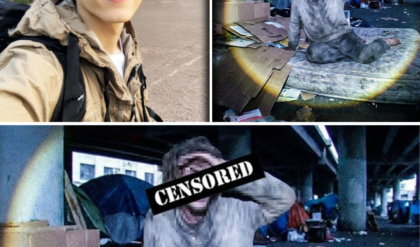El sábado por la tarde se suponía que iba a ser un hito en mi relación con Marco. Era el día en que conocería a su familia, un paso significativo hacia un futuro que imaginaba. Marco venía de una posición acomodada; su casa en Cavite, en las afueras de la ciudad, era espaciosa e imponente, contrastando notablemente con las viviendas circundantes. Yo llegué con mi posesión más valiosa: una motocicleta Honda Beat, que mis padres en Laguna habían comprado con gran esfuerzo y sacrificio. Para mí, no era solo un medio de transporte; era un símbolo del amor y el trabajo duro de mi familia. Esa tarde, sin embargo, el destino de esa moto desvelaría una verdad desgarradora sobre Marco y el corazón de piedra de su familia.
El sábado por la tarde se suponía que iba a ser un hito en mi relación con Marco. Era el día en que conocería a su familia, un paso significativo hacia un futuro que imaginaba. Marco venía de una posición acomodada; su casa en Cavite, en las afueras de la ciudad, era espaciosa e imponente, contrastando notablemente con las viviendas circundantes. Yo llegué con mi posesión más valiosa: una motocicleta Honda Beat, que mis padres en Laguna habían comprado con gran esfuerzo y sacrificio. Para mí, no era solo un medio de transporte; era un símbolo del amor y el trabajo duro de mi familia. Esa tarde, sin embargo, el destino de esa moto desvelaría una verdad desgarradora sobre Marco y el corazón de piedra de su familia.
Estacioné mi motocicleta frente al portón, asegurándome de poner el candado en el manillar y la alarma. Era un ritual de precaución que nunca omitía. Al entrar en la casa de Marco, fui recibida por su madre, a quien llamaré Mama Elena. Su bienvenida fue una inspección minuciosa. Sus ojos me recorrieron de pies a cabeza, una evaluación silenciosa y descarada.
Durante la comida, el ambiente no era cálido. Era un interrogatorio. Mama Elena no preguntó por mis intereses o mis esperanzas, sino por mi posición financiera. “¿En qué trabajan tus padres?”, “¿Tienes ahorros?”, “¿Cómo es tu casa en Laguna?”. Cada pregunta era un juicio silencioso, una forma de medir mi valía no por mi carácter, sino por mi patrimonio. Marco, mi novio, se limitó a sonreír incómodamente, sin intervenir ni defender mi dignidad.
La visita transcurrió bajo esa atmósfera de escrutinio materialista. Cuando me despedí y salí al portón para buscar mi motocicleta, el pánico me golpeó con la fuerza de un puñetazo. El espacio donde la había aparcado estaba vacío.
Corrí de vuelta a la casa, la voz llena de angustia: “¡Marco, mi moto no está! ¡La aparqué justo aquí!”
Marco salió al portón. Echó un vistazo superficial al espacio vacío y regresó, su voz inexpresiva: “Ah, debió ser algún ladrón. Aquí hay muchos robos a veces.”
Me quedé paralizada, esperando una reacción, una señal de alarma, pero la verdadera puñalada vino de Mama Elena. Estaba sentada en la cocina, pelando verduras, y comentó con una frialdad deshumanizada: “Si se perdió, se perdió. Ya no podemos hacer nada al respecto.”
La indiferencia fue absoluta, más devastadora que el propio robo. Nadie me preguntó si estaba bien. Nadie sugirió llamar a la policía. Nadie se ofreció a revisar las calles cercanas. Era como si mi pérdida fuera un inconveniente menor, o peor, una prueba fallida de mi inadecuación para su círculo social.
Tuve que ir sola a la estación de policía más cercana para reportar la desaparición de mi motocicleta. Marco se negó a acompañarme, encogiéndose de hombros: “No va a servir de nada. Mejor tómate un triciclo y vete a casa.”
El viaje de regreso fue una agonía. Sentada en la parte trasera del triciclo, mi corazón estaba estrujado. Había perdido la motocicleta, sí, pero la realización más dolorosa era que también había perdido la fe en Marco y en cualquier futuro con su familia. Su corazón era frío, egoísta y estaba cimentado en un materialismo tóxico.
Pero la historia no terminó ahí.
A pesar de la resignación de Marco, la intuición me impulsó a volver a la zona unos días después, en secreto. No podía aceptar la pérdida. Caminé por las calles aledañas, examinando cada motocicleta aparcada. Y entonces, mi corazón se detuvo. A pocos cientos de metros de la casa de Marco, estacionada junto a una casa modesta, estaba mi Honda Beat.
No había duda. Reconocí la matrícula, los pequeños rasguños en el carenado y, lo más importante, el llavero con forma de gato que le había regalado mi hermana. Era mi moto.
Me acerqué a la casa, el cuerpo temblándole de adrenalina y rabia. Toqué la puerta. Una anciana, una abuela con un rostro amable, abrió. Señalé la motocicleta, con la voz apenas un susurro tembloroso: “Abuela, creo que esa moto es mía…”
La anciana se puso visiblemente nerviosa y, sin decir palabra, llamó a alguien dentro de la casa. Mi mente corría a mil por hora, imaginando al ladrón, un criminal violento que ahora tendría que enfrentar.
Y me quedé helada cuando vi a la persona que salió.
Era Jairo, el primo de Marco. No era un ladrón de poca monta; era un joven de buena presencia, conocido por la familia, a quien Mama Elena había mencionado brevemente. Me miró, no con la sorpresa de un ladrón atrapado, sino con una mirada de culpa mezclada con un resentimiento infantil.
La verdad se desenmascaró con una claridad brutal. Jairo admitió, bajo la presión de la anciana (que resultó ser su abuela, vecina de la zona), que él había “tomado prestada” la moto. Él trabajaba en un taller mecánico no muy lejos y la necesitaba. Pero la verdad más siniestra no era el robo, sino la reacción de Marco y su madre.
Marco no había salido a buscar la moto porque sabía quién la tenía. Su familia no era indolente; eran cómplices o, al menos, protectores de su pariente. Habían preferido dejarme sufrir la pérdida, una pérdida incalculable para mí, que incomodar a un primo por un “préstamo” trivial. El incidente no fue un robo casual; fue una prueba de fuego fallida, un experimento cruel de la familia para ver qué tan fácilmente me rendiría a la adversidad y qué tan poco valoraban mis posesiones y mi dolor. Si hubiera aceptado la pérdida y me hubiera ido en triciclo, habría pasado la prueba de “no dar problemas”, pero habría perdido mi dignidad.
Recuperé mi motocicleta, un triunfo físico. Pero la victoria fue amarga. El verdadero robo no fue el de la motocicleta, sino el de mi corazón y mi fe. La familia de Marco estaba envenenada por una moralidad retorcida, y Marco era parte de ese veneno, incapaz de defender a la mujer que amaba frente a la fría conveniencia familiar. Mi futuro con él se desvaneció tan rápidamente como mi moto esa tarde.