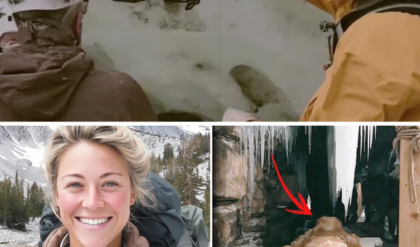PARTE 1: ECOS DE UN PASADO OLVIDADO
Julián Valdés no era simplemente rico; era el dueño de la ciudad.
Desde la terraza de su mansión, una estructura de mármol y cristal que desafiaba a los dioses, miraba las luces de la urbe con una copa de whisky de cincuenta años en la mano. Su traje costaba más que la vida entera de sus empleados. Su reloj marcaba un tiempo que él creía controlar. Pero sus ojos… sus ojos estaban muertos.
Era la noche de su compromiso. Dentro, en el gran salón, trescientos invitados bebían champán y reían con falsedad.
Julián odiaba cada segundo.
—Cariño, ¿qué haces aquí fuera? —la voz de Vanessa rompió el silencio. Era hermosa, afilada y fría como un diamante. La mujer perfecta para un hombre sin corazón.
—Pensando —respondió Julián, sin mirarla.
—Deja de pensar y entra. Mi padre quiere brindar por la fusión de las empresas. Ah, y por nuestra boda, supongo.
Vanessa rió. Un sonido hueco. Julián apuró el whisky. El líquido quemó, pero no lo suficiente para calentarle el alma.
Abajo, en los extensos jardines que rodeaban la propiedad, una figura solitaria luchaba contra el viento.
Era Lucía.
Llevaba un uniforme gris, desgastado, dos tallas más grande de lo necesario. Sus manos, rojas por el frío y la tierra, arrastraban bolsas de basura pesadas hacia el contenedor trasero. Nadie la miraba. Para los invitados, ella era parte del decorado, menos importante que los arbustos perfectamente podados.
Lucía se detuvo un momento. Se secó el sudor de la frente con el dorso de la mano. Miró hacia la terraza iluminada. Vio la silueta de Julián.
Su corazón dio un vuelco doloroso. Un golpe seco en el pecho.
—No mires —se susurró a sí misma, con la voz quebrada—. Él ya no existe. El hombre que amaste murió hace cinco años.
Siguió arrastrando la bolsa. Pesaba demasiado. Sus botas resbalaron en el barro. Cayó de rodillas.
El golpe fue brutal.
—¡Estúpida! —gritó el capataz, apareciendo de la nada. Un hombre cruel que disfrutaba del poco poder que tenía—. ¡Levántate! Si el señor Valdés ve esta basura aquí, te despido ahora mismo.
—Lo siento, señor. Pesa mucho… —murmuró Lucía, intentando ponerse en pie. Le dolía la espalda. Le dolía el alma.
—¡No me importan tus excusas! Tienes suerte de que te diera este trabajo por lástima. Una madre soltera, sin referencias, con ese… problema que tienes.
Lucía bajó la cabeza. El “problema”.
—Me daré prisa —dijo ella.
Arriba, en la terraza, Julián frunció el ceño. Había oído un grito. Se asomó a la barandilla. Vio al capataz gesticulando y a una figura pequeña en el suelo.
Algo se encendió en su interior. Una chispa de ira. O quizás, curiosidad.
—¿Julián? —insistió Vanessa, tirando de su brazo.
—Espera.
Julián dejó la copa en el muro y bajó las escaleras de piedra de dos en dos. Su capa de indiferencia se agrietó ligeramente.
Llegó al jardín trasero. El aire olía a lluvia inminente y tierra mojada.
—¿Qué está pasando aquí? —su voz fue un trueno bajo.
El capataz palideció. Se giró rápidamente, cambiando su mueca de ira por una sonrisa servil y patética.
—Señor Valdés. Nada, señor. Solo le explicaba a la nueva jardinera cómo hacer su trabajo. Es torpe. Lenta.
Julián no miró al capataz. Miró a la mujer en el suelo.
Ella estaba de espaldas, intentando limpiar el barro de sus rodillas. Su cabello estaba oculto bajo una gorra vieja. Pero la forma en que sus hombros temblaban… le resultaba extrañamente familiar.
—Levántate —ordenó Julián. No fue un grito, pero la autoridad en su tono era absoluta.
Lucía se congeló.
Esa voz.
La voz que solía susurrarle promesas de amor eterno bajo las estrellas, cuando ambos no tenían nada más que sueños. Antes de que él heredara el imperio. Antes de que el dinero lo envenenara.
Ella no podía dejar que la viera. No así. No ahora.
—He dicho que te levantes —repitió Julián, dando un paso adelante.
Lucía se puso en pie lentamente, manteniendo la cabeza baja, la visera de la gorra ocultando sus ojos.
—Mírame cuando te hablo.
—Señor, por favor… —susurró ella. Su voz estaba ronca, cambiada por años de sufrimiento.
Julián sintió un escalofrío. Esa voz. Dio un paso más, invadiendo su espacio personal. Podía oler su miedo. Y algo más… un aroma tenue a lavanda y lluvia.
El mismo aroma de… ella.
No. Imposible. Ella se había ido. Lo había abandonado por otro hombre, o eso le habían dicho.
—¿Cómo te llamas? —preguntó Julián, con una intensidad que asustó al capataz.
—María —mintió Lucía. El nombre de su abuela.
Julián extendió la mano. Iba a levantarle la barbilla. Necesitaba ver sus ojos. Tenía que saber.
—¡Julián! —el grito de Vanessa resonó desde la terraza—. ¡Los inversores japoneses están preguntando por ti! ¡Deja de jugar con el servicio!
El hechizo se rompió.
Julián retiró la mano, como si se hubiera quemado. Su rostro se endureció de nuevo. La máscara de hielo volvió a su lugar.
Miró al capataz.
—Que termine rápido. No quiero ver basura en mi boda.
—Sí, señor Valdés.
Julián dio media vuelta y se marchó, sus pasos resonando con fuerza sobre la piedra. No miró atrás.
Lucía soltó el aire que había estado conteniendo. Las lágrimas se mezclaron con el barro en su cara.
—Gracias a Dios —susurró.
Pero el destino, cruel y caprichoso, no había terminado con ellos.
La fiesta continuó. La música subió de volumen. El alcohol fluía.
Lucía terminó su turno a medianoche. Estaba agotada. Le dolía cada hueso. Caminó hacia la pequeña caseta de herramientas al final del jardín, cerca del bosque que limitaba la propiedad.
No tenía coche. No tenía casa propia. El capataz le permitía dormir en el viejo cobertizo del jardinero a cambio de reducir su sueldo a la mitad. Era ilegal. Era inhumano. Pero ella no tenía opción.
Abrió la puerta de madera podrida.
Dentro, en la penumbra, iluminado solo por una pequeña linterna a pilas, había un bulto sobre un colchón viejo rodeado de mantas.
El bulto se movió.
—¿Mami?
La voz era pequeña, frágil.
Lucía cerró la puerta rápidamente y corrió hacia el colchón. Se arrodilló y abrazó al niño.
—Shh, Leo. Soy yo. Mami está aquí.
Leo tenía cuatro años. Tenía el cabello oscuro y rizado. Y tenía los ojos de Julián.
—Tengo hambre, mami —dijo el niño, frotándose el estómago.
Lucía sintió que el corazón se le partía en mil pedazos. Buscó en su bolsillo. Sacó un panecillo que había logrado rescatar de una bandeja que iban a tirar. Estaba un poco aplastado, pero era comida.
—Toma, mi amor. Es un pastel especial. De la fiesta del rey.
Leo sonrió. Una sonrisa que iluminó la oscuridad del cobertizo sucio. Comió con avidez.
—¿El rey es malo? —preguntó Leo con la boca llena.
Lucía acarició su cabello.
—No, mi amor. El rey… el rey solo está perdido. Ha olvidado quién es.
De repente, un trueno sacudió el cielo. La tormenta había llegado. La lluvia comenzó a golpear el techo de chapa del cobertizo como si fueran balas. El viento aullaba.
El agua comenzó a filtrarse por las grietas de la madera.
—Tengo frío —gimió Leo.
Lucía lo envolvió con su propio cuerpo.
—Te calentaré. Te prometo que te calentaré.
Mientras tanto, en la mansión, Julián miraba la lluvia golpear los cristales. La fiesta había terminado. Vanessa dormía en la habitación de invitados. Él estaba solo en su estudio.
No podía sacarse de la cabeza a la jardinera.
Ese olor a lavanda.
Abrió el cajón de su escritorio con llave. Sacó una vieja fotografía. Estaba arrugada, gastada por el tacto.
En ella, un joven Julián, con ropa barata y una sonrisa enorme, abrazaba a una chica hermosa bajo un árbol.
Lucía.
—¿Por qué te fuiste? —le preguntó a la foto, con voz llena de amargura—. Teníamos todo.
Recordó el día en que ella desapareció. Una carta breve. “No puedo seguir contigo. Merezco más. Adiós.”
Su madre le había entregado la carta. Su madre, que siempre había odiado a Lucía por ser pobre. Julián había creído la carta. El dolor lo había transformado. Había trabajado como un animal, había destruido a su competencia, se había convertido en el monstruo rico que su madre quería.
Para demostrarle a ella, a la fantasma de Lucía, que él valía más.
Un relámpago iluminó el estudio.
Julián guardó la foto. Se sirvió otro trago.
Mañana la despediría. No podía tener a esa mujer cerca. “María”, la jardinera, le recordaba demasiado a lo que había perdido. Su presencia era un insulto.
No sabía que el destino estaba a punto de derribar su puerta.
PARTE 2: LA CRUELDAD DE LA VERDAD
La mañana siguiente amaneció gris y pesada. La tormenta no había cesado; solo había tomado un respiro para coger impulso. El jardín era un pantano de barro y hojas muertas.
Julián desayunaba en el comedor principal. Café negro. Sin azúcar.
Vanessa entró, envuelta en una bata de seda, hablando por teléfono.
—Sí, quiero las orquídeas blancas. No me importa el precio. ¡Ah! Y asegúrate de que el servicio esté presentable. Ayer vi a una mujer que parecía una vagabunda en el jardín.
Colgó y se sentó frente a Julián.
—Buenos días, amor. ¿Has dormido bien? Tienes ojeras.
—Tengo trabajo —respondió él secamente.
De repente, un estruendo vino de la cocina. Gritos. Ruido de platos rotos.
Julián se levantó, irritado.
—¿Qué demonios pasa ahora?
Caminó hacia la cocina, seguido por Vanessa.
La escena era caótica.
La cocinera y dos doncellas estaban arrinconadas. En el centro, el capataz sujetaba a un niño pequeño por el brazo. El niño lloraba aterrorizado, pataleando.
—¡Suéltalo! —gritaba una mujer. Era la jardinera. “María”.
Estaba empapada. Su ropa goteaba sobre el suelo inmaculado. Tenía barro en la cara. Estaba intentando llegar al niño, pero uno de los guardias de seguridad la retenía.
—¡Silencio! —rugió Julián.
La habitación se congeló. El único sonido era el sollozo ahogado del niño.
Julián miró la escena con incredulidad.
—¿Alguien puede explicarme qué hace un niño sucio y una jardinera histérica en mi cocina?
El capataz dio un paso al frente, arrastrando al niño con él.
—Señor Valdés, lo siento mucho. Encontré a esta… mujer escondiendo a este crío en el cobertizo de herramientas. Ha estado viviendo allí ilegalmente. Robando comida de la cocina. ¡Mire!
El capataz sacó del bolsillo del niño un juguete.
El tiempo se detuvo para Julián.
No era un juguete cualquiera.
Era un caballo de madera, toscamente tallado. A una pata le faltaba un trozo. En el flanco, grabadas con una navaja, había dos iniciales: J & L.
Julián sintió que el suelo desaparecía bajo sus pies.
Él había tallado ese caballo. Hace seis años. Para el hijo que soñaba tener con Lucía. Se lo había regalado a ella el día que le pidió matrimonio, el día antes de que todo se fuera al infierno.
—Dámelo —dijo Julián. Su voz era un susurro aterrador.
El capataz, confundido, le entregó el caballo de madera.
Julián lo sostuvo. Sus dedos temblaban. La madera estaba caliente.
Levantó la vista. Miró a la mujer.
Ella ya no forcejeaba. Estaba quieta, respirando agitadamente. Sus ojos estaban clavados en los de él. Y en ese momento, bajo la dura luz fluorescente de la cocina, sin la gorra, con el dolor expuesto… él la vio.
Realmente la vio.
—¿Lucía? —preguntó.
Vanessa soltó una risa nerviosa.
—¿Conoces a esta ladrona, Julián?
—Cállate —dijo él, sin apartar la vista de Lucía—. ¿Qué hace esto aquí? ¿Por qué tienes esto?
Lucía alzó la barbilla. A pesar de estar cubierta de barro, a pesar de la humillación, tenía una dignidad real.
—Es de mi hijo —dijo ella con firmeza.
—¿Tu hijo? —Julián miró al niño.
El niño se había limpiado las lágrimas. Ahora miraba a Julián con curiosidad. Con esos ojos oscuros e intensos. Con ese ceño fruncido que Julián veía cada mañana en el espejo.
La comprensión golpeó a Julián como un mazo en el pecho. Le faltaba el aire.
—¿Cuántos años tiene? —preguntó.
—Cuatro —respondió Lucía.
Las matemáticas eran simples. Brutales.
—¿Es mío?
El silencio en la cocina era absoluto. Las doncellas contenían el aliento. Vanessa estaba pálida.
Lucía dudó. Miró a su hijo, asustado y mojado. Miró a Julián, el hombre rico y poderoso que estaba a punto de casarse con otra.
—No —mintió ella. Fue una mentira desesperada, dicha para proteger lo único que le quedaba—. No es tuyo. Mi marido… murió.
Julián sintió una oleada de decepción, seguida inmediatamente por una furia fría. Se sintió estúpido por haber tenido esperanza. Por supuesto que no era suyo. Ella se había ido con otro. Había tenido un hijo con otro. Y ahora volvía, arrastrándose, robando sus sobras.
El dolor se convirtió en veneno.
—Sacadlos de aquí —dijo Julián, girándose.
—¿Qué? —exclamó Lucía, el pánico rompiendo su fachada—. Julián, por favor. Hay tormenta. El cobertizo se inunda. Solo necesito…
—He dicho que los saquéis —Julián apretó el caballo de madera en su puño hasta que los nudillos se pusieron blancos—. No quiero verlos en mi propiedad. Nunca más.
—¡Julián! —gritó ella, desesperada—. ¡No puedes hacernos esto! ¡Es solo un niño!
—¡Seguridad! —ladró él.
Los guardias arrastraron a Lucía y al niño hacia la puerta trasera.
—¡Julián, mírame! —gritaba ella mientras la empujaban—. ¡Tu madre mintió! ¡Nunca escribí esa carta! ¡Julián!
La puerta se cerró de golpe, silenciando sus gritos.
Julián se quedó allí, temblando de rabia.
—Bien hecho, cariño —dijo Vanessa, acercándose y poniéndole una mano en el hombro—. No necesitamos gentuza así. Vamos a terminar el desayuno.
Julián se soltó bruscamente.
—Déjame solo.
Caminó hacia su estudio, cerrando la puerta con llave. Se dejó caer en la silla de cuero. Puso el caballo de madera sobre el escritorio.
“Tu madre mintió. Nunca escribí esa carta.”
Las palabras resonaban en su cabeza.
Su madre había muerto hace dos años. Una mujer manipuladora, obsesionada con el estatus. ¿Sería capaz?
Julián se levantó. Fue hacia la caja fuerte oculta tras un cuadro. Allí guardaba los documentos importantes de la familia. Y el diario de su madre. Nunca lo había leído. Le daba asco.
Lo sacó. Hojas amarillentas. Letra elegante y venenosa.
Buscó la fecha. Cinco años atrás. El mes en que Lucía se fue.
Leyó.
“14 de Octubre. Por fin me he deshecho de la cazafortunas. Fue fácil. Le dije que Julián se iba a casar con una chica de su clase. Que ella solo era un pasatiempo. La chica tiene orgullo, se lo concedo. Se fue llorando. Para asegurarme, falsifiqué una nota de despedida cruel. Julián la odiará. Y ese odio lo hará fuerte. Lo hará rico. Algún día me lo agradecerá.”
Julián soltó el diario como si fuera una serpiente venenosa.
El mundo giró a su alrededor.
Todo era mentira. Su odio. Su rencor. Su vida entera estaba construida sobre una mentira fabricada por su madre.
Lucía no lo había abandonado. Lucía había sido expulsada.
Y el niño…
Volvió a mirar el caballo de madera. J & L.
—Dios mío —susurró.
Miró por la ventana. La tormenta había empeorado. Los árboles se doblaban bajo la furia del viento. La lluvia caía en cortinas grises, casi sólidas. Era un diluvio bíblico.
Y él acababa de echar a la mujer de su vida y a su propio hijo a la intemperie.
—¡LUCÍA! —gritó.
Salió corriendo del estudio. Ignoró a Vanessa, que lo llamaba desde el salón. Ignoró a los sirvientes. Abrió la puerta principal y se lanzó a la tormenta.
El viento casi lo derriba. El agua lo empapó en un segundo, arruinando su traje de tres mil dólares. No le importaba.
—¡LUCÍA! ¡LEO!
Corrió hacia la puerta del jardín trasero. No estaban allí.
Corrió hacia la carretera principal. Estaba desierta. Un río de lodo bajaba por la cuneta.
¿A dónde podían haber ido? No tenían coche. No tenían dinero. El pueblo estaba a diez kilómetros.
Entonces lo recordó.
El viejo invernadero victoriano, en el extremo sur de la finca. Estaba abandonado, con los cristales rotos, pero era el único refugio cercano. Era el lugar donde se habían dado su primer beso.
Julián corrió. Sus zapatos de suela italiana resbalaban en el fango. Se cayó. Se levantó cubierto de lodo. Siguió corriendo. El pánico le cerraba la garganta.
“Por favor, que estén bien. Por favor, Dios, dame una oportunidad.”
Llegó al invernadero. La estructura de hierro oxidado gemía bajo el viento.
La puerta estaba atascada por la vegetación.
Julián tiró de ella. No se abría.
—¡Lucía! —gritó golpeando el cristal sucio.
Nadie respondió.
Julián agarró una piedra grande del suelo. Con un grito de furia primitiva, golpeó la cerradura una, dos, tres veces. El metal cedió.
Pateó la puerta.
Esta se abrió con un chirrido agónico.
Julián entró.
El interior estaba en penumbra, lleno de plantas muertas y herramientas oxidadas. El techo de cristal tenía agujeros por donde entraba la lluvia.
—¿Lucía?
Silencio. Solo el sonido del viento.
Entonces, escuchó algo. Un sonido suave. Rítmico.
Una melodía.
Alguien estaba tarareando.
Julián caminó hacia el fondo, donde una vieja mesa de cultivo seguía en pie.
Y entonces vio la escena que jamás olvidaría.
PARTE 3: LA REDENCIÓN BAJO LA LLUVIA
En el rincón más protegido del invernadero, debajo de una lona de plástico vieja que apenas servía de techo, estaba Lucía.
Estaba sentada en el suelo, con la espalda contra la pared de ladrillo frío. Sus labios estaban azules. Temblaba violentamente. Su uniforme estaba empapado y pegado a su piel.
Pero no se abrazaba a sí misma.
Sus brazos rodeaban a Leo. Le había quitado su propia chaqueta, su chaleco, todo lo que podía para envolver al niño. Leo estaba dormido, o inconsciente, contra su pecho.
Lucía tarareaba una canción de cuna, con la mirada perdida en el vacío.
Julián sintió que su alma se desgarraba. Cayó de rodillas frente a ellos. El impacto de sus rodillas contra el suelo de piedra resonó en el silencio.
—Lucía… —su voz se rompió.
Ella dejó de tararear. Giró la cabeza lentamente. Sus ojos tardaron un momento en enfocarlo. No había odio en ellos. Solo un cansancio infinito. Resignación.
—Julián —susurró. Apenas tenía voz—. Has venido a echarnos de aquí también.
—No… no… —Julián extendió las manos, pero no se atrevió a tocarla. Se sentía indigno—. Oh Dios, Lucía. Lo siento. Lo siento tanto.
Las lágrimas de Julián se mezclaron con la lluvia que goteaba del techo. El hombre de hierro, el millonario intocable, lloraba como un niño.
Lucía lo miró con confusión.
—¿Por qué lloras? Tú ganaste, Julián. Tienes todo.
—No tengo nada —sollozó él—. Leí el diario. El diario de mi madre. Sé lo que hizo. Sé que te echó. Sé que nunca me dejaste.
Los ojos de Lucía se llenaron de lágrimas. El muro de contención que había construido durante cinco años se derrumbó.
—Me dijo que te avergonzabas de mí —dijo ella, con la voz temblorosa—. Que yo era una mancha en tu futuro.
—¡Mentira! ¡Eras mi futuro! ¡Eras todo mi futuro!
Julián se acercó arrastrándose. Miró al niño. Leo estaba muy pálido.
—¿Está… está bien?
—Tiene fiebre —dijo Lucía, apretando al niño contra ella—. Mucha fiebre. Necesita un médico. Pero no tengo dinero, Julián. No tengo nada.
Julián se quitó su chaqueta de sastre. Era lana de vicuña, cálida y seca por dentro. Con movimientos rápidos y gentiles, cubrió a ambos.
—Tiene a su padre —dijo Julián firmemente.
Lucía lo miró, sorprendida.
—Julián…
—Es mi hijo, ¿verdad? No me mientas más, por favor. Necesito saberlo.
Lucía asintió lentamente.
—Sí. Es tu hijo. Se llama Leo Julián.
Julián cerró los ojos y dejó escapar un suspiro tembloroso. Puso su mano sobre la pequeña mano fría del niño.
—Leo —susurró—. Mi hijo.
Se levantó de golpe. La adrenalina borró el cansancio.
—Vamos. Tenemos que salir de aquí.
Julián se agachó y cogió a Leo en sus brazos. El niño pesaba poco, demasiado poco para su edad. Eso le dolió más que cualquier golpe físico.
—¿Puedes caminar? —le preguntó a Lucía.
Ella intentó levantarse, pero sus piernas fallaron. Estaba hipotérmica.
—No puedo… vete tú. Lleva a Leo. Sálvalo a él.
—Ni hablar. No te voy a dejar otra vez. Nunca más.
Julián se acomodó a Leo en un brazo, sujetándolo con fuerza contra su pecho. Con el otro brazo, agarró a Lucía por la cintura y tiró de ella hacia arriba.
—Apóyate en mí. Todo tu peso. Vamos.
Salieron a la tormenta. El viento los golpeó, pero Julián era una roca. Caminaba con una determinación feroz. Cargaba con su familia. Cargaba con su redención.
Llegaron a la mansión. Julián pateó la puerta principal para abrirla.
El vestíbulo estaba lleno de gente. Vanessa, sus padres, los inversores. Estaban tomando té, esperando a que pasara la lluvia.
Se quedaron en silencio al ver la entrada de Julián.
Estaba cubierto de barro, sangre y agua. Su cabello era un desastre. Sostenía a un niño sucio en brazos y arrastraba a la jardinera.
—¡Julián! —chilló Vanessa—. ¡Has arruinado la alfombra! ¿Qué significa esto? ¡Saca a esa basura de aquí!
Julián se detuvo. Miró a Vanessa. Luego miró a los invitados. Su mirada era fuego puro.
—¡Llamad a un médico! —rugió. Su voz retumbó en las paredes de mármol—. ¡AHORA!
Nadie se movió.
—¡Julián, has perdido la cabeza! —dijo el padre de Vanessa—. Si no sacas a esta gente ahora mismo, cancelamos la boda y la fusión. Te destruiré.
Julián avanzó hacia el centro de la sala. Dejó a Lucía suavemente en un sofá de terciopelo blanco, manchándolo irremediablemente de barro. Acomodó a Leo junto a ella.
Se irguió y se giró hacia Vanessa y su padre.
—¿La boda? —Julián soltó una risa seca y peligrosa—. No hay boda. Lárguense de mi casa.
—¿Qué? —Vanessa estaba estupefacta.
—He dicho que os larguéis. Tú, tus inversores, tu hipocresía. Fuera.
—¡Perderás millones! —gritó el padre de Vanessa.
—Tengo dinero de sobra —dijo Julián, mirando a Lucía, que le sostenía la mano a su hijo—. Pero acabo de recuperar lo único que realmente tiene valor.
Julián sacó su teléfono y marcó un número.
—Dr. Arriaga, venga a mi mansión inmediatamente. Es una emergencia. Traiga una ambulancia. Sí, para mi hijo. He dicho para mi hijo.
La sala se quedó en un silencio sepulcral ante la palabra “hijo”.
Vanessa miró al niño, luego a Julián. Entendió que había perdido. Dio media vuelta y salió taconeando furiosa. Los invitados la siguieron, murmurando.
La mansión se vació de extraños. Solo quedaron ellos.
Julián se arrodilló de nuevo junto al sofá. Acarició la mejilla de Lucía. Ella estaba empezando a entrar en calor.
—Estás loco —susurró ella, con una débil sonrisa.
—Estaba ciego —corrigió él—. Pero ya veo.
Leo se movió. Abrió los ojos lentamente. Vio a Julián.
—¿Eres el rey? —preguntó el niño con voz somnolienta.
Julián sonrió entre lágrimas. Negó con la cabeza.
—No, campeón. Solo soy tu papá. Y voy a cuidar de ti y de mamá para siempre.
Lucía tomó la mano de Julián y la apretó. Sus manos, una suave y cuidada, la otra áspera y trabajada, encajaban perfectamente. Como siempre lo habían hecho.
Fuera, la tormenta comenzó a amainar. Las nubes se abrieron y un rayo de sol pálido entró por el ventanal, iluminando el barro, el terciopelo arruinado y a la familia que, contra todo pronóstico, se había encontrado de nuevo al borde del abismo.
Julián Valdés había perdido una fusión millonaria y una esposa trofeo esa tarde. Pero mientras abrazaba a la mujer que amaba y al hijo que no sabía que tenía, se sintió, por primera vez en cinco años, verdaderamente rico.