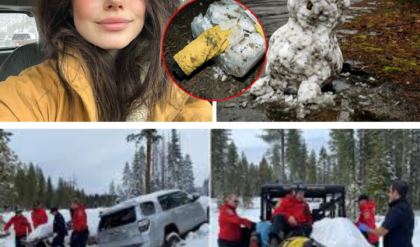Parte 1: El Fantasma en el Espejo
La lluvia no caía; golpeaba. Azotaba el pavimento de Madrid como si el cielo mismo estuviera furioso con lo que sucedía en la tierra.
Alejandro observaba desde la oscuridad de la caseta de vigilancia. Su reflejo en el cristal le devolvía una imagen que apenas reconocía. La cicatriz que cruzaba su mejilla izquierda, recuerdo del accidente aéreo que todos creían fatal, había sanado, pero la herida en su alma seguía sangrando. Hacía seis meses, el mundo había llorado la muerte del magnate Alejandro Varela. Hacía seis meses, su esposa, Isabella, había enterrado un ataúd vacío.
Pero Alejandro no estaba muerto. Estaba roto. Y había vuelto.
No volvió como el millonario dueño del imperio Varela. Volvió como “Lucas”, un hombre con ropa de segunda mano, una gorra calada hasta las cejas y una barba espesa que ocultaba su mandíbula. Había solicitado el puesto de chófer en su propia mansión. La ironía le quemaba la garganta.
La verja de hierro forjado se abrió. Un Mercedes negro, brillante y obsceno en su lujo, esperaba en la entrada.
—Tú eres el nuevo, ¿verdad? —La voz del mayordomo, un hombre que había servido a Alejandro durante diez años, sonó distante. No lo reconoció. El disfraz era perfecto. O quizás, nadie busca a un hombre muerto en los ojos de un sirviente.
—Sí, señor. Soy Lucas —dijo Alejandro, forzando la voz para que sonara rasposa.
—La señora Isabella no tolera retrasos. Ni errores. Ni preguntas. Mantén la boca cerrada y los ojos en la carretera. Si el bebé llora, sube la mampara de privacidad. Ella odia el ruido.
Esas palabras fueron el primer golpe. ¿Odia el ruido? ¿De su propio hijo?
Alejandro sintió un nudo en el estómago. Su hijo, Leo, tenía apenas un año cuando el avión de Alejandro cayó en los Andes. Leo era su luz. La razón por la que había sobrevivido al frío, al hambre y a la soledad de la montaña. La idea de volver a abrazar a su hijo lo había mantenido cuerdo.
La puerta principal se abrió.
El aire se congeló. Isabella salió. Llevaba un vestido rojo sangre, ajustado, desafiante. No parecía una viuda. Parecía una reina que acababa de conquistar un reino. Sus tacones resonaban en la piedra mojada: clac, clac, clac. Sonidos de poder.
Pero no llevaba al bebé en brazos. Detrás de ella, una niñera joven y aterrorizada cargaba a Leo. El niño sollozaba, extendiendo sus bracitos hacia su madre.
—¡Isabella! —gritó el niño en su balbuceo—. ¡Mamá!
Isabella ni siquiera giró la cabeza. Se detuvo frente a Alejandro, quien le abrió la puerta trasera con una reverencia rígida. El perfume de ella, rosas y ambición, lo golpeó. Era el mismo olor que recordaba en sus sábanas, pero ahora le daba náuseas.
—Lleva a la chica y al… niño al coche de atrás —ordenó Isabella sin mirar a Lucas—. Tengo una reunión importante. No quiero vómito de bebé en mi tapicería.
Alejandro apretó los puños tan fuerte que los nudillos se le pusieron blancos bajo los guantes de cuero barato.
—Señora —dijo él, arriesgándose—, el niño parece tener fiebre. Está llorando mucho.
Isabella se detuvo. Sus ojos, esos ojos verdes que Alejandro alguna vez pensó que eran la puerta al paraíso, se clavaron en él con el filo de una guillotina.
—¿Te pago para que des diagnósticos médicos, chófer? —su voz era hielo puro—. Te pago para conducir. Si quisiera opiniones, compraría un libro. Arranca.
Alejandro tragó su furia. Paciencia, se dijo. Esto es una prueba. Tenía que saber la verdad. Tenía que saber si la mujer que amaba se había convertido en un monstruo por el dolor de su “muerte” o si siempre había sido así.
El viaje fue silencioso. Mortalmente silencioso.
Alejandro conducía, mirando por el espejo retrovisor. Isabella hablaba por teléfono. Su tono no era de duelo. Era de negocios.
—No te preocupes, Roberto —decía ella, riendo suavemente—. La herencia se liberará por completo el próximo mes. El estúpido fideicomiso de Alejandro tenía una cláusula de un año, pero mis abogados han encontrado un vacío legal. Todo será nuestro.
Alejandro sintió que el coche se le iba de las manos por un segundo. Roberto. Su socio. Su “mejor amigo”. El hombre que había llevado el ataúd en su funeral.
—¿Y el niño? —preguntó la voz de Roberto en el altavoz del coche. Isabella no sabía que Alejandro, siendo un genio de la tecnología, había modificado el sistema de audio para escuchar incluso lo que no estaba en altavoz.
Isabella suspiró, mirando por la ventana con aburrimiento.
—Es un estorbo, Roberto. Cada vez que lo miro, veo la cara de Alejandro. Me da asco. No encaja en nuestra nueva vida. No te preocupes. Tengo un plan para eso. Para cuando nos casemos, el “problema” habrá desaparecido.
El corazón de Alejandro se detuvo. Literalmente, sintió que dejaba de latir.
El semáforo se puso en rojo. Alejandro frenó bruscamente, haciendo que Isabella soltara un grito de indignación.
—¡Imbécil! ¿Quieres matarnos? —gritó ella.
Alejandro no respondió. Respiraba con dificultad. “El problema”. Así llamaba a su hijo. A su sangre.
—Lo siento, señora —murmuró, con la voz temblando de una ira que apenas podía contener—. El pavimento resbala.
Llegaron al destino: una joyería de lujo. Isabella bajó, ajustándose el vestido.
—Espérame aquí. Y Lucas… —se giró, mirándolo con desdén—. Mañana harás un viaje especial. Prepara el coche grande. Vamos a llevar unas “cajas” viejas a un almacén lejano. Asegúrate de que el maletero esté vacío.
Entró en la tienda.
Alejandro se quedó solo en el coche. La lluvia golpeaba el techo como martillazos. Cajas viejas. Sabía que no hablaba de objetos. Hablaba de Leo.
Sacó su teléfono, un modelo antiguo y desechable, y marcó un número.
—¿Jefe? —respondió una voz al otro lado. Era su jefe de seguridad, el único que sabía que estaba vivo.
—Prepara todo —dijo Alejandro. Una lágrima solitaria, caliente y salada, recorrió la cicatriz de su mejilla—. La prueba ha terminado. La guerra empieza mañana.
Miró hacia la joyería. Veía a Isabella probándose un collar de diamantes, riendo. Se veía hermosa. Se veía demoníaca.
Alejandro se quitó la gorra por un segundo, mirando sus propios ojos en el espejo. Los ojos de un hombre que ya no tenía nada que perder, excepto a su hijo.
—Disfruta tu última sonrisa, mi amor —susurró a la nada—. Porque mañana, el chófer te va a llevar directamente al infierno.
Parte 2: La Entrega Bajo la Lluvia
La mañana siguiente amaneció gris, como si el sol hubiera decidido renunciar a ese día. La mansión Varela, una estructura imponente de mármol y cristal, parecía más una tumba que un hogar.
Alejandro, todavía en su papel de “Lucas”, estaba de pie junto al SUV negro, con el motor en marcha. Sus manos estaban firmes sobre el volante, pero por dentro, sus nervios vibraban como cuerdas de violín a punto de romperse. Había pasado la noche en vela, revisando los documentos que su jefe de seguridad le había enviado. Las cuentas en Suiza. Las transferencias a nombre de Roberto. Pero lo peor no era el dinero. Lo peor era el plan para Leo.
La puerta principal se abrió de golpe.
Isabella salió, pero esta vez no llevaba vestidos de gala. Vestía un abrigo largo, gafas de sol oscuras y una expresión de urgencia. Detrás de ella, la niñera traía a Leo. El niño no lloraba hoy. Estaba dormido, extrañamente quieto en su silla de seguridad.
—Ponlo atrás —ordenó Isabella, señalando el asiento trasero—. Y tú, chica, estás despedida. Toma tu cheque y lárgate.
La niñera, con los ojos llenos de lágrimas, intentó protestar.
—Pero señora, el niño… necesita sus medicinas, todavía tiene…
—¡He dicho que te largues! —gritó Isabella, su rostro contorsionándose en una máscara de furia—. ¡Lucas! Saca las maletas del niño. No, espera. No las saques. No las necesitará a donde va.
Alejandro sintió un frío sepulcral. No las necesitará.
Ayudó a colocar a Leo en el asiento. El niño respiraba suavemente, ajeno a la traición materna. Alejandro rozó la mejilla de su hijo con el dorso de la mano. Estaba tibia. Viva. Te prometo que nada te pasará, juró en silencio.
Isabella subió al coche y cerró la puerta con fuerza.
—Arranca. Te daré las coordenadas. Y Lucas… no hagas preguntas. Si abres la boca, te despido y me aseguro de que nunca vuelvas a trabajar en esta ciudad.
Alejandro asintió y puso el coche en marcha.
Las coordenadas lo llevaron fuera de la ciudad, lejos de las zonas residenciales de lujo, hacia los suburbios industriales, donde las fábricas abandonadas se alzaban como esqueletos oxidados.
—Señora —dijo Alejandro, rompiendo su propio voto de silencio—. Esta zona es peligrosa. ¿Está segura?
—Conduce —espetó ella, mirando su reloj compulsivamente.
Durante el trayecto, Alejandro observó a Isabella a través del espejo. Ella no miró a su hijo ni una sola vez. Estaba enviando mensajes de texto, sonriendo ocasionalmente a la pantalla.
—Ya casi soy libre, Roberto —murmuró ella para sí misma, creyendo que el cristal insonorizado la protegía—. Solo un trámite más.
Llegaron a un callejón estrecho detrás de un edificio de ladrillo gris. Un orfanato estatal. Pero no uno de los buenos. Era un lugar conocido por el hacinamiento y la negligencia. El cartel de la entrada colgaba de un solo tornillo: Hogar de los Ángeles Caídos.
—Detente aquí —ordenó Isabella.
La lluvia había vuelto a empezar, una llovizna fina y penetrante. Isabella no se bajó. Bajó la ventanilla trasera y señaló la puerta del edificio.
—Lucas, toma al niño. Llévalo a la puerta. Hay una caja de seguridad para entregas anónimas. Déjalo ahí. Toca el timbre y vuelve corriendo al coche.
El mundo de Alejandro se detuvo.
Se giró lentamente en su asiento, mirando a su esposa.
—¿Señora? —preguntó, su voz cargada de incredulidad fingida, aunque el horror era real—. ¿Quiere que deje a su hijo… en una caja? ¿Como si fuera basura?
Isabella se quitó las gafas de sol. Sus ojos estaban vacíos de humanidad.
—No es mi hijo. Es un error. Es el ancla que me ata a un muerto. ¡Hazlo ahora o te juro que te destruyo! ¡Tengo dinero, tengo poder! ¡Puedo hacer que te encierren por secuestro si no obedeces!
La amenaza flotó en el aire viciado del coche.
Alejandro bajó del vehículo. El aire frío le golpeó la cara. Abrió la puerta trasera y desabrochó el cinturón de seguridad de Leo. El niño se removió, abriendo sus grandes ojos oscuros. Ojos idénticos a los de Alejandro.
Leo bostezó y, al ver a Alejandro (o a la barba de Lucas), sonrió levemente y agarró su dedo.
Ese contacto fue la chispa que encendió el incendio.
Alejandro tomó a Leo en sus brazos, protegiéndolo de la lluvia con su propia chaqueta. Caminó hacia el edificio gris. Cada paso pesaba una tonelada. Sentía la mirada de Isabella clavada en su espalda, impaciente, cruel.
Llegó a la puerta del orfanato. Vio la “caja de seguridad”. Era un cajón metálico frío, diseñado para madres desesperadas que no tenían otra opción. Pero Isabella no estaba desesperada. Isabella era millonaria. Isabella era malvada.
Alejandro miró a la cámara de seguridad del edificio, sabiendo que no funcionaba. Luego, miró hacia el coche. Los cristales tintados ocultaban a su esposa, pero sabía que ella estaba mirando.
Se agachó, fingiendo colocar al niño en el buzón. Pero no lo soltó. Con un movimiento rápido, oculto por su cuerpo ancho y la gabardina grande, mantuvo a Leo pegado a su pecho. Hizo el movimiento de cerrar la compuerta metálica vacía. Tocó el timbre.
Y corrió de vuelta al coche, con Leo escondido bajo su abrigo, pegado a su costado, invisible desde el ángulo de Isabella.
Subió al asiento del conductor, jadeando.
—¿Está hecho? —preguntó Isabella, sin siquiera girarse para mirar el edificio.
—Sí, señora —dijo Alejandro. Su corazón latía tan fuerte que temía que ella lo escuchara—. Está hecho.
—Bien —Isabella suspiró, un sonido de alivio puro que provocó náuseas a Alejandro—. Ahora llévame al hotel Ritz. Roberto me espera para el almuerzo. Tenemos una boda que planear.
Alejandro arrancó el coche. Leo, milagrosamente, se había vuelto a dormir por el calor del cuerpo de su padre bajo la chaqueta. Alejandro conducía con una mano, mientras con la otra sostenía firmemente al pequeño bulto contra sus costillas, oculto en la penumbra de la cabina del chófer.
Mientras el coche se alejaba del orfanato, Alejandro miró por última vez el edificio gris por el espejo.
—Crees que te has deshecho de él —pensó, apretando el volante hasta que el cuero crujió—. Pero acabas de cavar tu propia tumba, Isabella.
El destino no era el Ritz. No hoy. Alejandro tenía un desvío en mente. Iba a llevar a Isabella a su destino, sí, pero antes, haría una parada técnica.
Su teléfono vibró en su bolsillo. Un mensaje de texto de su equipo de seguridad: “Las cámaras del coche han grabado todo. Audio y video en 4K. Tenemos la confesión. La policía está en espera. ¿Damos la orden?”
Alejandro miró a su esposa por el espejo. Ella se retocaba el lápiz labial rojo intenso.
—No —susurró Alejandro para sí mismo—. La policía es demasiado fácil. Primero, quiero ver cómo se rompe su mundo.
Giró el volante bruscamente hacia la autopista.
—¿Qué haces, Lucas? —preguntó Isabella, irritada—. El Ritz es por el otro lado.
—Hay mucho tráfico, señora —mintió Alejandro, con una calma aterradora—. Conozco un atajo. Un camino mucho más rápido… hacia la verdad.
El coche aceleró, el motor rugiendo como una bestia despertando de un largo sueño. La lluvia arreciaba, lavando las mentiras, preparando el escenario para el acto final.
Parte 3: La Resurrección y la Caída
El “atajo” que tomó Alejandro no llevaba al Ritz. Llevaba a la antigua finca familiar de los Varela, un lugar que Isabella había puesto a la venta la semana anterior para liquidar activos. Estaba desierta, en medio de un bosque de pinos, con un salón de eventos enorme que hoy estaba siendo preparado para algo muy diferente.
Isabella, distraída en su teléfono comprando vestidos de novia de diseñador, no se dio cuenta del cambio de ruta hasta que los neumáticos crujieron sobre la grava del camino privado.
—¡Lucas! ¿Qué demonios es esto? —gritó, bajando el teléfono—. ¡Te dije el hotel! ¿Por qué estamos en la finca vieja?
Alejandro detuvo el coche frente a la imponente entrada de madera. La lluvia había cesado, dejando un silencio pesado y húmedo en el aire.
—El señor Roberto está aquí, señora —dijo Alejandro, apagando el motor—. Me llamó. Dijo que quería darle una sorpresa antes del almuerzo. Algo sobre… firmar los papeles finales aquí, donde todo empezó.
La vanidad de Isabella fue su perdición. Sus ojos brillaron.
—Oh… qué romántico. Quiere cerrar la venta y celebrar en privado. —Se arregló el cabello y sonrió—. Bien hecho, Lucas. Quizás te dé una propina si te quedas fuera y no molestas.
Isabella bajó del coche, radiante, caminando hacia las grandes puertas dobles de la mansión.
Alejandro esperó a que ella entrara. Entonces, con movimientos suaves, descubrió a Leo de debajo de su abrigo. El niño estaba despierto, mirándolo con curiosidad.
—Vamos, campeón —susurró Alejandro, besando la frente de su hijo—. Es hora de que mamá vea a un fantasma.
Alejandro se quitó la gorra. Se arrancó la barba postiza que le picaba la cara. Se quitó la chaqueta barata de chófer, revelando debajo una camisa blanca, arrugada pero de la mejor seda, la misma que solía usar antes del accidente. No necesitaba traje. Su presencia era la armadura.
Cargando a Leo en un brazo, caminó hacia la casa.
Dentro, el gran salón estaba en penumbra. Isabella estaba en el centro, mirando alrededor, confundida.
—¿Roberto? —llamó ella—. ¿Amor? ¿Dónde estás? Esto está muy oscuro.
De repente, una pantalla gigante de proyección bajó del techo al fondo del salón. El proyector se encendió con un zumbido.
La imagen era nítida. Era el interior del coche, grabado hace apenas una hora.
En la pantalla, la voz de Isabella resonó, amplificada por los altavoces de la sala: “No es mi hijo. Es un error… ¡Déjalo ahí! ¡Tíralo a la basura si hace falta!”
Isabella se congeló. Su rostro perdió todo el color. Se llevó las manos a la boca.
—¿Qué… qué es esto? —susurró, retrocediendo—. ¡Lucas! ¡Aparece! ¡Estás despedido!
—Lucas no existe, Isabella.
La voz vino desde la escalera principal. Una voz que Isabella conocía. Una voz que la había amado, consolado y que ella creía enterrada bajo toneladas de nieve en los Andes.
Las luces se encendieron de golpe.
Alejandro bajaba las escaleras lentamente, con paso firme. En sus brazos, Leo reía y agitaba las manos.
Isabella gritó. Fue un grito agudo, de terror puro, como si hubiera visto al diablo. Cayó de rodillas al suelo, temblando incontrolablemente.
—A-Alejandro… —balbuceó—. No… tú estás muerto. Vi el informe. Vi…
—Viste lo que querías ver —interrumpió él, llegando al final de la escalera. Su mirada era fuego frío—. Viste una oportunidad para quedarte con mi dinero y follar con mi mejor amigo sobre mi tumba.
—¡No! ¡Alejandro, déjame explicarte! —Isabella intentó levantarse, arrastrándose hacia él, llorando lágrimas falsas—. ¡Estaba confundida! ¡El dolor me volvió loca! ¡Roberto me manipuló!
Alejandro soltó una risa seca, sin humor.
—¿Roberto te manipuló para que tiraras a nuestro hijo en un orfanato de mala muerte? —Alejandro señaló la pantalla, donde el video se repetía en bucle—. ¿Te manipuló para decir que Leo te daba asco?
—¡Lo hice por nosotros! —gritó ella, desesperada—. ¡Pensé que si empezaba de cero podría… podría honrar tu memoria mejor!
—Basta —dijo Alejandro. La palabra fue suave, pero tuvo el peso de una sentencia de muerte.
Las puertas laterales se abrieron. Dos oficiales de policía entraron, seguidos por Roberto, quien venía esposado y escoltado por el jefe de seguridad de Alejandro. Roberto tenía la cara magullada y la mirada baja.
—Roberto intentó vender las acciones de mi empresa esta mañana usando una firma falsificada —dijo Alejandro, mirando a su ex socio con asco—. Él ya confesó todo, Isabella. Su plan, tu plan. Cómo esperaban que yo muriera para repartirse el botín.
Isabella miró a Roberto, luego a Alejandro, y finalmente a Leo. Su máscara de víctima cayó. Su rostro se endureció, mostrando su verdadera naturaleza viperina. Se puso de pie, secándose las lágrimas con rabia.
—Pues bien —escupió—. Me atrapaste. ¿Y qué? Soy tu esposa. La mitad de todo es mío. El divorcio te costará una fortuna, Alejandro. Me llevaré hasta el último centavo y a ese mocoso ruidoso, solo para hacerte sufrir. Los jueces siempre favorecen a la madre.
Alejandro sonrió. Era una sonrisa terrorífica.
—Te olvidas de algo, querida. El abandono infantil es un delito grave. Intento de homicidio, conspiración, fraude… —Alejandro acarició la cabeza de Leo—. Y tengo la prueba grabada en 4K. Mis abogados ya han presentado la demanda. No solo perderás el dinero. Perderás tu libertad. Y sobre todo… pierdes el derecho a llamarte madre.
Los policías avanzaron. El sonido de las esposas cerrándose alrededor de las muñecas de Isabella resonó en el salón vacío.
—¡No puedes hacerme esto! —chillaba mientras la arrastraban hacia la salida—. ¡Soy Isabella Varela! ¡Soy una Varela!
—Ya no —dijo Alejandro, dándole la espalda.
Cuando las puertas se cerraron y los gritos de Isabella se desvanecieron, el silencio volvió a la mansión. Pero esta vez no era un silencio pesado. Era un silencio de paz.
Alejandro miró a Leo. El bebé lo miraba con esos ojos grandes y confiados, y soltó una pequeña risa, tocando la cicatriz en la cara de su padre.
—Solo tú y yo, hijo —susurró Alejandro, sintiendo cómo, por primera vez en seis meses, el peso en su pecho desaparecía—. Solo tú y yo.
Salió de la mansión. La lluvia había parado por completo. Entre las nubes grises, un rayo de sol rompía la oscuridad, iluminando el camino de grava. Alejandro no miró atrás. Subió a su coche, no como chófer, sino como padre y dueño de su destino, y condujo hacia una vida donde el dinero sobraba, pero el amor ya no faltaba.
El fantasma había desaparecido. El hombre había regresado.