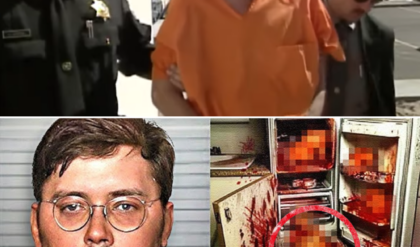Era más de medianoche cuando Alejandro Mendoza escuchó que llamaban a la puerta de su ático. No fue un golpe fuerte, sino algo más inquietante: un toque suave, casi tímido, repetido con una insistencia desesperada. Alejandro estaba solo, como casi todas las noches. La ciudad de Madrid brillaba bajo sus ventanales, distante y hermosa, como un decorado que no le pertenecía. Acababa de cerrar una videollamada con inversores de Hong Kong, había aflojado la corbata y sostenía un vaso de whisky que ya no sabía igual. Se levantó con fastidio, convencido de que sería algún error del portero o un vecino confundido.
Abrió la puerta y no vio a nadie. Frunció el ceño, dispuesto a cerrar, cuando bajó la mirada.
Allí estaba ella.
Una niña pequeña, de no más de cuatro o cinco años, con un pijama rosa decorado con estrellas, el cabello rubio revuelto y los ojos grandes, hinchados de lágrimas. Estaba descalza sobre el mármol frío del rellano y abrazaba un osito de peluche como si fuera su único escudo.
Alejandro sintió que algo se le apretaba en el pecho.
—¿Estás… perdida? —preguntó, sorprendido por lo suave que salió su voz.
La niña negó con la cabeza.
—Mamá tiene miedo —dijo—. La puerta no cierra bien.
Aquella frase, tan simple, lo desarmó. Alejandro Mendoza, el hombre al que nadie se atrevía a contradecir en una sala de juntas, el ejecutivo implacable que despedía a cien personas con una firma, se quedó inmóvil frente a una niña que no le pedía dinero ni poder, solo ayuda.
Se arrodilló frente a ella.
—¿Dónde está tu mamá?
La niña señaló el apartamento contiguo.
—Se quedó llorando.
Alejandro respiró hondo. Reconoció a la niña de inmediato. Era la hija de su vecina, Laura. Una mujer joven, siempre cansada, siempre silenciosa. Coincidían a veces en el ascensor, intercambiaban un saludo breve y nada más. Nunca se había detenido a pensar en ella.
Tomó una chaqueta, cerró la puerta de su ático y acompañó a la niña hasta el apartamento vecino. Laura abrió la puerta con manos temblorosas. Tenía los ojos rojos y el rostro pálido. Al verlo, se llevó una mano al pecho, como si no supiera si agradecer o disculparse.
—Perdón… no sabía a quién más acudir —murmuró—. Alguien intentó forzar la cerradura. No llegó a entrar, pero…
No pudo terminar la frase.
Alejandro examinó la puerta con atención. No era experto, pero entendía lo suficiente para saber que la cerradura estaba dañada.
—Voy a llamar a un cerrajero —dijo—. Y al portero. No te preocupes.
Laura asintió, claramente aliviada. La niña se aferró a la pierna de Alejandro como si lo conociera de toda la vida. Aquello lo desconcertó aún más.
Esperaron juntos casi una hora. Alejandro permaneció allí todo el tiempo, sin mirar el reloj, sin pensar en correos ni en mercados. Cuando el cerrajero terminó su trabajo y la puerta quedó segura, Laura rompió a llorar, esta vez en silencio, cubriéndose el rostro. Alejandro no supo qué hacer. Nunca había sido bueno consolando a nadie.
—Gracias —dijo ella finalmente—. De verdad. No sé qué habría hecho sin usted.
—No fue nada —respondió él, aunque ambos sabían que sí lo había sido.
Cuando regresó a su ático, el silencio lo golpeó con más fuerza que nunca. Dejó el whisky intacto sobre la mesa y se sentó en el sofá oscuro, mirando la ciudad sin verla. Algo había cambiado, aunque no sabía qué.
Alejandro Mendoza tenía cuarenta y dos años y una vida que desde fuera parecía perfecta. CEO de una de las consultoras más poderosas de España, con presencia internacional, patrimonio multimillonario y un apellido que empezaba a aparecer en revistas de negocios. Había construido todo desde abajo, creciendo en un barrio humilde, jurándose a sí mismo que nunca volvería a depender de nadie.
Ese juramento le había costado caro.
Su matrimonio había durado tres años. Elena, su exesposa, se había marchado una noche fría de noviembre. Él aún recordaba sus palabras como si fueran una sentencia.
—No es que no me ames —le dijo ella—. Es que ya no sabes cómo hacerlo.
Después de eso, Alejandro se refugió en el trabajo. Apartamentos de lujo, viajes constantes, relaciones superficiales que no dejaban huella. La soledad se convirtió en su aliada, en su excusa.
Hasta esa noche.
A la mañana siguiente, cuando salió rumbo a la oficina, encontró algo pegado a su puerta. Era un dibujo infantil: un hombre grande, una niña pequeña y un corazón rojo enorme en el centro. Abajo, con letras torcidas, se leía: “Gracias por ayudarnos”.
Alejandro sostuvo el papel unos segundos más de lo necesario. Luego lo dobló con cuidado y lo guardó en el bolsillo de su abrigo.
Los días siguientes empezaron a ser distintos, aunque nadie más lo notó. Alejandro comenzó a llegar un poco más tarde a la oficina y a irse un poco antes. Empezó a saludar a los vecinos, a sonreírle a la niña cuando la veía en el pasillo. Ella siempre corría hacia él.
—Hola, Alejandro —decía con entusiasmo.
Nunca nadie había pronunciado su nombre de esa forma.
Un viernes por la noche, mientras cenaba solo frente al televisor apagado, escuchó de nuevo el timbre. Esta vez no se sobresaltó. Al abrir, la niña estaba allí, sonriente.
—Mamá pregunta si quieres cenar con nosotras —dijo—. Dice que siempre comes solo.
Alejandro dudó. Miró el interior de su apartamento, impecable y vacío. Luego miró a la niña.
—Está bien —respondió—. Pero solo si me ayudas a elegir el postre.
La cena fue sencilla: pasta, pan, una ensalada improvisada. Laura estaba nerviosa, pero agradecida. Hablaron poco al principio. Luego la niña empezó a contar historias sin sentido, y Alejandro se descubrió riendo de verdad, no por cortesía.
Aquella noche, al regresar a su ático, Alejandro no encendió la televisión ni abrió el portátil. Se sentó en la cama y sostuvo el dibujo otra vez. Por primera vez en años, sintió algo parecido a paz.
Las semanas se transformaron en meses. Alejandro empezó a ayudar más: arreglos, compras, llevar a la niña al colegio cuando Laura tenía turnos dobles. Nunca lo planeó. Simplemente ocurrió. Y con cada pequeño gesto, el peso que llevaba dentro parecía disminuir.
Un domingo por la tarde, mientras caminaban los tres por el parque, la niña tomó la mano de Alejandro sin pedir permiso. Él se quedó quieto un instante, sorprendido. Luego cerró los dedos alrededor de la pequeña mano.
Laura lo miró y sonrió, una sonrisa sincera, sin miedo.
—Gracias por quedarte —dijo ella en voz baja.
Alejandro negó con la cabeza.
—Gracias a ustedes —respondió—. No sabía cuánto lo necesitaba.
Aquella noche, al regresar a su ático, Alejandro entendió algo que ningún negocio le había enseñado. El dinero había construido muros, pero el cariño los estaba derribando, uno a uno. No fue una gran tragedia ni una revelación espectacular. Fue una llamada a la puerta pasada la medianoche. Fue una niña descalza. Fue una petición sencilla.
Y así, sin darse cuenta, Alejandro Mendoza descubrió que su corazón de piedra no estaba roto. Solo había estado esperando que alguien lo tocara de la manera correcta.