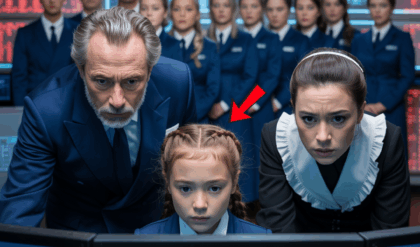Era un 22 de octubre de 2017, en los polvorientos límites de la zona industrial de Toluca, en el Estado de México. El zumbido de la maquinaria pesada rompía el silencio matutino. Un equipo de albañiles y peones limpiaba escombros de un lote baldío destinado a una nueva nave industrial. Era un trabajo rutinario: palas raspando el suelo, motores rugiendo.
De repente, un trabajador notó algo fuera de lugar. Cerca de un contenedor medio lleno, dos grandes bolsas negras de uso rudo yacían apartadas del resto de la pila de escombros. La curiosidad inicial se convirtió en inquietud. Al intentar mover una, notó un peso excesivo, mucho más de lo que debería pesar el cascajo. La forma interior tampoco era correcta.
Con una navaja, rasgó el plástico grueso. Se congeló. En segundos, retrocedía, buscando a tientas su teléfono para marcar al 911. La policía municipal llegó rápidamente, acordonando el sitio con cinta amarilla.
Lo que encontraron enviaría ondas de choque a través de la región: los restos de dos personas, cuidadosamente ocultos. Lo que en la jerga policial se conoce como “embolsados”. Este sombrío descubrimiento pondría fin a una frenética búsqueda de cinco días y abriría una investigación criminal que desentrañaría una verdad mucho más perturbadora de lo que nadie esperaba.
Cuatro días antes, Sofía Morales, de 29 años, y su esposo Javier Gómez, de 33, habían salido de su apartamento en la colonia Condesa, Ciudad de México, para un “reseteo” de mitad de semana. Dos noches bajo los árboles antes de volver al trabajo. Sus amigos los conocían como excursionistas prácticos, planificadores meticulosos, gente de listas de verificación.
Revisaron el clima, cargaron una pequeña tienda de campaña, dos sacos de dormir, una estufa compacta y un mapa impreso, por si fallaba la señal. Su destino: la Sierra de Las Cruces, el vasto corredor de bosque que separa la Ciudad de México del valle de Toluca, un laberinto de densos pinos, oyameles y senderos estrechos.
El 17 de octubre, a las 6:42 p.m., Sofía envió una selfie a su hermana. Un cielo dorado pálido sobre el bosque detrás de ellos, ambos sonriendo. “Es hermoso aquí. Nos vemos pronto”, escribió. Un recibo de una tienda de conveniencia en la carretera con fecha y hora de las 4:11 p.m. y un permiso de acceso en el tablero de su auto confirmaban la cronología. Su vehículo apareció en la cámara de la caseta de entrada al parque poco después de las 5:00 p.m. Todo en el viaje parecía ordinario.
Planeaban estar en casa el domingo 22 de octubre. Sofía solía responder a los mensajes familiares en minutos. Pero el sábado por la noche, las respuestas cesaron. El domingo por la mañana, las llamadas iban directamente al buzón de voz. No hubo actividad bancaria, ni publicaciones en redes sociales.
Los familiares condujeron hasta su apartamento: luces apagadas, correo sin recoger. Fueron a la entrada del parque y encontraron el sedán de la pareja estacionado ordenadamente, cerrado, con el permiso visible. El vehículo sugería una caminata corta, no una travesía.
En la tarde del 22 de octubre, el mismo día que el trabajador hizo su descubrimiento, la preocupación se volvió formal. Se levantó un acta por desaparición de personas ante la Fiscalía General de Justicia del Estado de México (FGJEM). Lo que comenzó como una escapada tranquila era ahora una búsqueda urgente, y el reloj ya llevaba cinco días de adelanto.
Cuando las llamadas no entraron el domingo, la preocupación se transformó rápidamente en urgencia. Al principio, los agentes ministeriales consideraron las posibilidades comunes: excursionistas fuera de rango, un regreso retrasado. Pero el historial de Sofía y Javier no encajaba. Eran puntuales y predecibles.
Para el lunes por la mañana, más de 24 horas después de su último contacto, el caso se elevó a una investigación oficial. Los coordinadores de búsqueda se movieron rápidamente. Agentes de la Fiscalía, elementos de la Policía Estatal y voluntarios de Protección Civil se reunieron en la entrada del parque.
La primera pista tangible llegó rápido: el sedán plateado de la pareja. Dentro había una hielera y ropa de repuesto, sugiriendo que planeaban un viaje corto desde ese punto.
Los equipos de búsqueda se desplegaron en cuadrículas, algunos a pie, otros en cuatrimotos. Se trajeron unidades caninas K-9. Pilotos de helicópteros del agrupamiento “Relámpagos” del estado escanearon el dosel del bosque.
El entorno jugaba en su contra. Los senderos de la sierra se retuercen entre densos pinos donde una persona puede desaparecer en metros. Los equipos esperaban encontrar algún rastro: una fogata, envoltorios de comida, huellas. Pero cada sector regresaba limpio. Sin equipo, sin terreno alterado. Era como si se hubieran disuelto en el paisaje.
Para el segundo día completo de búsqueda, los investigadores comenzaron a cambiar el enfoque. Se sopesó cada posibilidad.
Primera teoría: un ataque animal. La zona alberga fauna, pero los equipos no encontraron rastros de sangre, ni tela rasgada. Los biólogos en la escena confirmaron que no había nada que sugiriera depredación.
Segunda teoría: excursionistas perdidos. Posible, pero improbable. Javier conocía la zona y llevaban mapa. No había señales de rumbos improvisados.
Tercera teoría: desaparición voluntaria. Los detectives investigaron sus finanzas y vidas personales. No había deudas, ni conflictos.
Con esas opciones descartadas, la privación ilegal de la libertad o algo peor pasó al primer lugar de la lista. Esa conclusión tenía peso. Significaba que alguien más estaba involucrado. La Fiscalía comenzó a investigar la actividad reciente en la zona, consciente de que esos bosques también son rutas de tala clandestina.
Mientras los equipos seguían peinando la Sierra de Las Cruces, llegó una llamada a la central desde la zona industrial en Toluca. El equipo que limpiaba escombros había encontrado las bolsas.
Los especialistas de servicios periciales de la Fiscalía comenzaron a procesar la nueva escena. Dentro de las bolsas estaban los restos de un hombre y una mujer. Cerca, se encontró la tienda de campaña enrollada. Se comparó con las fotos de la casa de la pareja: coincidía. En cuestión de horas, las pruebas forenses eliminaron toda duda. Eran Sofía y Javier.
La búsqueda se transformó oficialmente en una investigación por doble homicidio. La pregunta ya no era dónde estaban, sino quién los puso allí y por qué moverlos 40 kilómetros, de un bosque remoto a un lote industrial.
La forma en que se empaquetaron los restos apuntaba a una ocultación deliberada. El responsable había transportado a la pareja y su equipo en un área concurrida durante el día, pero desierta por la noche. La elección del lugar no fue aleatoria: las bolsas se colocaron donde los desechos entrantes pronto las enterrarían. Eso sugería planificación, no pánico.
Los detectives concluyeron que el responsable tenía dos ventajas clave: conocimiento local y acceso a un transporte capaz de mover cargas pesadas sin llamar la atención. La precisión insinuaba a alguien que conocía la zona.
Los investigadores dividieron sus recursos. Un equipo se quedó en Toluca, revisando horas de grabaciones de cámaras de seguridad de la zona industrial. El otro equipo regresó al bosque, buscando ahora la escena primaria del crimen.
Al final de la semana, los investigadores decidieron volver al punto de partida: el estacionamiento del parque. Se contactó nuevamente a cada persona que se sabía había estado allí el 17 de octubre.
Fue entonces cuando surgió un detalle. Un hombre mayor, “Don Manuel”, un comunero local que a menudo pasta sus ovejas en la zona, recordó algo. Alrededor de media tarde de ese día, notó una camioneta oficial, de las que usa la CONAFOR (Comisión Nacional Forestal), estacionada a un lado. Recordó al conductor, un hombre uniformado, de pie junto al vehículo, hablando con una pareja que se parecía a las personas de las fotos. No pudo oír la conversación, pero la pareja parecía atenta.
Se solicitaron los registros de patrullaje de CONAFOR para esa fecha. El nombre apareció rápidamente: David Hernández, de 42 años, un guardabosques veterano con más de 15 años en la comisión. En el papel, Hernández era la última persona de la que se sospecharía.
Los agentes de la Policía de Investigación (PDI) de la Fiscalía condujeron a la modesta casa de Hernández. Éste abrió la puerta, cortés, pero con una quietud cautelosa. No negó haber estado en el sendero. De hecho, recordó haber hablado con Sofía y Javier. Su versión era simple: les advirtió que una sección del sendero estaba cerrada por mantenimiento. Según él, cooperaron, le dieron las gracias y se fueron por otra ruta.
El relato era plausible, pero la mirada de Hernández era esquiva y sus manos, apoyadas en la mesa, mostraban un leve temblor. Sus respuestas eran mesuradas, casi ensayadas. Oficialmente, era un testigo. Extraoficialmente, se había movido al centro de la investigación.
Dos días después, los agentes regresaron con una orden de cateo. La casa estaba limpia. La atención se centró en la camioneta oficial estacionada afuera. La cabina estaba limpia. Pero la batea (caja trasera) estaba desordenada: cuerdas, bidones de gasolina, una pila de lonas.
Un detective comenzó a mover artículos. Debajo de una lona verde doblada, cubriendo parcialmente varios sacos pesados, estaba la visión que detuvo el cateo: dos mochilas de senderismo, dos sacos de dormir comprimidos y una estufa de campamento compacta. Todo coincidía con las descripciones proporcionadas por las familias.
La postura de Hernández cambió. Su rostro perdió el color. En minutos, le leyeron sus derechos y fue puesto bajo custodia.
En la Fiscalía, Hernández guardó silencio durante horas. Luego, un detective deslizó una foto sobre la mesa: la mochila de Sofía. Los hombros de Hernández se hundieron. Con voz baja, comenzó a hablar.
Admitió que durante meses había estado involucrado en la tala clandestina, permitiendo el paso de talamontes y recibiendo una parte de las ganancias por derribar árboles en una sección restringida del bosque. El 17 de octubre, se topó con el campamento de Sofía y Javier en esa área prohibida. Dijo que fueron amigables, pero entonces notó que Sofía sostenía su teléfono, apuntando hacia un claro donde había evidencia de la tala.
En su mente, ella no estaba tomando una foto panorámica; estaba documentando la tala ilegal. Esa única suposición lo desmoronó todo. Convencido de que lo reportarían, de que perdería su trabajo y su pensión, y temiendo represalias de los grupos de talamontes con los que trabajaba, el pánico se apoderó de él. Los confrontó. Lo que siguió, describió como un borrón, el pánico superando al juicio. En minutos, el trágico desenlace ocurrió.
Esa noche, recogió sus pertenencias, desmanteló el campamento y transportó todo en su camioneta, dejando los restos en el sitio industrial de Toluca. Su motivo no fue la venganza, solo un intento imprudente de proteger su secreto.
Hernández se declaró culpable y recibió una sentencia de 45 años de prisión en el penal de Almoloya. La persistencia de los peritos y un solo testigo observador evitaron que la verdad fuera enterrada, en una tragedia donde el miedo y la corrupción destruyeron dos vidas.