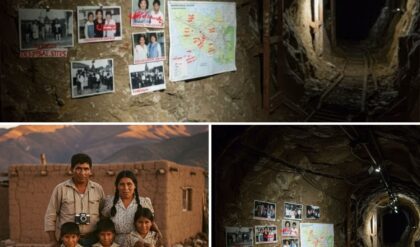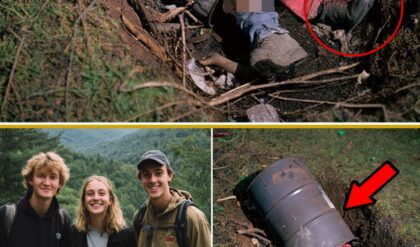En la última semana de septiembre de 1994, México era un país que aún contenía la respiración. La Ciudad de México, en particular, despertaba cada mañana bajo el rastro sísmico del terremoto político dejado meses antes por el asesinato de Luis Donaldo Colosio. La vida, sin embargo, intentaba seguir su curso. El tráfico seguía siendo un caos de motores y humo, el clima era seco y en los puestos de periódicos los titulares saltaban entre la crisis económica, el fútbol y la violencia urbana que parecía no dar tregua.
En medio de ese ruido colectivo, una pareja de la colonia Narvarte decidió que necesitaba exactamente lo contrario: aire puro, silencio absoluto y tiempo. Tiempo solo para ellos, lejos del asfalto y las malas noticias.
Santiago Méndez y Lourdes Ríos vivían juntos desde hacía cinco años. Eran el tipo de pareja que construye su mundo hacia adentro. Él, ingeniero eléctrico, de rutinas largas y calladas; ella, profesora de literatura en una secundaria, de esas que cargaban libros de poesía incluso los fines de semana. Su vida era estable, sin lujos, pero completa. Compartían un departamento pequeño con paredes claras, varias plantas en el balcón y un gato viejo y consentido llamado Clemente.
No eran de fiestas. No tenían hijos. No practicaban ninguna religión. Lo que los unía era un gusto compartido por los paisajes nublados, por las caminatas largas y sin prisa, por los cafés sencillos y, sobre todo, por la sensación de desaparecer del mundo de vez en cuando, pero bajo sus propios términos.
Zacatlán, un pueblo frío y húmedo enclavado en la sierra norte de Puebla, parecía el refugio ideal. Una amiga de la escuela de Lourdes les había hablado de la región: cabañas baratas, senderos que se perdían en bosques de niebla y una pequeña feria de manzanas en la plaza central.
El viaje se planeó sin muchos detalles, como solían hacer. Dos días fuera, tal vez tres si el clima lo permitía. Partieron un viernes muy temprano, antes de que saliera el sol, en su coche compacto rojo. Llevaban apenas dos mochilas pequeñas, una cámara desechable para capturar momentos sin la presión de la perfección, ropa cómoda y un cuaderno de notas que Lourdes usaba como diario personal.
Llegaron a Zacatlán por la tarde, justo cuando una neblina baja y densa comenzaba a cubrir los tejados rojos del pueblo. Se hospedaron en una posada sencilla, de esas que huelen a madera y café. La atendía una señora llamada Tomasa, viuda, solitaria y de pocas palabras.
El cuarto era rústico: piso de madera que crujía, una cama matrimonial con una colcha azul pesada y una ventana que no daba a la calle, sino directamente al bosque. Esa noche comieron en la plaza: tortillas hechas a mano, café de olla que quemaba las manos y pan dulce. Caminaron por el centro, tomaron un par de fotos frente a la iglesia, con la niebla difuminando las luces, y compraron una botella pequeña de licor artesanal de manzana.
La mañana siguiente, sábado 23 de septiembre, amaneció fría. Desayunaron temprano en la posada y le preguntaron a doña Tomasa por algún sendero poco turístico. Querían ver una cascada escondida, algo que estuviera fuera de las rutas comunes, algo solo para ellos.
Doña Tomasa, con la parsimonia de quien conoce su tierra, les indicó que buscaran a un señor que vendía frutas secas cerca de la plaza. Se llamaba don Ernesto. Era un hombre viejo, casi ciego de un ojo, pero con la memoria intacta de las veredas antiguas de la región, esas que ya no aparecían en ningún folleto.
Don Ernesto los escuchó. De una caja de madera sacó una hoja de papel doblada, sucia y gastada en los bordes. Era un mapa antiguo, dibujado a mano, con indicaciones de un sendero que pasaba por valles poco transitados. “Por aquí pasaban los pastores de antes”, les dijo con voz rasposa. Marcó con un dedo una bifurcación sin señalización visible. Les advirtió que el área no era oficial, pero era bonita, solitaria y, sobre todo, silenciosa.
Lourdes, la profesora, anotó en su diario el nombre de un punto de referencia que el viejo mencionó: “El Pinar Viejo”.
Ese mismo día, alrededor de las 8 de la mañana, Santiago y Lourdes salieron de la posada. Llevaban agua, el mapa de don Ernesto, el diario de Lourdes, la cámara desechable y algunos bocadillos. Su vestimenta era ligera, quizás demasiado para la sierra: él con pantalón oscuro, camisa de cuadros y una mochila verde olivo; ella con falda larga de mezclilla, blusa blanca y una mochila azul al hombro. Doña Tomasa los vio salir. Eran sus únicos huéspedes ese fin de semana.
El sendero comenzaba detrás de una pequeña plantación de maíz. Desde allí, el camino se perdía rápidamente entre pinos altos y un suelo húmedo cubierto de hojarasca. Todavía era de mañana cuando la niebla y la vegetación los envolvieron. Desaparecieron.
Al anochecer, doña Tomasa notó que el cuarto seguía vacío. No le dio mayor importancia; a veces los paseantes regresan tarde. Pero a la mañana siguiente, domingo, todo permanecía intacto. El cepillo de dientes y la pasta en el baño, la botella de licor sobre la mesa, una caja de rollos fotográficos nuevos y, lo más revelador, el diario de Lourdes abierto sobre la cama.
La última anotación, escrita la noche anterior, decía: “Mañana vamos hacia el bosque que no está en los mapas”.
El coche seguoía en el estacionamiento de tierra. Las camas estaban hechas. Sus mochilas más grandes permanecían bajo la ventana. Fue entonces cuando Tomasa entendió que esto no era un retraso. Algo se había roto en el curso natural de ese fin de semana.
Avisó a la policía local, que comenzó las búsquedas ese mismo domingo. El sendero indicado por don Ernesto no estaba en ningún registro oficial. Él mismo, al intentar señalar la ruta exacta a los policías, se confundía con los nombres. Dijo que hacía años que no pasaba por ahí. La vegetación era densa, el suelo un pantano húmedo y la visibilidad, con la neblina, era casi nula después de las 4 de la tarde.
Policías, voluntarios y hasta algunos turistas curiosos se unieron para buscar. Peinaron la zona. No encontraron nada. Ninguna huella clara, ninguna prenda rasgada, ninguna señal de la cámara desechable. Nada.
Los días siguientes trajeron refuerzos: perros rastreadores, radios, incluso un helicóptero que apenas pudo volar. Las familias de ambos viajaron desde la capital, destrozadas. Se instalaron en hoteles baratos y empapelaron cada muro del pueblo con fotos de la pareja.
Sin embargo, el tiempo y el clima jugaban en contra. La lluvia se intensificó, el lodo borraba cualquier rastro y el mapa de don Ernesto demostró ser inútil; no llevaba a ninguna parte concreta.
La historia pronto se extendió por la región, pero no como una tragedia, sino como un murmullo, una advertencia: “Una pareja del DF que no regresó del monte”. Surgieron las versiones inevitables: se perdieron, cayeron en un barranco, fueron asaltados, o incluso, que habían huido juntos para empezar una nueva vida en otro país. Pero ninguna explicación convencía, ni a los locales ni a los forasteros. Eran demasiado tranquilos, demasiado metódicos, para simplemente huir.
A finales de ese año, cuando el frío arreció y la temporada de neblina se volvió una pared blanca impenetrable, las búsquedas fueron oficialmente suspendidas. El cuarto de la posada quedó cerrado por meses. El mapa fue recogido por la policía y guardado en un sobre. Doña Tomasa, cada vez que pasaba por la ventana del cuarto, murmuraba en voz baja: “No regresaron, pero no se fueron”.
Cuando la noticia de la desaparición llegó finalmente a los periódicos de la Ciudad de México, causó poco o ningún impacto. Eran tiempos convulsos. Dos adultos, sin hijos, sin escándalos políticos, sin influencias. El titular fue seco, casi indiferente: “Pareja capitalina no regresa de excursión en Puebla”. En los días siguientes, la nota ni siquiera se actualizó con sus nombres o los detalles del sendero.
Para las familias, ese silencio mediático solo aumentaba la desesperación. Los Méndez venían de una familia tradicional de ingenieros. Los Ríos, de un linaje de profesores y escritores. Ninguno de ellos estaba acostumbrado a ausencias sin aviso.
La madre de Lourdes, doña Elena, una mujer fuerte de letras, repetía a quien quisiera escucharla: “Si ella hubiera querido irse, habría dejado algo escrito. Aunque fuera un poema. Ella no se iba sin palabras”. Por su parte, el padre de Santiago, un hombre duro y pragmático, comenzó a visitar sacerdotes y líderes comunitarios, buscando cualquier respuesta, divina o terrenal.
Los carteles con sus rostros se multiplicaron. El rostro sereno de Santiago, la mirada atenta de Lourdes. La familia mandó imprimir mil copias, luego dos mil. Después, ya no había quién autorizara más reimpresiones. El caso se enfriaba.
La policía de Zacatlán siguió investigando, pero en silencio. El sendero donde supuestamente entraron no solo estaba olvidado; era, de hecho, cambiante. No había señalización. La vegetación cubría accesos antiguos en cuestión de semanas. Los pinos altos susurraban con el viento y la neblina aparecía y desaparecía sin previo aviso. A veces, decían los locales, parecía que el camino se cerraba por voluntad propia.
Hubo intentos de ayuda. Un joven agricultor dijo haber visto huellas cerca de un arroyo, pero llovió al día siguiente y el rastro se perdió. Una mujer que vendía tamales afirmó haber escuchado gritos provenientes de la sierra en una madrugada, pero nadie más lo confirmó. Otro hombre, medio borracho, juró haber encontrado una blusa blanca entre las ramas, pero cuando lo llevaron de regreso, no supo decir dónde.
El terreno era traicionero. El suelo se hundía, las raíces emergían como serpientes y las ramas arañaban la piel. Era un bosque que no toleraba intrusos.
La cámara desechable que la pareja llevó nunca fue encontrada. Tampoco el cuaderno de Lourdes, el que llevaba en la mochila azul. Solo el coche, un Nissan Tsuru rojo, permaneció estacionado por semanas frente a la posada, como un monumento mudo. El tiempo rayaba la pintura, el rocío cubría los vidrios. El interior olía a tela húmeda y a una ausencia pesada.
Un grupo de rescate especializado intentó usar perros rastreadores traídos desde la capital de Puebla. Subieron con guías y policías. Caminaron por horas. Los perros olfatearon piedras, ropa, cortezas. Uno de ellos ladró brevemente cerca de un valle, pero pronto se distrajo, confundido por los olores. Regresaron sin nada. El helicóptero que sobrevoló la zona tuvo que regresar tras 15 minutos; la neblina era tan densa que el riesgo de estrellarse era demasiado alto.
Con el tiempo, los equipos se redujeron. El presupuesto se cortó. Los periódicos callaron.
Dos meses después de la desaparición, la ficha oficial del caso ya estaba archivada con el número 94-CTN-231. En la hoja, una línea impersonal y terrible: “Se presume pérdida en zona boscosa no registrada. Sin datos concluyentes”.
Pero en la casa de los Méndez, en la Ciudad de México, la mesa del comedor seguía puesta con dos vasos intactos. Y en la casa de los Ríos, el cuarto de Lourdes permanecía arreglado tal como lo dejó el día que salió. La colcha bien estirada, los libros apilados y un portarretratos con la foto de ella y Santiago en la feria de libros de Coyoacán.
El tiempo pasó, como pasa en estos casos: sin prisa, sin pruebas y sin un final. En Zacatlán, la historia se convirtió en un murmullo, en una leyenda local. “La pareja que se tragó el monte”, decían. Los habitantes mayores comenzaron a advertir a los turistas que no tomaran senderos no marcados. Otros simplemente evitaban el tema. Había quienes hablaban de asaltantes, quienes mencionaban cuevas ocultas, hasta quienes susurraban sobre “cosas que es mejor no despertar”. Pero la mayoría solo miraba hacia el bosque y se quedaba en silencio.
En 2010, tras años de ausencia absoluta y trámites legales, Santiago y Lourdes fueron oficialmente declarados desaparecidos. Las familias recibieron papeles con sellos. Ningún cuerpo, ninguna ceremonia. Solo el peso de una historia sin fin.
Hasta que casi 20 años después, la sierra decidió moverse.
En septiembre de 2014, un trío de excursionistas independientes, apasionados por la cartografía de rutas olvidadas, subió a la región de Apulco, cerca de donde la pareja se perdió. Buscaban antiguos senderos usados por pastores.
Uno de ellos, Armando Lozano, había oído cuando era niño la historia de la pareja desaparecida. Su abuela se la contaba como un cuento de advertencia. “Ellos se metieron donde no había nombre, y por eso nadie los encontró”, decía ella.
El sendero era húmedo, resbaladizo. Los tres jóvenes usaban botas de hule, mochilas impermeables y linternas de cabeza. De repente, el más ligero de ellos resbaló en una raíz cubierta de lodo. Cayó sentado, y con el impacto, una porción del terreno cedió. La tierra no se desmoronó hacia afuera, sino hacia adentro. Hojas, lodo y ramas rodaron, y allí, entre piedras cubiertas de musgo y raíces expuestas, algo emergió.
Era una mochila. Verde olivo. Gastada, rasgada, empapada por décadas de humedad. Y en su interior, parcialmente visible, una costura con hilo azul: “L. Ríos”.
El silencio fue inmediato. Armando se agachó, pero no tocó nada. Encendió su linterna. Los otros se detuvieron detrás. El aire era denso, con una mezcla de tierra mojada y algo antiguo, descompuesto.
No había cuerpos. No había huesos. Solo objetos.
A un lado de la mochila, una botella plástica con la etiqueta deformada, pero con un año visible: 1994. La tapa estaba casi suelta, medio llena de lodo endurecido. Esparcidos alrededor, encontraron una cuchara metálica oxidada, dos envases plásticos de comida aplastados, y un mapa de papel rasgado, exactamente el tipo de mapa descrito por don Ernesto dos décadas antes.
Y más adelante, a un par de metros, como si hubiera sido empujada por el agua o el tiempo, una prenda íntima femenina. Una tanga blanca con bordes rosados, sucia, parcialmente enterrada.
Doña Elena Ríos, la madre de Lourdes, siempre decía que el dolor de la desaparición era como vivir en una casa con la puerta entreabierta. “Porque mientras la puerta sigue abierta”, decía, “el corazón sigue esperando, aunque pasen los años, aunque nadie llame”.
Después de que Lourdes desapareció, doña Elena habló menos y escribió más. Llenó cuadernos con cartas que nunca enviaría, fragmentos de poemas y listas de preguntas que jamás tendrían respuesta. No fue por casualidad que mantuvo el cuarto de su hija intacto. Para ella no era un memorial; era una promesa de regreso.
Los padres de Santiago, por su parte, intentaron caminos más prácticos. El señor Ernesto Méndez, ingeniero jubilado, imprimió mapas topográficos de la Sierra Norte. Estudió altitudes, temperaturas, ciclos de lluvia. Buscó contactos en la policía, en universidades, en grupos de montañismo. Su esposa, Tere, prefería rezar en silencio, encendiendo velas frente a una foto de la pareja, sonriendo en Valle de Bravo.
Durante los primeros años, todos los cumpleaños de Santiago y Lourdes se marcaban con reuniones familiares. Había pasteles, recuerdos y una silla vacía para cada uno. Pero con el tiempo, los vecinos dejaron de asistir. Luego, algunos parientes comenzaron a sugerir que era hora de “dejar ir”. Hasta que un día, solo quedaron los padres, cada uno con su forma de esperar lo imposible.
En la Ciudad de México, nadie más tocaba el tema. En la escuela donde Lourdes enseñaba, otra profesora tomó su grupo. En la empresa de ingeniería donde trabajaba Santiago, su nombre desapareció de los registros en menos de seis meses. Fue como si ambos se hubieran evaporado de todos los lugares, menos de la memoria de quienes se quedaron.
En Zacatlán, en cambio, su historia seguía viva, pero distorsionada. Se convirtió en una fábula moderna de advertencia. El sendero que tomaron, el marcado a mano por don Ernesto, ganó una fama oscura entre los jóvenes. Nadie más intentó seguirlo. Y el viejo vendedor, que antes contaba historias a los turistas, comenzó a evitar conversaciones. Después de un tiempo, simplemente desapareció de la plaza.
Durante todos esos años, los objetos personales de la pareja encontrados en 2014 permanecieron guardados por la policía local tras ser analizados por peritos. Se confirmó que los materiales eran, en efecto, de la década de los 90. La costura en la mochila coincidía con la caligrafía de Lourdes, identificada en otros cuadernos. El mapa, aunque mojado y dañado, aún traía el nombre “El Pinar Viejo” garabateado con tinta azul.
Nada de eso, sin embargo, era suficiente para cerrar el caso. Sin cuerpos, no había acta de defunción. Sin testigos, no había versión oficial. Solo un terreno inestable, un sendero borrado y un silencio que resistía al tiempo.
Los tres excursionistas que encontraron los objetos dieron su testimonio formal. Fueron consistentes. Las fotos tomadas con sus celulares mostraban los objetos parcialmente enterrados, cubiertos de hojas húmedas. La policía acordonó la zona y, durante semanas, especialistas examinaron cada centímetro del suelo alrededor. Encontraron más indicios: pequeñas fibras de tela, la tapa de una pluma, lo que parecía ser parte de una liga para el cabello. Pero nada que revelara qué les pasó. Ningún hueso. Ningún fragmento biológico concluyente. Solo señales de una presencia y de una interrupción abrupta.
El hallazgo fue reportado en un pequeño periódico local. El titular fue discreto: “Hallan objetos en zona rural vinculados a pareja desaparecida en 1994”. Ningún medio nacional lo retomó.
La policía concluyó que los objetos fueron arrastrados por un deslizamiento lento, típico de la región. El suelo, saturado de humedad por años, había cedido tras una secuencia de lluvias intensas. Eso explicaría el modo en que los artículos emergieron. La zona fue declarada como área de riesgo. Estaba a solo 800 metros de la ruta estimada en el mapa de don Ernesto.
La familia de Lourdes fue la primera en viajar a Zacatlán para ver los objetos. Doña Elena se negó a tocarlos, pero pidió fotografiar todo. Pasó los dedos a pocos centímetros de la mochila, sin rozarla. Miró la prenda íntima con los ojos llorosos y susurró: “Mi niña no era de las que se perdían fácil”.
Los padres de Santiago pidieron que los objetos fueran llevados de regreso a la capital, no como pruebas, sino como reliquias. No hubo funeral. Lo que hubo fue una pequeña ceremonia en un parque cerca de su casa, bajo árboles altos. Solo la familia. Allí, cada uno sostenía un objeto: la mochila, el mapa, el zapato, la botella. Fragmentos que por dos décadas estuvieron enterrados y que ahora, por alguna razón incomprensible, la sierra decidió devolver.
Pero el descubrimiento no trajo respuestas. Al contrario, trajo nuevas y perturbadoras preguntas.
Los indicios encontrados no parecían parte de una escena lógica. No había rastro de huellas, no había un patrón de dispersión. Era como si los artículos hubieran sido arrojados al azar.
Los peritos fueron categóricos: los objetos estaban allí desde hacía al menos 15 años. Las marcas de descomposición, el tipo de moho y los hongos eran compatibles con un soterramiento prolongado. Pero había inconsistencias.
La prenda íntima, por ejemplo, estaba a casi 2 metros de los demás objetos, medio enterrada, pero relativamente preservada. ¿Por qué no había sido arrastrada por el agua como el resto? ¿Por qué estaba allí sola, casi a la vista? ¿Y por qué tenía señales de rasgadura solo en uno de los lados?
El zapato también estaba posicionado de manera extraña, volteado hacia arriba, con la suela mirando al cielo, como si hubiera sido colocado así o dejado caer por alguien que se detuvo, o fue detenido.
Los tres excursionistas que hicieron el descubrimiento fueron entrevistados nuevamente. Y esta vez, relataron algo curioso que habían omitido por parecer subjetivo. En la primera noche, cuando acamparon cerca, antes del derrumbe, escucharon un sonido repetido de goteo, pero no estaba lloviendo. Era como si el agua goteara desde dentro de la tierra. Otro dijo que tuvo la sensación inequívoca de estar siendo observado desde detrás de un árbol grande. No vio a nada ni a nadie, pero no pudo dormir.
Esos relatos no fueron incluidos en el boletín oficial, pero la noticia corrió en foros de montañismo. El lugar se convirtió en tabú.
Para la mayoría en la región, el hallazgo solo confirmó lo que ya sospechaban: la pareja nunca salió de ese bosque. Algo pasó allí que nunca será totalmente entendido. No había señales de fogata, ni de refugio improvisado, ni restos de comida. Era como si todo se hubiera detenido en seco.
La madre de Lourdes guardó las fotos de los objetos dentro del diario de su hija, junto a las últimas anotaciones. Decía que, aunque no hubiera respuestas, ahora había algo tangible. Una prueba de que no se habían evaporado.
Los padres de Santiago nunca más hablaron públicamente del caso. La última aparición fue en la entrega de las pertenencias. Al ver el zapato de su hijo, aún húmedo, con la suela abierta, el señor Ernesto Méndez lloró por primera vez en público. Su esposa Tere guardó la cuchara y los envases en un armario con llave, junto a una estatuilla de San Judas Tadeo.
En Zacatlán, la posada de Tomasa fue vendida. Los nuevos dueños renovaron los cuartos y cambiaron los muebles. Pero un detalle quedó. La ventana del cuarto donde Santiago y Lourdes durmieron por última vez permaneció con las mismas cortinas azules. El nuevo dueño intentó cambiarlas, pero la tela nueva se manchaba inexplicablemente con la humedad en pocos días. Desistió. Dejó las cortinas viejas.
El cuarto se convirtió en el más evitado por los huéspedes. No por miedo, sino por una incomodidad palpable. Un huésped escribió en una reseña en línea: “Es como si alguien hubiera salido y no pudiera regresar. Como si la habitación lo supiera”.
El mapa de papel, casi deshecho, conservaba dos nombres manuscritos: “Cascada del Silencio” y “El Pinar Viejo”. La policía incluyó estas evidencias en su informe final de 63 páginas. Un documento frío: “Mochila tipo escolar color verde olivo con bordado interno a mano. L. Ríos. Botella PET parcialmente aplastada. Mapa artesanal deteriorado por humedad”. Era lo máximo que la ciencia podía ofrecer: una lista de objetos.
Para quien vive con una desaparición, el tiempo no es una línea, es un círculo. Siempre regresa al mismo punto: el instante antes de que la puerta se cerrara.
El tramo donde los artículos fueron encontrados fue nuevamente invadido por la vegetación. Con las lluvias de 2015, el suelo se compactó otra vez, como cerrando la herida. Don Ernesto, el viejo vendedor que dibujó el mapa, murió a finales de ese mismo año. No dejó explicaciones.
En 2017, un seminario universitario en Puebla sobre desapariciones rurales mencionó el “Caso Zacatlán, 1994”. La expositora, una alumna llamada Mariana, proyectó la foto de la mochila verde y preguntó: “¿Cuántas mochilas como estas siguen bajo tierra esperando ser encontradas?”. El auditorio quedó en silencio.
Los padres envejecieron. Doña Elena comenzó a tener lapsos de memoria; llamaba “Clemente” al gato de la vecina. Tere Méndez, madre de Santiago, cambió el jardín por un altar doméstico. El zapato de su hijo, ahora seco, permanece bajo una cúpula de vidrio. Su esposo, Ernesto, perdió el habla tras un derrame cerebral, pero parpadea con fuerza cada vez que oye el nombre de Santiago.
En 2024 se cumplieron 30 años. 30 años desde la nota en el refrigerador: “Regresamos el lunes”.
El caso fue incluido en un “mapeo de ausencias”, marcado como una “herida geográfica”. En la casa de Elena, el diario de Lourdes sigue en el estante. En la última página, fechada el 22 de septiembre de 1994, hay una frase corta, escrita con prisa: “Mañana hacia el bosque sin nombre”.
Fue lo último que escribió.
La muerte tiene un sonido, un cierre. Pero la desaparición es solo niebla. No se convirtió en noticia, ni en símbolo. Santiago y Lourdes se convirtieron en silencio. En el respeto de los guías locales que ya no mencionan esa parte de la sierra. En el cuidado de quien elige un camino. Y en la certeza de que, a veces, el acto más profundo de memoria no es encontrar, sino nunca olvidar.