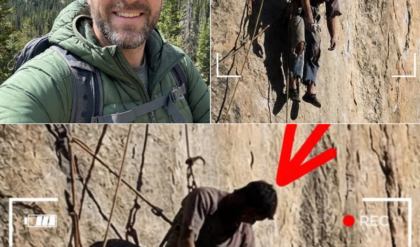Un secreto guardado por la nieve durante 39 años
Hay despedidas que nunca se sienten como un final, sino como una pausa eterna, un paréntesis en la vida que jamás se cierra. Eso fue lo que vivió mi familia y las familias de otros cuatro jóvenes durante casi cuarenta años. Corría el año 1985, una época diferente, donde la aventura se sentía más orgánica y, a veces, peligrosamente ingenua. Mi hermano mayor, líder nato y espíritu inquieto, junto con sus cuatro mejores amigos, decidieron emprender una aventura que marcaría el fin de sus días: subir clandestinamente al Popocatépetl.
En aquel entonces, no existían las restricciones de seguridad ferreas que tenemos hoy, ni la tecnología de monitoreo volcánico en tiempo real, y mucho menos los equipos térmicos avanzados. Ellos subieron con chamarras que hoy consideraríamos insuficientes, con botas de cuero y con la arrogancia propia de la juventud, esa que te hace sentir invencible. Su plan era simple: subir, tocar la nieve eterna, tomarse una foto triunfal y bajar para contar la hazaña en la cena del domingo. Pero el domingo llegó, y la silla de mi hermano permaneció vacía.
El silencio de Don Goyo
Durante las semanas siguientes a su desaparición, la angustia se transformó en una compañera constante. Se organizaron búsquedas, sí, pero el clima en la alta montaña es traicionero y celoso. Las tormentas de nieve cubrieron sus huellas casi de inmediato. Los rescatistas hablaban de grietas ocultas, de desorientación por la falta de oxígeno y del frío que adormece hasta el pensamiento más lúcido.
Con el paso de los años, la esperanza de encontrarlos con vida se desvaneció, dando paso a la resignación. Se convirtieron en una especie de leyenda triste en la comunidad. “Los cinco de la nieve”, los llamaban algunos. Para nosotros, simplemente eran los hijos y hermanos que nunca bajaron. El volcán, nuestro imponente y a veces temible “Don Goyo”, había decidido guardarlos en su seno. La falta de cuerpos impedía el duelo completo; no había una tumba, solo una montaña gigantesca que veíamos todos los días desde la ventana, recordándonos nuestra pérdida.
La tecnología al servicio de la memoria
El tiempo avanzó y la tecnología dio saltos cuánticos. Lo que en los ochenta era ciencia ficción, hoy es una herramienta accesible. Hace apenas unos días, un equipo de especialistas en alta montaña, equipados con drones de última generación capaces de volar a altitudes extremas y resistir vientos helados, me contactó. Sabían de la historia de mi hermano. Querían probar sus equipos en zonas de difícil acceso y ofrecieron buscar en áreas que ningún humano había pisado en décadas.
Acepté con un nudo en la garganta, sin esperar realmente nada. Habían pasado 39 años; asumía que el hielo y el movimiento natural del volcán habrían borrado cualquier vestigio. Me equivoqué.
La revelación en la pantalla
Nos reunimos en un campamento base seguro. El piloto del dron, un joven que podría tener la edad de mi hermano cuando desapareció, elevó el aparato. A través de una pantalla de alta resolución, comenzamos a ascender virtualmente. Pasamos la línea de árboles, los arenales, y llegamos a los glaciares perpetuos.
El dron sobrevoló una cresta afilada, una zona conocida por ser una trampa de viento. Y entonces, el operador detuvo el movimiento. “Hay algo ahí”, dijo. Hizo zoom.
Lo que vimos me heló la sangre, pero al mismo tiempo, trajo una extraña paz a mi alma. Allí, en una hondonada protegida parcialmente por rocas volcánicas, se distinguían formas que no pertenecían al paisaje natural. No eran rocas. Eran colores que no existen en la naturaleza a esa altura: azules eléctricos, rojos intensos y amarillos mostaza, típicos de la ropa de esquí de los años 80.
Una escena congelada en el tiempo
La cámara se acercó lo más posible. Estaban agrupados. Parecía que, ante la inclemencia del tiempo o quizás la llegada de la noche, intentaron darse calor mutuamente. No había signos de una caída violenta o de un accidente traumático evidente desde el aire. La escena sugería algo más silencioso y, en cierto modo, más triste: el cansancio extremo y la hipotermia. Es probable que se sentaran a descansar, vencidos por el frío y la falta de aire, y se quedaran dormidos para siempre.
El hielo los había preservado parcialmente, manteniendo la escena casi intacta, como un museo trágico en la cima del mundo. Ver esa imagen fue confirmar que ellos nunca bajaron, que su amistad los mantuvo unidos hasta el último suspiro. El volcán no los expulsó; los integró a su geografía.
El cierre de un ciclo
Las autoridades han sido notificadas, pero la recuperación de los restos es un tema complejo y extremadamente peligroso debido a la actividad actual del volcán. Sin embargo, para mí y para las familias de los otros cuatro amigos, el hallazgo es suficiente. Ya no son desaparecidos. Ya sabemos dónde están.
Ver esa imagen fue duro, una confirmación visual de la pérdida, pero también fue la respuesta a casi cuarenta años de preguntas lanzadas al viento. Mi hermano y sus amigos descansan en el lugar que tanto anhelaban conquistar. Don Goyo los reclamó en un abrazo eterno, frío y majestuoso.
Esta experiencia sirve como un recordatorio brutal y necesario sobre el respeto que debemos tener ante la naturaleza. La montaña no es un parque de juegos; es una fuerza viva, indomable y, a veces, implacable. Hoy, al mirar hacia el volcán, ya no siento la angustia de la incertidumbre. Siento tristeza, sí, pero también la tranquilidad de saber que están juntos, en la cima, durmiendo el sueño de los eternos exploradores.