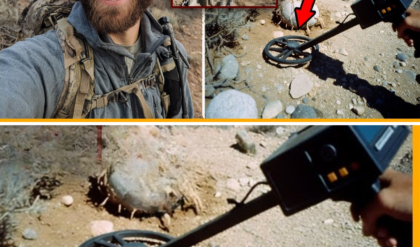—Disculpe —dijo Sofía, elevando la voz apenas un tono, pero con una firmeza que sorprendió incluso a ella misma—. No me voy a ir. Llame al señor Torres. Dígale que Sofía García está aquí.
La recepcionista soltó una risita incrédula y se inclinó sobre el mostrador, invadiendo el espacio personal de Sofía. Su perfume era caro, dulce y empalagoso.
—Mira, cariño. El señor Torres es el director legal de esta compañía. No baja a recibir a… gente como tú. Seguridad está en camino. Tienes diez segundos para salir antes de que te saquen arrastrando.
Sofía sintió una mano fría apretándole el estómago. La vergüenza. Esa vieja conocida. La gente del vestíbulo ya no disimulaba; miraban abiertamente, esperando el espectáculo. Un guardia de seguridad corpulento se acercaba desde la esquina, con la mano en el cinturón y cara de pocos amigos.
Sofía cerró los ojos un instante.
—Eres fuerte, Sofía. Más fuerte que el acero de esos edificios que miras —le había dicho Enrique una tarde, mientras ella le acomodaba la manta sobre las piernas escuálidas—. Nunca dejes que te hagan sentir pequeña.
Abrió los ojos. El guardia estaba a dos pasos.
—¡Sofía!
El grito resonó como un disparo en el mármol del vestíbulo.
Todas las cabezas giraron. Desde los ascensores privados, un hombre de unos sesenta años, con el cabello gris y un traje que costaba más que el alquiler anual de Sofía, avanzaba a paso rápido. Era el señor Torres. Su rostro, habitualmente severo, mostraba una mezcla de alivio y urgencia.
La recepcionista palideció. Su boca perfecta se abrió, pero no salió ningún sonido.
—Señor Torres, yo… esta mujer estaba causando un disturbio y… —balbuceó, intentando recuperar la compostura.
Torres la ignoró por completo. Pasó de largo como si ella fuera invisible y se detuvo frente a Sofía. No le dio la mano. Hizo algo que dejó al vestíbulo entero en un silencio sepulcral: inclinó levemente la cabeza en señal de respeto.
—Lamento profundamente la espera, señora García —dijo Torres con voz clara y potente—. Hubo un error de comunicación en la entrada. Por favor, acompáñeme. La junta ya está reunida. Nos están esperando.
Sofía asintió, tratando de que no le temblaran las piernas.
—Gracias, Arturo —respondió ella, usando el nombre de pila como Enrique le había enseñado.
Antes de seguirlo, Sofía se detuvo un segundo. Giró la cabeza hacia la recepcionista. La mujer estaba petrificada, aferrada al teléfono. Sofía no sonrió. No había burla en su rostro, solo una calma triste.
—Es García —dijo suavemente—. No “señora”. Y la próxima vez, no juzgue el libro por la tapa. A veces, las tapas viejas guardan las historias más importantes.
Se dio la vuelta y caminó hacia los ascensores dorados, dejando atrás el murmullo que estallaba en el vestíbulo.
El ascenso en el ascensor fue vertiginoso. Los números de las plantas cambiaban rápidamente: 5, 10, 15… Sofía sentía que se le tapaban los oídos. Se miró en el espejo del cubículo. Ahí estaba ella. La misma mujer que ayer fregaba suelos en una clínica dental. La misma que cuidó a un anciano solitario durante tres años, no por dinero, sino porque él no tenía a nadie más.
—¿Estás lista? —preguntó Torres, rompiendo el silencio. Su tono era paternal, preocupado.
—No —admitió ella—. Tengo miedo, Arturo. Ellos son… tiburones. Yo solo soy Sofía.
—Exacto —dijo el abogado, apretando el botón de “Puertas Abiertas”—. Eso es lo que Enrique quería. Tiburones ya tiene muchos esta empresa. Necesita un ser humano.
Las puertas se abrieron en la planta 23.
El ambiente era distinto allí. El aire olía a café recién hecho, cuero y tensión eléctrica. Atravesaron un pasillo largo, flanqueado por obras de arte moderno que Sofía no entendía. Al final, una puerta doble de caoba maciza.
Torres empujó la puerta y entraron.
La Sala de Juntas era inmensa. Una mesa ovalada de madera oscura dominaba el espacio. Alrededor, doce personas. Diez hombres y dos mujeres. Trajes oscuros. Relojes de oro. Miradas afiladas.
Al fondo, presidiendo la mesa, estaba él. Roberto Valdés.
El hijo de Enrique.
Roberto tenía cuarenta y cinco años, una mandíbula cuadrada y los ojos fríos de su padre, pero sin la calidez que Enrique había tenido al final de sus días. Estaba recostado en la silla principal, jugando con un bolígrafo de plata, con una sonrisa de aburrimiento que se borró en cuanto vio entrar a Sofía.
El silencio en la sala fue absoluto. Pesado. Asfixiante.
Roberto soltó una carcajada corta, seca.
—Torres, por favor —dijo, negando con la cabeza—. Te pedí los informes de auditoría, no que trajeras al servicio de limpieza. ¿Se ha roto alguna tubería en el baño de señoras?
Algunos consejeros soltaron risitas nerviosas. Otros miraron a Sofía con desdén, arrugando la nariz.
Sofía sintió el golpe. Era físico. Dolía en el pecho. Recordó las veces que Roberto había visitado a su padre: dos veces en tres años. Dos veces en las que solo habló de herencias, fideicomisos y de cuánto tardaría el “viejo” en morirse. Recordó a Enrique llorando en silencio después de esas visitas, y cómo ella le preparaba té con miel para calmarle la tos.
Torres avanzó y señaló una silla vacía en el extremo opuesto a Roberto.
—Siéntese, señora García.
—¿Sentarse? —Roberto se puso de pie de un salto, golpeando la mesa con las palmas—. ¡Esto es una reunión del Consejo de Administración, Torres! ¡Saca a esta mujer de aquí ahora mismo o llamaré a seguridad yo mismo! ¡Es una falta de respeto a mi tiempo y a mi empresa!
Sofía se quedó de pie. Apretó el bolso viejo contra su costado. Sus nudillos estaban blancos.
—Siéntese, Roberto —dijo Torres. Su voz era hielo puro.
—¡No me das órdenes, abogado! ¡Soy el CEO de Valdés Castillo! ¡Soy el dueño de todo esto! —gritó Roberto, su cara enrojeciendo de ira—. ¡Mi padre ha muerto y esta… esta intrusa no tiene nada que hacer aquí!
—Su padre ha muerto, sí —interrumpió Torres, abriendo su maletín con calma—. Y dejó instrucciones muy precisas. Instrucciones que se ejecutan hoy. Ahora.
Torres sacó un documento encuadernado en azul. Lo puso sobre la mesa.
—Este es el testamento final de Don Enrique Valdés. Ratificado ante notario hace dos semanas. Anula cualquier disposición anterior.
La sala quedó en silencio otra vez. Roberto se quedó quieto, con los ojos clavados en la carpeta azul. Una gota de sudor le bajó por la sien.
—¿De qué estás hablando? —susurró Roberto, con la voz quebrada por la duda—. Yo soy el heredero único.
—Eras —corrigió Torres—. Hasta que tu padre se dio cuenta de que su legado se convertiría en cenizas en tus manos.
Torres abrió la carpeta y comenzó a leer.
“Yo, Enrique Valdés, en pleno uso de mis facultades mentales… declaro que mi hijo, Roberto, ha recibido durante su vida todas las oportunidades, lujos y privilegios posibles, los cuales ha usado para alimentar su ego y descuidar a su familia…”
Roberto se dejó caer en la silla, pálido.
“… Por tanto, lego mi colección de autos clásicos y mis propiedades vacacionales a mi hijo Roberto. Sin embargo…”
Torres hizo una pausa dramática. Miró a Sofía, que seguía de pie, temblando ligeramente.
“… La titularidad del 51% de las acciones de ‘Corporación Valdés Castillo’, con derecho a voto y veto, así como la presidencia honorífica del consejo, pasa a manos de la única persona que estuvo a mi lado cuando las luces se apagaron. La única persona que me trató con dignidad cuando mi propia sangre me veía como un cheque al portador. A la señora Sofía García López.”
El caos estalló.
Los consejeros empezaron a gritar. Roberto se levantó violentamente, tirando la silla hacia atrás.
—¡Es mentira! —bramó, señalando a Sofía con un dedo acusador—. ¡Esa mujer es una cazafortunas! ¡Una criada! ¡Seguramente lo drogó! ¡Le lavó el cerebro! ¡Voy a impugnar esto! ¡Te voy a destruir, muerta de hambre!
Roberto avanzó hacia ella, agresivo, imponente. Sofía dio un paso atrás por instinto.
Pero entonces, algo cambió.
Vio los ojos de Roberto. No había poder en ellos. Había miedo. Pánico puro de un niño mimado al que le acaban de quitar su juguete favorito.
Sofía recordó quién era ella. Ella había sobrevivido al hambre. Al frío. A la soledad. A trabajos humillantes. Ella había sostenido la mano de un hombre mientras moría, dándole paz. ¿Qué era Roberto comparado con la vida real? Nada. Solo un traje caro vacío por dentro.
Sofía soltó el bolso en la mesa. El sonido, aunque suave, pareció detener el tiempo.
Levantó la cabeza. Su mirada, antes asustada, ahora era acero. Se irguió. Parecía haber crecido diez centímetros.
—Siéntese, señor Valdés —dijo Sofía.
No gritó. No tuvo que hacerlo. Su voz tenía una autoridad natural, nacida del sufrimiento y la verdad.
Roberto se detuvo en seco, confundido.
—¿Qué has dicho? —balbuceó él.
—He dicho que se siente —repitió ella, dando un paso hacia él—. Y baje el dedo. En mi presencia, y en mi empresa, se exige educación. Algo que su padre intentó enseñarle y que usted claramente olvidó.
La sala contuvo el aliento. Nadie había hablado así a Roberto Valdés jamás.
—Tú no eres nadie… —empezó a decir él, pero con menos fuerza.
—Soy la dueña —cortó Sofía. Seca. Brutal—. Soy la dueña de esta mesa, de estas sillas, de este edificio y de su futuro, Roberto. Y si quiere conservar esos coches y esas casas que su padre le dejó por lástima, le sugiero que se calle y escuche.
Roberto miró a su alrededor buscando apoyo. Los consejeros, esos hombres leales al dinero, bajaron la mirada. Olieron el cambio de poder. El rey había muerto. Viva la reina.
Roberto, derrotado, humillado, se hundió en su silla. Parecía un niño pequeño y asustado.
Sofía se giró hacia la mesa. Sus manos ya no temblaban.
—No sé de finanzas internacionales —dijo, mirando a cada uno de los consejeros a los ojos—. No sé de fusiones ni de bolsa. Pero sé de personas. Sé lo que es el trabajo duro. Y sé cuándo alguien miente.
Caminó lentamente alrededor de la mesa. Sus bailarinas remendadas no hacían ruido sobre la alfombra espesa.
—Enrique me contó todo sobre esta empresa. Me contó que se construyó sobre el respeto y la calidad. Y me contó cómo se estaba pudriendo desde dentro por la codicia. Eso se acaba hoy.
Se detuvo frente a Torres, quien la miraba con una sonrisa de orgullo indisimulable.
—Arturo, quiero una auditoría completa. No solo de cuentas. De personal. Quiero saber quién trata mal a los empleados de abajo. Quiero saber por qué la recepcionista cree que puede humillar a las personas. Y quiero que el departamento de Recursos Humanos revise los salarios de limpieza y mantenimiento. Se van a triplicar a partir de hoy.
Un murmullo de asombro recorrió la sala.
—¿Y nosotros? —preguntó uno de los ejecutivos, nervioso—. ¿Qué pasa con la dirección?
Sofía miró a Roberto, que tenía la cabeza entre las manos.
—Ustedes se quedan. Por ahora. Pero van a trabajar. De verdad.
Se inclinó sobre la mesa, apoyando las manos.
—Y una cosa más. Roberto.
Él levantó la vista. Tenía los ojos rojos.
—Vas a dejar tu despacho en la planta 25 —dijo Sofía con calma—. Ese despacho ahora es mío. Tú te mudarás a la planta baja. Ayudarás en atención al cliente.
—¿Estás loca? —escupió él—. ¡Soy un directivo!
—Eres un empleado —corrigió Sofía—. Y vas a aprender cómo funciona esta empresa desde abajo. Vas a aprender a mirar a la gente a los ojos, no a sus zapatos. Si en seis meses demuestras que has aprendido lo que es la humildad, tal vez te devuelva tu puesto. Si no, estás despedido.
Roberto abrió la boca para protestar, pero Torres intervino.
—La accionista mayoritaria ha hablado. Se levanta la sesión.
Sofía no esperó a ver sus reacciones. Cogió su bolso viejo, se dio la media vuelta y salió de la sala.
Al salir al pasillo, el aire parecía más ligero. Caminó hacia el ventanal que daba a la ciudad. Madrid se extendía bajo sus pies, inmensa, brillante. Ya no se sentía pequeña.
Sacó el móvil roto de su bolsillo. Tenía una foto de fondo de pantalla: ella y Enrique, en el pequeño jardín de la casa de él, ambos sonriendo frente a una taza de té.
Una lágrima solitaria rodó por su mejilla, pero no era de tristeza.
—Gracias, viejo cascarrabias —susurró al cristal frío—. Prometo que no te fallaré.
A sus espaldas, se oían los pasos apresurados de los asistentes y el sonido de teléfonos sonando. El caos de la empresa empezaba a reorganizarse. Pero Sofía se quedó un momento más mirando el horizonte.
Abajo, en la calle, el autobús pasaba como cada mañana. Pero ella ya no iba en él.
Se ajustó la blusa blanca, levantó la barbilla y caminó hacia el ascensor. Tenía trabajo que hacer. Tenía un imperio que humanizar. Y por primera vez en su vida, ella tenía el control.