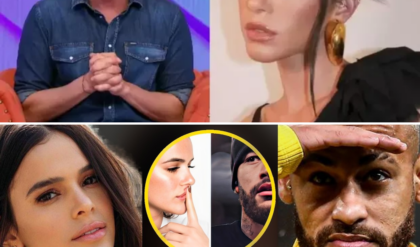Todavía puedo oler las flores del funeral. Ese aroma dulzón y empalagoso de los nardos y los crisantemos que se queda pegado en la ropa, en el cabello, en el alma. Pensé que enterrar a Daniel, el amor de mi vida, el hombre con el que había soñado envejecer en nuestra casita de Coyoacán, sería el dolor más grande que mi corazón podría soportar. Pensé que el vacío en el lado derecho de la cama sería mi única tortura.
Qué equivocada estaba. La verdadera pesadilla no fue la muerte; fue lo que vino después. La verdadera crueldad no vino del destino, sino de la sangre. De su propia sangre.
No habían pasado ni cuarenta y ocho horas desde que le dimos el último adiós a Daniel. Mis ojos estaban tan hinchados que apenas podía abrirlos, mi cuerpo se sentía pesado, como si cargara piedras en lugar de huesos. Estaba sentada en la sala, mirando una foto nuestra tomada en Sayulita el año pasado, cuando escuché el ruido de un motor afuera. Luego, golpes en la puerta. No eran toquidos de visita; eran golpes de autoridad, de alguien que viene a cobrar una deuda.
Al abrir, me encontré con la mirada gélida de Doña Marta, mi suegra. Detrás de ella, como hienas esperando las sobras, estaban Jorge, el hermano mayor de Daniel, y su primo Luis.
—Marta… —susurré, intentando encontrar un poco de consuelo, un abrazo materno en medio de mi desgracia.
Pero ella no se movió. No abrió los brazos. Ni siquiera me miró a los ojos. Su mirada recorrió la sala de estar, evaluando los muebles, la televisión, los cuadros, como si estuviera en una subasta.
—Empieza a empacar, Sofía —dijo. Su voz no tembló. Era seca, cortante, como el chasquido de un látigo.
Me quedé paralizada, sin entender. El cerebro no procesa la maldad pura cuando estás en estado de shock.
—¿Qué? —pregunté, con la voz quebrada.
—Que empaques —repitió, dando un paso adentro sin pedir permiso—. Esta casa pertenece a la familia. A mi familia. Y tú… tú ya no eres nada aquí.
Sentí como si me hubieran dado una bofetada.
—¿De qué estás hablando? —balbuceé, retrocediendo—. Daniel y yo construimos esto juntos. Pagamos la hipoteca juntos. Esta es mi casa.
Doña Marta soltó una risa que me heló la sangre. Una risa corta, burlona.
—Por favor, niña. Tú eras una secretaria cuando él te conoció. Todo esto —señaló con sus manos llenas de anillos de oro— se compró con el dinero de mi hijo. Con el esfuerzo de un apellido que tú nunca mereciste llevar. No creas que te vas a quedar con el patrimonio de los García.
Antes de que pudiera siquiera gritar, Jorge y Luis ya habían entrado. No caminaban; invadían. Pasaron por mi lado como si yo fuera un mueble más, un estorbo en el pasillo.
—¡Jorge, espera! —grité cuando lo vi dirigirse a la vitrina donde guardábamos los recuerdos de nuestros viajes—. ¡No toques eso!
Me ignoró. Con una eficiencia aterradora, comenzó a desconectar la pantalla plana. Luis, por su parte, subió las escaleras hacia nuestra habitación. ¡Nuestra habitación! El santuario donde Daniel y yo habíamos compartido sus últimos momentos.
Corrí tras él, el pánico subiendo por mi garganta como bilis.
—¡Sal de ahí! ¡Sal de mi cuarto! —le grité, jalándolo del brazo.
Luis se dio la vuelta y me empujó. No fue un golpe fuerte, pero fue suficiente para hacerme tropezar y caer sentada en la alfombra.
—Cálmate, Sofía —dijo él con desdén, abriendo el joyero de Daniel y vaciando los relojes en una bolsa de plástico negra, como si fueran basura—. Solo estamos recuperando lo que es nuestro.
Desde el piso, lloré. No era un llanto de tristeza, era un aullido de impotencia. Les rogué. Les supliqué por la memoria de Daniel. Les pedí que tuvieran un poco de respeto, que el cuerpo de su hijo, de su hermano, apenas estaba frío en la tierra.
—¡Por Dios, Marta! —le grité desde el suelo—. ¡Él te amaba! ¿Cómo puedes hacerme esto? ¡Soy su esposa!
Doña Marta se paró sobre mí, mirándome hacia abajo con una superioridad que me hizo sentir minúscula.
—Eras —corrigió—. Eras su esposa. Ahora solo eres la viuda que ocupa un espacio que no le corresponde. Tienes una hora para sacar tu ropa. Solo tu ropa. Si te veo agarrando algo de valor, llamo a la policía y digo que estás robando.
El mundo se volvió borroso. Me levanté temblando. No tenía fuerzas para pelear físicamente contra dos hombres y una mujer consumida por la codicia. Fui al armario. Mis manos temblaban tanto que apenas podía sostener la maleta. No empaqué ropa. Agarré lo que realmente importaba: el álbum de nuestra boda, su perfume que aún estaba en el buró, y una carpeta azul. Esa carpeta vieja y desgastada donde guardábamos los papeles importantes, los recibos, las actas. No sabía por qué la agarré, fue instinto puro.
—¡Se acabó el tiempo! —gritó Jorge desde abajo.
Bajé las escaleras abrazando mi pequeña maleta y esa carpeta contra mi pecho. La casa, mi hogar, ya se veía diferente. Habían movido cosas, habían dejado espacios vacíos en las paredes. En una hora, habían desmantelado años de vida.
—Dame las llaves —exigió Marta en la puerta.
Se las entregué. Sentí que le entregaba mi vida entera.
—Vete —dijo, y cerró la puerta en mi cara.
Entonces escuché el sonido del cerrojo. Ese “clic” metálico y definitivo fue el sonido más doloroso que he escuchado jamás.
Me di la vuelta. Estaba lloviendo. No una lluvia suave, sino una tormenta de esas que inundan las calles de la ciudad en minutos. El cielo lloraba conmigo. Caminé hasta la banqueta, empapándome al instante. El agua se mezclaba con mis lágrimas. No tenía auto —se lo habían llevado ellos también, alegando que estaba a nombre de Daniel—. No tenía a dónde ir.
Me quedé parada ahí, bajo la lluvia torrencial, mirando la ventana de mi sala. Vi la silueta de Jorge moviéndose adentro, abriendo el refrigerador, tomando una cerveza. Mi cerveza. En mi casa. Mientras yo estaba afuera, temblando de frío y de rabia.
Esa noche, la bondad de Dios se manifestó en mi amiga Elena. Le llamé desde un teléfono público, empapada y tiritando. Ella llegó por mí en quince minutos. No hizo preguntas. Solo me envolvió en una toalla, me subió a su coche y me llevó a su departamento.
Pasé los siguientes tres días en su sofá, mirando al techo. No comía. No dormía. Solo reproducía una y otra vez la imagen de la cara de Marta, su desprecio, su maldad. El dolor se fue transformando. Dejó de ser una herida abierta y empezó a convertirse en una cicatriz dura, en un nudo en el estómago. El duelo se convirtió en desesperación, y la desesperación, lentamente, empezó a hervir hasta convertirse en una rabia ciega.
—No puedes dejar que se salgan con la suya, Sofía —me dijo Elena en la mañana del cuarto día, poniéndome una taza de café en frente—. Te han robado todo.
—Son su familia, Elena. Tienen dinero, tienen abogados… Yo no tengo nada. Me quitaron hasta las tarjetas del banco.
—Tú tienes derechos —insistió ella—. Mi tío es abogado civil. Especialista en herencias. Ya le conté tu caso y quiere verte hoy mismo.
No quería ir. Quería morirme. Pero la imagen de ellos riéndose en mi casa me dio la fuerza para levantarme. Me bañé, me vestí con la ropa prestada de Elena y agarré la única cosa que había salvado además de mi maleta: la carpeta azul.
La oficina del Licenciado Ramírez olía a libros viejos y a tabaco. Era un hombre mayor, de mirada seria pero amable. Me escuchó en silencio mientras yo le relataba, entre sollozos, el infierno de los últimos días. Le conté sobre la humillación, el desalojo, las amenazas de Marta.
—Es un caso difícil —admitió él, quitándose los lentes y frotándose los ojos—. Si la casa estaba a nombre de él y no había testamento registrado, la madre tiene derecho a reclamar una parte, aunque no todo. Pero siendo ellos quienes tienen la posesión física ahora… será una batalla larga.
Mi corazón se hundió.
—¿Entonces perdí? —pregunté, sintiendo que las lágrimas volvían a brotar.
—Déjame ver qué documentos traes ahí —dijo, señalando la carpeta azul que yo apretaba en mi regazo.
Se la entregué sin mucha esperanza. Eran recibos de luz, el acta de matrimonio, papeles del seguro social. El Licenciado Ramírez fue pasando las hojas una por una, con paciencia.
De repente, se detuvo.
Sus ojos se entrecerraron. Sacó una hoja que estaba doblada en tres partes, oculta entre una póliza de seguro y un recibo de agua antiguo. Era una hoja simple, escrita a mano, pero con sellos oficiales en la parte inferior.
El silencio en la habitación se hizo pesado, eléctrico.
El abogado leyó el documento una vez. Luego otra vez. Levantó la vista y me miró. Su expresión había cambiado. Ya no había lástima en sus ojos, había… asombro. Y una pequeña chispa de triunfo.
—Señora Blake… o mejor dicho, Señora de García —dijo con una voz extrañamente tranquila, casi solemne—, creo que su esposo era un hombre mucho más precavido de lo que usted o su familia imaginaban.
—¿Qué? ¿Qué es eso? —pregunté, inclinándome hacia adelante.
—Usted me dijo que su suegra afirmó que usted no era “nada” antes de él, ¿verdad? Que todo era de la familia.
—Sí…
El abogado deslizó el papel sobre el escritorio de caoba hacia mí.
—Mire esto.
Mis ojos recorrieron el papel. Reconocí la letra de Daniel inmediatamente. Sus trazos firmes, un poco inclinados a la derecha. Era un testamento ológrafo. Fechado hace apenas seis meses, justo antes de que le detectaran la arritmia. Pero no era solo una carta; estaba notariado. Había un sello oficial que validaba cada palabra.
Y al final de la página, en un párrafo subrayado con tinta negra, estaban las palabras que hicieron que el mundo dejara de girar, las palabras que iban a cambiar mi vida y destruir la de ellos:
“En pleno uso de mis facultades mentales, y conociendo la naturaleza codiciosa de mi familia materna, declaro que TODOS mis activos, incluyendo la propiedad en Coyoacán, mis cuentas bancarias, inversiones y bienes muebles, pasarán a ser propiedad absoluta y única de mi esposa, Sofía García. A mi madre y hermano, quienes nunca aprobaron nuestra unión, les dejo la suma de un peso mexicano, para que no puedan impugnar este testamento alegando olvido.”
Me llevé la mano a la boca para ahogar un grito.
—¿Esto… esto es real? —susurré.
—Es más que real, Sofía —dijo el abogado, con una sonrisa afilada—. Es legalmente vinculante. Y hay más.
—¿Más?
—Aquí hay una cláusula adicional —señaló el reverso de la hoja—. Daniel estipuló que si su familia intentaba impugnar este testamento o molestarla a usted de alguna manera, el dinero de un seguro de vida fideicomisado, que es una suma considerable, se donaría automáticamente a una organización benéfica de gatos callejeros, y ellos no recibirían ni el peso.
Empecé a reír. Una risa nerviosa, histérica, liberadora. Daniel lo sabía. Él sabía exactamente quiénes eran su madre y su hermano. Él me había protegido, incluso desde el más allá.
—¿Qué hacemos ahora? —pregunté, secándome las lágrimas, pero esta vez eran lágrimas de fuerza.
El abogado Ramírez tomó el teléfono.
—Ahora, Sofía, vamos a ir a esa casa. Pero no vas a ir sola. Vamos a ir con la policía, con esta orden judicial, y vamos a ver la cara de Doña Marta cuando se entere de que está invadiendo propiedad ajena.
Me puse de pie. Ya no sentía el peso del duelo aplastándome. Sentía el fuego de la justicia.
—Vamos —dije.
Imaginé el momento. Imaginé llegar a la casa. Imaginé a Marta abriendo la puerta, con esa sonrisa arrogante, pensando que yo regresaba a rogar por un suéter. Imaginé el momento exacto en que el oficial le pediría que desalojara mi casa.
La lluvia había parado afuera. El sol estaba empezando a salir entre las nubes grises. Era hora de volver a casa. Era hora de que la familia García aprendiera que el amor de Daniel por mí era más fuerte que su odio. Y yo iba a disfrutar cada segundo de su derrota.