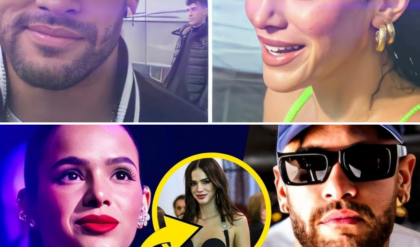La escuela secundaria puede ser un lugar cruel, un campo de batalla donde los más fuertes, o al menos los más ruidosos, imponen su ley sobre los más vulnerables. Yo era uno de esos “fuertes”. Mi nombre es Julián, y durante mucho tiempo, fui el villano en la historia de alguien más. No me enorgullece contarlo, pero es necesario, porque la lección que aprendí aquel martes por la mañana cambió mi perspectiva de la vida para siempre.
Mi víctima se llamaba Elías. Era un chico delgado, de ojos grandes y tristes, que siempre vestía el uniforme una talla más grande, probablemente heredado de algún hermano mayor o conseguido en alguna donación. Sus zapatos estaban desgastados y su mochila tenía parches visibles. Para alguien como yo, que nunca había carecido de nada, Elías era el blanco perfecto. Era fácil burlarse de él, fácil hacerlo sentir pequeño para yo sentirme grande.
Mi “rutina” favorita ocurría a la hora del almuerzo. Mientras mis amigos y yo nos sentábamos en la mesa central de la cafetería con nuestras bandejas llenas de comida caliente o dinero para comprar lo que quisiéramos, Elías se sentaba solo en una esquina, sacando siempre la misma bolsa de papel marrón arrugada.
—¡Hey, Elías! —gritaba yo, acercándome con mi séquito de risas detrás—. ¿Qué manjar trajo la realeza hoy?
Elías nunca respondía. Solo protegía su bolsa con el brazo, mirando a la mesa. Pero yo era más rápido y más fuerte. Le arrebataba la bolsa, la abría y sacaba su contenido. Generalmente era algo muy sencillo: un poco de arroz, un huevo duro, o a veces solo un sándwich de pan con muy poco relleno.
—¿Esto es todo? —bromeaba yo, alzando la comida para que todos la vieran—. Vaya, mejor te hago un favor y me lo como yo, así no tienes que pasar la vergüenza de que te vean con esto.
Y me lo comía. A veces solo le daba un mordisco y lo tiraba, solo por la maldad de ver su expresión. Él se quedaba ahí, sin comer, viendo cómo yo desperdiciaba lo único que tenía. Nunca lloró, nunca me acusó con los profesores. Solo aguantaba. Su silencio me provocaba más; quería una reacción, quería verlo romperse. Pero quien terminó rompiéndose fui yo.
Todo ocurrió un martes gris. Elías llegó a la escuela luciendo más cansado de lo habitual. Tenía ojeras profundas y caminaba despacio. A la hora del recreo, fui directo a su mesa.
—Hora de la inspección, Elías —dije, arrebatándole la bolsa.
Esta vez, la bolsa se sentía diferente. Pesaba menos. La abrí con brusquedad. Dentro solo había dos rebanadas de pan, sin nada en medio, y una pequeña servilleta de papel doblada cuidadosamente.
—¿Pan solo? —me burlé, riendo—. ¿Se les acabó la imaginación en tu casa?
Iba a tirar el pan a la basura cuando noté que la servilleta tenía algo escrito. La curiosidad pudo más que mi crueldad. “A ver qué cursilería te mandaron hoy”, pensé. Desdoblé el papel. La letra era inestable, como si quien la escribió tuviera las manos débiles o cansadas.
Lo que leí hizo que el ruido de la cafetería desapareciera de mi mente. El mundo se detuvo.
La nota decía:
“Mi querido hijo: Perdóname porque hoy solo hay pan. Anoche tuve que usar el dinero de la comida para comprar mi medicina, el dolor era insoportable. Hoy no he probado bocado para que tú puedas llevarte este pan. Sé que es poco, pero está lleno de mi amor. Estudia mucho, mi valiente. Eres mi única esperanza. Te ama, Mamá.”
Me quedé paralizado. Leí la nota una, dos, tres veces. Las palabras “Hoy no he probado bocado para que tú puedas llevarte este pan” resonaban en mi cabeza como un eco ensordecedor.
Miré el pan en mi mano. De repente, ya no era un objeto de burla. Era un sacrificio. Era el hambre de una madre. Era amor puro convertido en harina. Sentí un nudo en la garganta tan grande que apenas podía respirar.
Levanté la vista y vi a Elías. No estaba mirando el suelo esta vez. Me estaba mirando a mí. Sus ojos estaban llenos de lágrimas contenidas, pero no de miedo, sino de una tristeza infinita. Estaba viendo al chico que le robaba el sacrificio de su madre día tras día.
El pan se me hizo ceniza en la mano. La culpa me golpeó con una fuerza física, como un puñetazo en el estómago. Recordé todas las veces que había tirado su comida, todas las veces que me había burlado. Había estado robándole a una mujer enferma que se mataba de hambre para que su hijo pudiera tener algo en el estómago. Había estado pisoteando el acto de amor más grande que existe.
Mis amigos, al ver que no hacía mi chiste habitual, se acercaron. —¿Qué dice, Julián? ¿Es una carta de amor? —se rió uno.
Me giré con furia, una furia dirigida hacia mí mismo, pero que salió contra ellos. —¡Cállense! —les grité. El comedor entero se quedó en silencio.
Caminé hacia Elías. Mis manos temblaban mientras le extendía la nota y el pan. Me sentía sucio, indigno. Me senté frente a él, algo que nunca había hecho.
—Elías… —mi voz se quebró. No sabía qué decir. Ninguna palabra parecía suficiente—. Yo… no sabía. Lo siento. Lo siento mucho.
Elías tomó su pan con cuidado, como si fuera de cristal. —Está bien —susurró.
—No, no está bien —interrumpí, con los ojos llenos de lágrimas—. Nada de esto está bien. He sido un monstruo.
Me levanté de golpe y corrí hacia la fila de la cafetería. Saqué todo el dinero que tenía, el de mi almuerzo y el que guardaba para la salida. Compré la bandeja más completa: pollo, ensalada, frutas, jugo, postre. Todo lo que pude cargar.
Regresé a la mesa y puse la bandeja frente a Elías. —Por favor —le dije, casi suplicando—. Cómelo. Es para ti.
Él me miró sorprendido, dudando. —No puedo pagarte esto —dijo.
—Ya está pagado —respondí—. Y te prometo que, a partir de hoy, nadie volverá a tocar tu almuerzo. Nadie te va a molestar. Yo me encargaré de eso.
Elías comió ese día como si no hubiera comido en una semana. Y probablemente era cierto. Mientras lo veía comer, me juré a mí mismo que haría algo más. No podía arreglar el pasado, pero podía cambiar el futuro.
Esa tarde, al llegar a casa, hablé con mis padres. Les conté todo. Les confesé lo que había estado haciendo (soportando su decepción y regaño, que me merecía) y les hablé de la nota. Mis padres, conmovidos, decidieron actuar. Se pusieron en contacto con la escuela y, discretamente, averiguaron la situación de la familia de Elías.
Su madre estaba muy enferma y no podía trabajar, y Elías hacía lo imposible por estudiar y cuidar de ella. Gracias a la intervención de mis padres y la comunidad escolar, se organizó una colecta. Consiguieron el tratamiento que la madre de Elías necesitaba y aseguraron que nunca faltara comida en su mesa.
Elías y yo no nos convertimos en mejores amigos de la noche a la mañana; el perdón toma tiempo. Pero el respeto nació ese día. Aprendí que cada persona carga con una batalla que no vemos. Aprendí que mi arrogancia no era fuerza, sino debilidad. Y aprendí que el verdadero poder no está en humillar a los demás, sino en tener la capacidad de levantar a quien ha caído.
Nunca volví a mirar a nadie por encima del hombro. Porque nunca sabes cuándo la persona de la que te burlas está sobreviviendo gracias al sacrificio silencioso de alguien que lo da todo por amor.