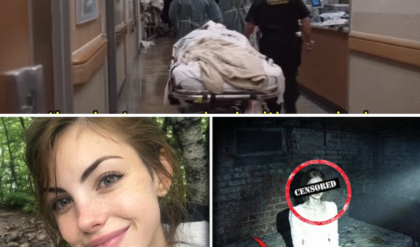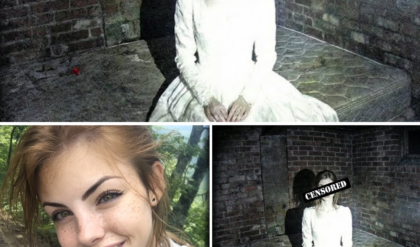En el corazón de los antiguos bosques de oyameles en Cofre de Perote, donde los árboles centenarios guardan secretos entre sus raíces, un hallazgo macabro destrozó la aparente tranquilidad de la comunidad. Una lona amarilla, atada con cadenas industriales a un tronco gigante, ocultaba una verdad que nadie se atrevía a imaginar. Elena Mendoza, una querida profesora de biología, había desaparecido dos años atrás durante una excursión de fin de semana, y todos creían que había sido un simple accidente.
Pero lo que se descubrió ese día no era un simple final trágico, sino el desenlace de un plan meticulosamente trazado.
Elena Rosario Mendoza, de 34 años, era un torbellino de energía en la Escuela Secundaria Federal No. 12 de Xalapa. Durante ocho años, había inculcado su pasión por la naturaleza a cientos de estudiantes, transformando su apatía inicial en un genuino interés por los ecosistemas de Veracruz. Su pequeño apartamento era un santuario de fotografías que documentaban su amor por la aventura en solitario: cascadas ocultas, formaciones volcánicas y flores endémicas. Era una mujer independiente que encontraba paz y propósito en la soledad contemplativa de las montañas.
El viernes 13 de marzo de 2009, la fatalidad llamó a su puerta. Mientras navegaba por un blog de montañismo, Elena encontró la referencia a una cascada poco conocida en el lado norte de Cofre de Perote. Las imágenes eran cautivadoras y el hecho de que pocos visitantes supieran de su existencia la atrajo de inmediato.
“María, encontré algo asombroso para este fin de semana”, le dijo a su mejor amiga, María Luisa, en la sala de maestros. “Mira estas fotos. Una cascada que casi nadie conoce. Quiero ir mañana a fotografiarla”.
María Luisa frunció el ceño. Conocía la naturaleza aventurera de Elena, pero siempre se preocupaba cuando iba a lugares remotos sola. “Elena, sabes que no me gusta cuando vas sola. ¿Por qué no esperamos y vamos juntas?”
Elena sonrió con la misma determinación que mostraba en sus clases. “He subido a Cofre de Perote muchas veces, María. Conozco bien las rutas y tengo experiencia. Además, el blog dice que son solo dos horas desde el estacionamiento”.
En la última clase, Elena compartió su plan con sus alumnos, prometiendo traerles nuevas fotos de ecosistemas de montaña. Su entusiasmo era contagioso, y los estudiantes la despidieron llenos de curiosidad por sus aventuras.
El sábado por la mañana, Elena se preparó meticulosamente para la excursión. Su cámara, agua, provisiones y su inseparable cantimplora negra. Antes de salir, se tomó un selfie frente al espejo, una tradición para documentar el inicio de sus viajes. A las 7:00 AM, su Tsuru azul partió hacia el Cofre de Perote.
En el estacionamiento del parque, Elena fue abordada por Don Esteban Ramírez, un guía local que, al verla sola, le ofreció sus servicios. “Disculpe la intromisión, señorita, pero hay algunas rutas complicadas. El teléfono no tiene cobertura”, le advirtió. Elena le mostró las fotos de la cascada y Don Esteban, con una expresión seria, le dijo que conocía el lugar, un área mucho más salvaje que las rutas turísticas. Ella agradeció su preocupación, pero insistió en que era una bióloga experimentada y prefería ir a su propio ritmo.
Don Esteban le dio algunas indicaciones y le pidió que regresara antes del anochecer, prometiendo que si no la veía de vuelta a las 7:00 PM, iría a buscarla. Los últimos montañistas que la vieron la describieron como una mujer sonriente y confiada que se adentraba en un sendero cada vez más denso.
A medida que se alejaba, el bosque se volvía más salvaje. Elena se guió por su brújula y su experiencia, siguiendo lo que creía que era un arroyo seco. Al mediodía, se detuvo a almorzar, escuchando atentamente los sonidos del bosque, buscando el rumor del agua. Aproximadamente a las 2:00 PM, finalmente lo escuchó.
La cascada era aún más hermosa que en las fotos. Un paraíso natural, exactamente el tipo de ecosistema que soñaba con documentar. Pero la paz no duró mucho. Mientras preparaba su equipo, escuchó un movimiento. Al principio pensó que era un animal, pero el sonido era demasiado deliberado. “¡Hola, hay alguien ahí!”, gritó, pero no recibió respuesta. Una sensación de inquietud se apoderó de ella.
A las 3:15 PM, decidió regresar. Mientras guardaba su cámara, volvió a escuchar el movimiento, esta vez más cerca. Vio una figura humana entre los helechos. “¡Hola!”, gritó de nuevo, pero la figura no se movió, solo la observaba desde las sombras. El instinto de supervivencia de Elena se activó. Sabía que algo no estaba bien.
La sensación de ser seguida se intensificó. Elena se dio cuenta de que se había perdido. Las formaciones rocosas no coincidían. Y luego, escuchó los pasos detrás de ella, esta vez inconfundiblemente humanos.
Al voltearse, se encontró cara a cara con un hombre de unos 45 años, con ropa de trabajo y botas de montaña gastadas. En sus manos, sostenía una soga y, lo más aterrador de todo, unas cadenas de metal. “Buenas tardes, profesora”, dijo el hombre con un acento veracruzano. “Yo la conozco a usted. Sé que viene por aquí a menudo, siempre sola”.
Las palabras del hombre confirmaron su peor pesadilla: era una trampa. No un encuentro casual, sino un plan premeditado. Había usado el blog como señuelo. Elena arrojó su mochila y corrió, se zambulló en la vegetación densa, utilizando su conocimiento de los bosques para intentar escapar. Pero el hombre la seguía, y el sonido metálico de las cadenas resonaba detrás de ella.
Después de diez minutos de persecución, Elena se dio cuenta de algo aún más aterrador: él no solo la seguía, la estaba conduciendo. La estaba empujando hacia un lugar específico. Cada vez que intentaba cambiar de dirección para regresar, él la bloqueaba, obligándola a ir más profundo en el bosque. Este hombre conocía el terreno mejor que ella. No era un simple cazador, era un depredador con un plan.
Elena llegó a un pequeño claro. Se detuvo, jadeando, y el silencio repentino fue más espantoso que el sonido de la persecución. Fue entonces cuando vio la base del oyamel gigante: la tierra estaba removida y había marcas en la corteza.
En ese momento de horror absoluto, Elena Mendoza comprendió que no había llegado a ese lugar por casualidad, sino que había sido guiada a su propia tumba. Un plan meticulosamente trazado había convertido su paraíso personal en el escenario de su final. La lona amarilla y las cadenas industriales no eran una simple evidencia, eran el testamento de un acto de maldad pura, escondido en la inmensidad de un bosque que una vez fue su mayor santuario.