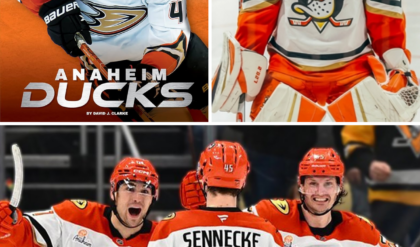El hielo se derritió sobre la roca de whisky, un sonido pequeño y cruel en el silencio opulento.
Hace siete años.
El empresario ciego cenaba solo.
No era un hombre. Era un monumento tallado en granito y desgracia. Alexander Vólkov. Treinta y ocho años. Cien millones de dólares. Y la oscuridad, total e inquebrantable, desde un accidente de tráfico cinco años atrás.
Estaba sentado en su reservado habitual del Étoile Noire, el restaurante más caro de la ciudad. El aroma a trufa blanca y a dinero añejo era el único paisaje que conocía. Su cuerpo, tenso y alerta, compensaba la ausencia de luz. Sabía dónde estaba cada cubierto. Sabía que la cortina de terciopelo rojo del reservado estaba a un metro y medio. Sabía que su guardaespaldas, Kóval, respiraba pesado tras ella.
Pero no sabía de ella.
Ella era Sofía. Diez años. Hija de la mujer de la limpieza que trabajaba en el turno de noche del restaurante. Sofía estaba escondida bajo la mesa contigua, jugando un juego silencioso, dibujando con un trozo de carbón un dragón en el mármol frío. No debía estar allí.
Alexander terminó su copa. La dejó con precisión milimétrica en el borde de la mesa.
—Kóval —su voz era grave, un trueno amortiguado—. Pide la cuenta.
Kóval no respondió.
Alexander frunció el ceño. Se inclinó, la mano buscando el botón de llamada del servicio.
Fue entonces.
Un destello.
No en sus ojos. En su mente.
Una punzada ardiente, como la luz solar golpeando un nervio muerto. Algo que no había sentido en cinco años. Era una forma, fugaz, incompleta.
Un borde.
Se detuvo. El aliento atrapado en su garganta.
—¿Qué… qué es eso? —susurró.
Estiró la mano, tembloroso, hacia el vacío que había frente a él. Tocó el aire, el mantel, la copa. Nada.
El destello se repitió. Más fuerte. Un segundo.
Ahora era una línea. Curva.
Una niña. Sofía, asustada por el silencio de su madre, se había deslizado hasta el borde de su mesa. Su mano pequeña estaba extendida, intentando alcanzar un trozo de pan.
Alexander no la vio.
Pero la sintió.
El aire vibró a su alrededor. No con sonido, sino con… forma.
El tercer destello fue brutal. Una explosión de luz fantasmal detrás de sus párpados cerrados.
Y por primera vez en cinco años, Alexander Vólkov supo dónde estaba la mesa. Supo que había una sombra baja y pequeña.
No la veía con sus ojos. La veía con su miedo.
Su mano agarró la muñeca de la niña. Fuerte. Como un torno.
Sofía soltó un grito diminuto, un maullido.
—¡Quieto! —Alexander rugió, poniéndose de pie de golpe. Su silla cayó con un estrépito.
La puerta del reservado se abrió de golpe. Kóval entró, alerta.
—Señor Vólkov, ¿qué pasa?
—¡Silencio! —Alexander sostenía la muñeca de Sofía—. ¿Quién eres? ¿Qué has hecho?
La niña lloraba. Gotas calientes cayeron sobre la mano poderosa de Alexander.
—No… no he hecho nada —sollozó Sofía.
—Mientes. —Alexander acercó su rostro al de ella, su aliento caliente y furioso—. He sentido la luz. ¡Te he sentido a ti! ¿Eres una bruja? ¿Me has atacado?
Kóval se acercó.
—Señor, es solo una niña. La hija de la señora Elena.
Alexander la soltó. Dio un paso atrás, su cuerpo temblando.
—¡Elena! —gritó—. ¡Que venga! ¡Ahora!
La limpiadora, Elena, llegó corriendo, el rostro lívido, el miedo a la pobreza más grande que el miedo a un hombre ciego.
—Señor Vólkov, lo siento. Sofía no debe…
—Cállate. —Alexander le cortó la palabra—. Mírame a los ojos, Elena. Mírame.
Elena, temblando, alzó la vista.
—Su hija… su hija tiene… algo.
—Solo tiene hambre, señor.
—¡No! —Alexander golpeó la mesa, haciendo vibrar la cristalería. El miedo era ahora poder. Sentía su rabia como un fuego que le despejaba la mente—. Cuando me ha tocado… he visto.
Silencio. El silencio del restaurante era espeso, roto solo por el llanto suave de Sofía.
—¿Qué… qué ha visto? —preguntó Elena, su voz a punto de romperse.
—Una línea. Una sombra. Un… borde. —Alexander se llevó las manos a la cabeza. Sus pupilas estaban fijas, vacías, pero sus sienes latían—. Durante cinco años, he sido nada. Un pozo negro. Ahora… ahora hay un mosaico roto. Un patrón. Ella es… ella es la clave.
Miró, de nuevo, hacia donde sabía que estaba la niña.
—Toca mi mano, niña. Tócame otra vez.
Sofía se acurrucó detrás de su madre.
—No. Me ha hecho daño.
—Si no lo haces, te juro por todo el dinero que tengo, que tú y tu madre no volveréis a trabajar en esta ciudad —La amenaza era fría, quirúrgica. Sin emoción—. Toca mi mano. Ahora.
Elena, con el rostro blanco, empujó suavemente a su hija hacia adelante.
—Hazlo, mi amor. Por favor.
Sofía, llorando, extendió su dedo tembloroso. Acarició la palma de Alexander.
¡BAM!
Alexander se tambaleó. Un grito ahogado.
Vio.
No un paisaje. No un color.
Vio la estructura de la realidad.
La mano de la niña era un campo de energía brillante, un faro azul pálido. Donde su dedo tocaba su piel, el velo de la oscuridad se desgarraba. Por una fracción de segundo, vio el diseño de las fibras de la moqueta. La textura rugosa del mármol.
La luz se fue. La oscuridad regresó, pero ahora era diferente. No era un vacío. Era un lienzo.
Alexander respiraba con dificultad. Se sentó, desplomándose. El granito se había convertido en arena.
—¿Qué eres? —preguntó Alexander, la furia disuelta en una vulnerabilidad aterradora.
Sofía, al ver que ya no era una amenaza, respondió con una franqueza infantil.
—Soy Sofía. Y dibujo.
—¿Qué dibujas?
—Cosas. Cosas que siento. Los colores de las personas. El aire. Mi mamá dice que dibujo con demasiada fuerza.
Alexander se quedó en silencio. Procesando la palabra. Dibujo.
—Kóval —dijo Alexander, su voz ahora era un susurro autoritario—. Averigua todo. Médicos. Escáneres. Lo que sea. Quiero saber por qué esta niña me da luz.
La redención.
Alexander Vólkov no podía ver, pero ahora sabía. Había algo más allá del dinero y la oscuridad. Había una fisura.
Se inclinó, las manos sobre las rodillas. Estaba de rodillas mentalmente.
—Elena.
—Sí, señor.
—No volverás a limpiar. Mañana, mi abogado se pondrá en contacto contigo. Quiero a Sofía en la mejor escuela. Quiero a Sofía con los mejores médicos. Quiero que la protejas. Y quiero que la traigas a mi casa… cada tarde.
—Señor Vólkov, no entend…
—Te he dado una orden. —La vieja dureza regresó, pero matizada por algo nuevo. Propósito—. Yo no la veo. Pero ella… ella tiene la llave de mi celda.
Alexander sacó su billetera de piel de cocodrilo y arrojó un fajo de billetes sobre la mesa, ignorando los diez mil dólares que se deslizaron al suelo.
—El comienzo.
Se puso de pie, enderezando su traje. El miedo ya no era ciego. Era un arma.
—Kóval. Llévame a casa. Y llama al doctor Zaimov. Dile que he encontrado… un faro que me permite ver el fantasma de lo que soy.
Salió del reservado, moviéndose con una certeza que no tenía desde su accidente. No veía las mesas ni las caras asombradas. Solo sentía la presión del aire. El peso de su cuerpo.
Y el recuerdo eléctrico de un destello azul.
Sofía, de pie junto a su madre, observó al hombre inmensamente rico y ciego marcharse. Se llevó el dedo a la boca. No era una bruja. Solo veía lo que los demás no veían. Y el señor Alexander Vólkov, detrás de su traje caro y su granito, era una forma… muy, muy oscura.
Dolor. Poder. Redención. Las tres se habían fusionado en el brillo fugaz de un dedo sobre una palma.
El empresario ciego cenó solo por última vez esa noche. Siete años después, solo había un destino. Su visión robada estaba ahora ligada a la hija de una limpiadora. Y eso, lo supo Alexander Vólkov, era el verdadero negocio de su vida. El precio de la luz.