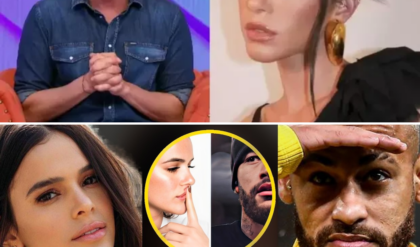Lo que mis ojos vieron en esa pantalla de alta definición no fue solo nieve y roca. Fue el final de una pesadilla que ha durado treinta y nueve años. Treinta y nueve años de preguntarme cada noche si sufrieron, si gritaron mi nombre, si tuvieron miedo.
Cuando el dron comenzó a elevarse, el zumbido de sus hélices rompió el silencio sepulcral de Paso de Cortés. Mis manos temblaban, no por el frío de la montaña, sino por el peso de lo que estaba a punto de hacer. Había invertido los ahorros de mi vida en este equipo, un dron industrial capaz de soportar las corrientes de viento y la altitud que ningún helicóptero de rescate se atrevió a desafiar en aquel entonces.
El ascenso digital fue lento. En la pantalla de mi control, veía cómo la vegetación se quedaba atrás, dando paso a ese paisaje lunar, gris y hostil que caracteriza a Don Goyo. Mi corazón latía desbocado, sincronizado con cada metro que el aparato ganaba en altura.
“Vamos, resiste”, susurré, viendo cómo la barra de batería parpadeaba ligeramente debido al esfuerzo de los motores contra el viento helado.
La zona que quería explorar era una grieta en la cara norte, un lugar conocido como “La Garganta del Diablo”. Los lugareños decían que ahí es donde el volcán respira veneno. Los informes de 1985 decían que era imposible que hubieran llegado tan alto. Pero yo conocía a mi hermano, conocía a Luis. Eran tercos. Eran imparables. Si iban a morir, lo harían en la cima, no a medio camino.
A los 5,000 metros de altura, la señal de video empezó a fallar. La pantalla se llenó de estática y píxeles muertos. Sentí un nudo en el estómago. ¿Iba a perderlo todo otra vez? ¿El volcán se iba a tragar mi última esperanza igual que se tragó a mi hermano?
—No me hagas esto —supliqué al aire, con las lágrimas congelándose en mis mejillas—. Solo déjame verlos. Solo una vez.
Como si la montaña me escuchara, o tal vez burlándose de mi dolor, la imagen se estabilizó. El dron superó una cresta de roca volcánica afilada como cuchillos y entonces… el paisaje cambió.
Allí, en una repisa natural protegida por un saliente de roca, la nieve no había cubierto todo por completo. El viento en esa zona soplaba de tal manera que mantenía el área parcialmente despejada.
Acerqué la imagen. Hice zoom con los dedos temblorosos sobre la pantalla.
Primero vi el color. Un azul eléctrico, brillante, inconfundible. No existe nada en la naturaleza volcánica de ese color. Era la chamarra de plumas de los años 80 de Mateo. Mi respiración se detuvo. El mundo dejó de girar.
Moví el dron con una delicadeza quirúrgica, acercándolo más, desafiando los sensores de proximidad.
No estaban enterrados. Estaban sentados.
La escena era tan vívida, tan inquietantemente pacífica, que mi mente tardó unos segundos en procesar el horror. Estaban agrupados en un círculo cerrado, acurrucados unos contra otros para conservar un calor que se les escapó hace décadas.
Pude distinguir la gorra roja de Alejandro. Vi las botas amarillas de Sofía, esas que ella presumía tanto en la preparatoria. Y en el centro, abrazando a los demás como intentando protegerlos hasta el último segundo, estaba él. Mi hermano.
No eran esqueletos. El frío extremo, la falta de humedad y la ceniza volcánica habían hecho algo increíble: los habían momificado. Estaban preservados, congelados en su último momento de agonía y fraternidad. Sus ropas estaban desgastadas por el sol y el viento, pero seguían ahí.
Pero lo que me rompió el alma, lo que me hizo caer de rodillas en la tierra volcánica mientras soltaba el control remoto sobre mis piernas, fue un detalle que la cámara 4K captó con una claridad cruel.
Mi hermano tenía la mano extendida hacia afuera del círculo. Y en su mano, sostenía algo.
Forcé al dron a bajar un metro más, arriesgándome a que se estrellara contra las rocas. Necesitaba ver qué era.
Era una cámara. Una vieja cámara réflex de rollo, de esas pesadas de metal que usábamos antes. La tenía aferrada con una fuerza tal que sus dedos parecían fusionados al cuerpo de la cámara. Incluso en la muerte, su instinto fue documentar, o quizás, dejar un mensaje.
De repente, una ráfaga de viento golpeó el dron. La alarma de colisión chilló en el control remoto. “BATERÍA CRÍTICA. RETORNO AUTOMÁTICO”.
—¡No! ¡Espera! —grité, intentando cancelar el comando, pero la máquina era más lista que yo. Sabía que si no volvía ahora, caería junto a ellos.
Mientras el dron daba la vuelta automáticamente para iniciar el descenso, la cámara giró una última vez hacia el grupo. Y juro por mi vida, juro por la memoria de mi madre, que vi algo más.
Junto al cuerpo de Sofía, escrito en la ceniza endurecida, o tal vez rascado en la roca con un piolet, había unas letras apenas visibles.
“PERDÓN”.
El descenso fue borroso. Mis ojos estaban llenos de lágrimas y mi mente estaba allá arriba, a 5,400 metros de altura, en esa tumba de hielo.
Cuando el dron aterrizó a mis pies, levantando una pequeña nube de polvo, me quedé mirándolo como si fuera un artefacto alienígena. Tenía la evidencia. Tenía la ubicación. Tenía la verdad.
Pero ahora viene la parte más difícil. Ahora tengo que bajar al pueblo. Tengo que ir con la madre de Luis, que ya tiene 80 años y sigue dejando la luz del patio encendida “por si el muchacho regresa de noche”. Tengo que ir con la hermana de Sofía. Tengo que decirles que no huyeron, que no se perdieron en otra ciudad como decían los rumores crueles de la época.
Están ahí. Han estado ahí todo este tiempo, vigilando el valle desde su trono de hielo.
La tarjeta de memoria en mi mano pesa más que el mundo entero. Porque sé que lo que sigue no es el final. Ahora empieza la batalla burocrática para bajarlos. Ahora empieza el circo mediático. Pero al menos, ya no es un misterio.
Ya no son “los desaparecidos”. Son nuestros hermanos, nuestros hijos, nuestros amigos. Y Don Goyo finalmente me ha permitido encontrarlos.
Hoy, la montaña no ganó. Hoy, el amor de un hermano fue más alto que el volcán. Pero esa imagen… esa imagen de ellos abrazados en la eternidad, con el “PERDÓN” escrito a su lado, me perseguirá hasta el día en que yo también cierre los ojos.
¿Qué pasó realmente allá arriba? ¿Por qué pidieron perdón? Tal vez, cuando revelemos el rollo de esa cámara que mi hermano protegió con su vida durante 40 años, finalmente lo sepamos. O tal vez, hay secretos que es mejor dejar congelados en la cima del mundo.
Solo sé que esta noche, por primera vez en 39 años, no miraré al volcán con odio. Lo miraré con respeto. Porque los cuidó. A su manera terrible y fría, los cuidó para mí.