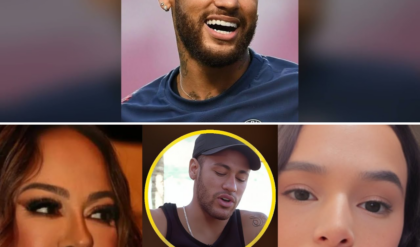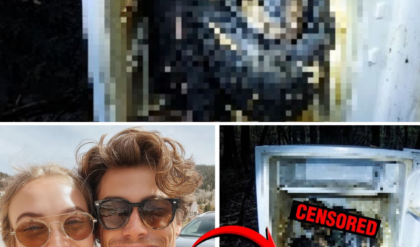En el verano de 1983, un sol implacable se cernía sobre los campos polvorientos de Tala, Jalisco. Para los cinco primos Salazar, este era el lienzo de sus juegos y aventuras. Jorge, el mayor a sus 11 años, lideraba el grupo. Ana, la callada y observadora, lo seguía de cerca. Benjamín, un torbellino de energía, Dalia con su cabello trenzado, y el pequeño Carlos, el corazón de la familia con su perrito de peluche, Ruperto. Por la mañana, sus risas resonaban en el rancho de sus abuelos, pero al atardecer, el silencio lo había reemplazado todo.
La abuela, doña Rosa, una mujer que cocinaba para llenar vacíos, sintió un nudo en el estómago. No era solo la quietud; era una opresión que había estado rondando la casa durante semanas. Llamó a la policía a las 12:17 p.m., su voz temblorosa mientras pronunciaba la dirección: “Carretera estatal 40, a medio camino entre Tala y Ameca”. Los niños se habían esfumado, dejando solo un pequeño huarache olvidado junto a la vieja cisterna sellada.
La comunidad se movilizó. Perros rastreadores, voluntarios de ciudades lejanas como Guadalajara y helicópteros zumbaban en el cielo, pero no había rastro. El caso de los “Cinco Primos Desaparecidos” se convirtió en un misterio nacional, uno de esos que se desvanecen con el tiempo, dejando solo preguntas sin respuesta. Las teorías iban y venían: un campo de juego, un circo ambulante, un secuestro. Pero nada se sostenía. El único objeto hallado fue el perro de peluche, Ruperto, con una oreja arrancada. Por décadas, la familia Salazar vivió con el peso de esa ausencia, y doña Rosa, con el corazón roto, se negó a irse del rancho, siempre poniendo cinco platos adicionales en la mesa los domingos, una costumbre que mantuvo hasta su muerte en 2023.
El enigma permaneció sepultado durante 41 años, protegido por el olvido. Y fue una avería doméstica lo que lo sacó a la luz.
El 14 de marzo de 2024, un albañil independiente llamado Javier López llegó al rancho, ahora en manos de otros dueños, para reparar un retrete atascado. Siguiendo la tubería que ya se encontraba muy corroída, se topó con el viejo pozo en la esquina trasera del granero. Esperaba encontrar lodo y desechos, pero lo que vio le heló la sangre: un cráneo de niño, con la mandíbula aún pegada, atorado entre las tuberías. En cuestión de horas, el rancho se convirtió en una escena del crimen y, al anochecer, se encontraron cuatro cráneos más. Todos pertenecían a niños. La verdad no solo había salido a la superficie, sino que había reabierto el caso más frío de la historia del estado.
La Detective Mara Vargas, una especialista en casos sin resolver, fue la elegida para esta misión. Con un pasado personal ligado a Tala, Vargas llegó al rancho. El pozo había sido abierto, revelando una oscuridad cargada de un olor mineral. Los forenses se movían con cautela, desenterrando huesos y ropa antigua. “Todo es vintage”, le dijo una de las forenses a Vargas, “el material es de antes de 1990. Una muñeca está marcada con la fecha de 1981”. La detective revisó el expediente original del caso de 1983. Un solo documento: el expediente de la desaparición de los cinco primos Salazar, un documento de 1986 que la FGR había marcado como “inactivo”. La nota de la policía local tenía una palabra, escrita con tinta roja, que le llamó la atención: “Infundado”.
El primer sospechoso fue el abuelo de los niños, don Samuel Salazar. Él había sellado el pozo en 1974, nueve años antes de la desaparición de sus nietos, afirmando que el agua se había vuelto “mala”. El inspector del municipio nunca había revisado el pozo. En cambio, su colega de confianza, el padre de Vargas, un agrimensor llamado Leo Vargas, lo había hecho. En el rancho, Mara también encontró una conexión familiar inesperada, su propio padre. Leo Vargas, ahora un anciano, reveló que don Samuel le había pagado 500 pesos y dos botellas de tequila para que firmara los papeles del sellado sin hacer preguntas, pero Samuel nunca le había permitido ver el interior de la cisterna. “No estaba asustado, solo nervioso”, le dijo Leo a su hija, “no dejaba que sus hijos se acercaran al granero”.
Pero a medida que la excavación avanzaba, se hacía evidente que la historia era más compleja que la muerte de cinco niños. El equipo de arqueólogos de la universidad encontró una capa de entierro más antigua, huesos que no coincidían con los de los primos Salazar. Una mandíbula adulta y fragmentos de niños que se remontaban a la década de 1960. Los casos sin resolver de la región se agolparon en la mente de la detective: Ana Beltrán, de 10 años, desaparecida en 1962; Mario García, de 7, desaparecido en 1967. Se trataba de una cadena de horrores que se remontaba a décadas.
Una búsqueda meticulosa en el rancho reveló una caja de VHS escondida en el cobertizo. Las cintas, marcadas con los nombres de los niños desaparecidos, contenían videos de ellos en lo que una de las niñas llamaba la “habitación de la princesa”, una habitación en el granero. Los hallazgos fueron tan inquietantes que la policía local se asoció con la FGR, que reveló que las cintas de los Salazar eran parte de una colección más grande, un sistema de explotación infantil que se extendía por todo el país, con al menos 62 víctimas identificadas. El abuelo Samuel Salazar no era un asesino aislado, sino parte de una red más grande.
La investigación se centró en la abuela, doña Rosa. La detective Vargas descubrió que la casa de doña Rosa era un santuario para los niños desaparecidos. En una habitación, doña Rosa había conservado fotos enmarcadas de los niños, no solo de sus nietos, sino también de otros, todos los casos sin resolver de los alrededores. Y en su mesita de noche, se encontró un diario. En él, doña Rosa había anotado con una letra elegante las comidas que preparaba para los niños, como si estuvieran comiendo en la casa. Las fechas no coincidían con la fecha de desaparición de los niños, sino con el momento en que doña Rosa los había estado cuidando en su casa. Se trataba de un patrón, una siniestra herencia familiar. Don Samuel y doña Rosa habían creado un sistema para atraer y asesinar a los niños de los alrededores, y el pozo era el lugar donde los enterraban. Pero el porqué de la complicidad de los abuelos era una incógnita que esperaba ser desenterrada. El misterio se profundizaba, abriéndose una nueva caja de Pandora.
Ahora, la investigación busca más víctimas. La detective Mara Vargas sabía que se enfrentaba a algo mucho más grande que un caso sin resolver de niños desaparecidos. Era un legado de horror que había permanecido oculto durante décadas. Cada hueso que se desenterraba y cada cinta de video que se reproducía arrojaba más luz sobre un secreto escalofriante que una familia había guardado por generaciones. El rancho de Tala, una vez un lugar de juegos infantiles, ahora era el sitio de la prueba final: la búsqueda de una verdad que se había negado a permanecer enterrada.