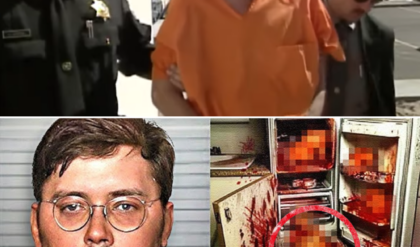Cuando el borde de un tambo metálico y oxidado asomó entre la tierra removida de una brecha en la sierra de Veracruz, los trabajadores de la obra no le dieron importancia. Ocurrió un 27 de abril de 2020. Probablemente era basura vieja, un desecho más que alguien había enterrado en la inmensidad del monte. Pero al intentar moverlo, el peso imposible y una tapa soldada de forma tosca les advirtieron de que algo no estaba bien.
La decisión de cortar el metal con una amoladora liberó el primer indicio del horror: un olor químico, denso y nauseabundo, mezclado con algo dulcemente pútrido. Era el hedor de un secreto guardado durante cinco largos años. Dentro, bajo 150 litros de aceite de motor quemado, yacía el cuerpo de Lina Robles, la joven periodista desaparecida en 2015.
El aceite, pensado por su asesino como un método para acelerar la descomposición o enmascarar la evidencia, había logrado irónicamente lo contrario. Había frenado los procesos naturales, conservando las pistas que, cinco años después, señalarían directamente al hombre que la puso allí.
La periodista que buscaba la verdad
En el verano de 2015, Lina Robles tenía 27 años y sentía que su carrera estaba estancada. Había soñado con ser una periodista de investigación, con destapar las redes de corrupción y escribir artículos que importaran. En cambio, llevaba tres años en un diario local de Xalapa cubriendo eventos culturales y festivales gastronómicos. Su editor, un veterano curtido, desestimaba sus ideas más serias, diciéndole que para eso se necesitaba “callo” y que, por ahora, se enfocara en la próxima inauguración.
Lina entendió que, si quería una gran historia, tendría que encontrarla ella misma. Y la encontró. Empezaron como rumores en un café: grupos organizados de talamontes (taladores ilegales de árboles) estaban operando con total impunidad en la vasta Sierra de Zongolica, un laberinto de cañadas y bosques. No eran simples leñadores; era una operación clandestina, violenta y con posibles vínculos con el crimen organizado.
Decidida, Lina comenzó a tirar del hilo. Viajó a los pequeños pueblos enclavados en la sierra, intentando hablar con los comuneros. Se topó con un muro de silencio. La gente tenía miedo. En comunidades tan pequeñas, todos se conocían, y nadie quería ser señalado como el que habló con una periodista “de la ciudad”. Un anciano le advirtió que eran grupos peligrosos, que “se metía en la boca del lobo”.
A principios de septiembre, Lina llamó emocionada a su mejor amiga, Katia. “¡Encontré una fuente!”, le dijo. Un hombre la había llamado al periódico. Se presentó solo por su nombre y dijo que había oído que ella estaba haciendo preguntas sobre los talamontes. Le propuso reunirse en un lugar apartado, lejos de miradas indiscretas.
Katia, preocupada, le preguntó si no era peligroso. Lina, eufórica por el avance, le restó importancia. Le aseguró que llevaría gas pimienta y que la cita sería en un sendero turístico cerca de las cascadas de Texolo, un lugar usualmente concurrido.
La desaparición
El martes 14 de septiembre de 2015, Lina llamó a Katia por la mañana. Iba de camino. La cita era al mediodía. Prometió llamar en cuanto terminara.
Esa llamada nunca llegó.
El jueves por la mañana, Katia usó su llave de repuesto para entrar al departamento de Lina. Estaba vacío. Sobre la mesa, un mapa de la sierra tenía una zona marcada en rojo cerca de las cascadas. A su lado, un cuaderno con notas febriles sobre la tala ilegal. Katia supo que algo terrible había sucedido y acudió a la Fiscalía General del Estado (FGE).
Al principio, el caso avanzó con lentitud burocrática. Era una adulta, quizás solo se había ido con alguien. Pero el viernes, cuando Lina no se presentó a trabajar, la Fiscalía finalmente activó los protocolos de búsqueda.
Encontraron su viejo sedán rojo aparcado en un camino de terracería, a un kilómetro del estacionamiento oficial de las cascadas. Estaba cerrado con llave. En el interior, todo parecía normal: su bolso estaba en el asiento trasero con su cartera e identificaciones. Su teléfono móvil, con la batería agotada, estaba en el asiento delantero. No había signos de lucha.
Se desató una búsqueda masiva. Elementos de la Policía Estatal, voluntarios y equipos caninos peinaron la densa sierra. Buscaron durante semanas, pero la orografía era un infierno. Lina Robles se había desvanecido. Su caso se sumó a la trágica lista de periodistas desaparecidos en Veracruz. Su familia se unió a los colectivos de búsqueda, recorriendo fosas clandestinas con la esperanza y el terror de encontrarla.
Durante cinco años, su foto colgó en protestas y marchas. Hasta que los trabajadores de esa brecha decidieron mover un tambo oxidado.
El aceite como huella dactilar
El descubrimiento del cuerpo en 2020 reactivó el caso con una intensidad feroz. Ahora tenían un cuerpo y, gracias al aceite, tenían pruebas.
El forense determinó que Lina había sido estrangulada, probablemente con un cinturón. Pero el hallazgo más escalofriante fueron las marcas en sus muñecas: surcos profundos dejados por cinchos de plástico, sugiriendo que había estado atada.
Los investigadores se centraron en la evidencia más extraña: los 150 litros de aceite quemado. Enviaron muestras al laboratorio. El análisis reveló una composición específica: el aceite contenía aditivos para mejorar el rendimiento a bajas temperaturas, una mezcla que no era común. Los peritos crearon una lista de marcas que usaban esa fórmula.
Razonaron que una cantidad tan grande de aceite usado probablemente provendría de un taller mecánico. Elaboraron una lista de todos los talleres en un radio de 80 kilómetros. Eran más de 40. Uno por uno, los agentes ministeriales los visitaron.
La mayoría tenía registros impecables. Uno había cerrado. Y luego estaba el tercero: un pequeño taller privado en las afueras de Xalapa, dirigido por un hombre llamado Ramiro Cruz.
El mecánico y el mapa
Ramiro Cruz, de 54 años, era un hombre tranquilo y solitario. Sus vecinos lo describían como alguien que “no se metía con nadie”. Llevaba una vida sencilla reparando coches. Cuando los investigadores llegaron, estaba trabajando bajo un vehículo. Se limpió la grasa de las manos y los escuchó con calma.
Les dijo que no recordaba qué aceite usaba en 2015. Había pasado mucho tiempo. Les dijo que solía acumular el aceite usado en tambos y luego lo vendía o lo llevaba a un depósito. No mostró nerviosismo. Les dio permiso para mirar alrededor.
El taller estaba oscuro y desordenado. No encontraron nada, hasta que uno de los detectives vio un viejo mapa de la región colgado en la pared. Estaba amarillento y cubierto de marcas de bolígrafo. Cruz explicó que eran las brechas que usaba para llevar suministros a campamentos en la sierra. El detective pidió permiso para fotografiar el mapa.
De vuelta en la Fiscalía, compararon la foto con la ubicación del tambo. La sangre se les heló. En el mapa de Cruz, un punto marcado con rotulador rojo coincidía exactamente con el lugar de la brecha abandonada donde habían desenterrado a Lina.
La confesión
Los investigadores regresaron al taller de Cruz al día siguiente, esta vez con una orden de cateo. El rostro de Cruz permaneció impasible, pero algo en su postura cambió. El registro fue meticuloso. En un rincón del taller, bajo un montón de trapos y refacciones, encontraron dos tambos de metal vacíos, idénticos al que contenía el cuerpo. Los restos de aceite en su interior coincidían perfectamente con la muestra.
La pieza final del rompecabezas provino de los archivos telefónicos. Los registros de llamadas de la redacción del periódico de septiembre de 2015 mostraron una llamada entrante el 7 de septiembre. Duró tres minutos. El número de origen pertenecía al teléfono fijo de Ramiro Cruz.
Confrontado con el mapa, los tambos y el registro telefónico, Cruz pidió un abogado. Sabía que estaba atrapado. A cambio de una posible reducción de la pena (que el fiscal no garantizó), Ramiro Cruz confesó todo.
Declaró que él era uno de los talamontes. Su taller era la fachada; él era el encargado de logística y suministros para los campamentos ilegales. Había oído que una periodista estaba haciendo preguntas y temió que su investigación lo expusiera. Decidió llamarla él mismo, haciéndose pasar por un informante, para atraerla a su territorio y “calentarla” (asustarla).
Se encontraron cerca de las cascadas y la llevó por un sendero aislado con el pretexto de hablar en privado. Allí, le dijo que dejara de entrometerse. Pero Lina no se asustó; sacó su grabadora. Discutieron. Cruz, enfurecido, la agarró. Ella gritó. Preso del pánico, la golpeó, la ató con los cinchos de plástico que siempre llevaba, y luego, dándose cuenta de que no podía dejarla ir, se quitó el cinturón y la estranguló.
Regresó a su taller, cogió un tambo, bidones de aceite quemado y un soplete portátil. Al amparo de la noche, volvió a la sierra, metió el cuerpo en el tambo, lo llenó de aceite, soldó la tapa y lo enterró. Dejó el bolso y el teléfono en el coche de Lina para que pareciera que se había perdido o se había ido por su cuenta.
Fue un plan casi perfecto. Nunca imaginó que, cinco años después, unos obreros decidirían abrir una brecha precisamente en ese camino olvidado.
En diciembre de 2020, Ramiro Cruz fue sentenciado a cadena perpetua. Los padres de Lina y su amiga Katia asistieron al juicio. Cuando el juez dictó la sentencia, no hubo alivio, solo el peso aplastante de una verdad que tardó cinco años en salir a la luz. El cuerpo de Lina fue finalmente devuelto a su familia. La habían buscado como una desaparecida más, pero la encontraron como la víctima de un asesinato meticuloso, preservada en el aceite que fue, a la vez, su tumba y la clave de su justicia.