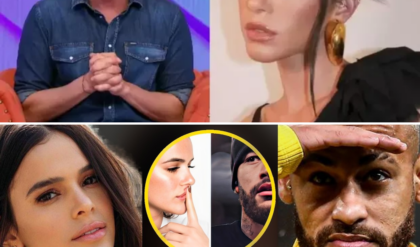La lluvia golpeaba sin piedad el techo de lámina de nuestro pequeño cuarto en Iztapalapa, creando un ritmo constante que solía arrullarme, pero esa noche el sonido solo aumentaba mi ansiedad. Tenía 19 años, el estómago vacío y una laptop vieja, pegada con cinta adhesiva, que era mi única ventana al mundo fuera de la miseria que nos asfixiaba.
Mi madre tosía en la habitación de al lado. Una tos seca, persistente, que me recordaba cada segundo que no teníamos dinero para el especialista, ni siquiera para las medicinas básicas. Mi hermanita, Sofía, dormía con los zapatos puestos porque el frío se colaba por las grietas de las paredes.
En la pantalla parpadeante de mi computadora, brillaba una oportunidad. Un anuncio de trabajo en LinkedIn: “Se busca traductor urgente. Neerlandés a Español. Documentos técnicos legales. Pago inmediato.” La empresa era Corporativo Villaseñor, una de las firmas más prestigiosas y elitistas de la Ciudad de México, ubicada en uno de esos rascacielos de Santa Fe que tocan las nubes, lejos, muy lejos de mi realidad.
Sabía leer neerlandés. Lo sabía hablar. Lo sabía escribir. No porque hubiera ido a escuelas privadas o de intercambio, sino porque durante los últimos tres años, mientras otros chicos se perdían en vicios o en la desesperanza del barrio, yo me había obsesionado con los idiomas. Había consumido cada tutorial de YouTube, cada PDF pirata, cada foro de discusión. Era mi escape. Pero, ¿tenía el valor de pararme frente a los dueños de México y decirles que yo, un chico con la ropa desgastada, podía hacer el trabajo?
Miré a mi madre. La escuché toser de nuevo. No tenía opción. El miedo a ser humillado era menor que el miedo a verla morir por falta de dinero.
A la mañana siguiente, me gasté lo último de mis ahorros en el pasaje y en bolear mis viejos zapatos, aunque el betún no podía ocultar los agujeros en la suela. Llegué a Santa Fe sintiéndome un intruso en mi propio país. Los edificios de cristal reflejaban mi imagen: un chico moreno, delgado, con una camisa que me quedaba grande y una mochila deshilachada.
El lobby del Corporativo Villaseñor olía a dinero. Mármol blanco, aire acondicionado con aroma a lavanda, gente caminando con trajes que costaban más de lo que mi familia ganaba en un año. Me acerqué a la recepción. La recepcionista, una mujer con maquillaje impecable y una mirada que escaneó mi pobreza en un segundo, ni siquiera me saludó.
—Vengo por el anuncio de traducción —dije, tratando de que mi voz no temblara.
Ella soltó una risita nasal, sin mirarme a los ojos.
—No solicitamos conserjes hoy, joven. La entrada de servicio está por el estacionamiento.
—No soy conserje —respondí, apretando los puños—. Vengo a traducir. Neerlandés a Español.
El silencio que siguió fue incómodo. Ella estaba a punto de llamar a seguridad cuando las puertas del elevador privado se abrieron. Salió él. Don Víctor Villaseñor. Lo reconocí de las revistas de negocios. Alto, imponente, con un traje gris hecho a medida y un reloj que brillaba bajo las luces led. Iba discutiendo por teléfono, visiblemente furioso.
—¡Me importa un carajo lo que cobren! —gritaba—. ¡Necesito esos documentos para mañana a las 9 AM o perdemos la licitación con los holandeses! ¡Nadie me da una solución!
Colgó el teléfono con fuerza y miró hacia la recepción. La recepcionista se puso pálida.
—Licenciado Villaseñor, este… este joven dice que viene por el puesto de traductor. Ya le iba a pedir que se retirara.
Don Víctor se detuvo. Sus ojos fríos se posaron en mí. Me examinó de arriba abajo, deteniéndose en mis zapatos rotos. Una sonrisa burlona se dibujó en su rostro.
—¿Tú? —preguntó, con una incredulidad que dolía más que un golpe—. ¿Tú vas a traducir especificaciones técnicas de ingeniería industrial del neerlandés? ¿Sabes siquiera hablar español correctamente, muchacho?
Varias personas en el lobby se rieron disimuladamente. Sentí el calor subir a mis mejillas. Mi instinto de supervivencia me gritaba que corriera, que volviera a mi agujero en Iztapalapa. Pero recordé la tos de mi madre.
—Puedo hacerlo —dije, y mi voz salió más firme de lo que esperaba—. Entiendo la terminología. Conozco la sintaxis técnica. Y lo haré por 500 dólares. O su equivalente en pesos. Ahora.
Don Víctor soltó una carcajada sonora.
—¿Quinientos dólares? Mis traductores certificados, con maestrías en Europa, me cobran tres mil y dicen que necesitan una semana. ¿Y tú, un niño que parece que acaba de salir de la alcantarilla, dice que lo hará por quinientos y para mañana?
Se acercó a mí, invadiendo mi espacio personal. Olía a colonia cara y a arrogancia.
—Mira, ten —sacó un billete de 500 pesos de su cartera y me lo tiró al pecho. El billete cayó al suelo—. Cómprate algo de comer y deja de hacernos perder el tiempo. Esto es un negocio de adultos.
La humillación fue total. Me agaché, pero no para recoger el dinero. Recogí mi dignidad. Me levanté y lo miré directamente a los ojos, algo que en México, viniendo de alguien de mi clase hacia alguien de la suya, es un acto de rebeldía.
—No quiero su limosna —le dije, dejando el billete en el mostrador de mármol—. Quiero el trabajo. Si no le entrego la traducción perfecta mañana a las 8 AM, puede llamar a la policía y decir que intenté robarle. Pero si lo hago… usted me paga el doble y me contrata.
El lobby se quedó en silencio absoluto. Don Víctor me miró, ya no con burla, sino con curiosidad. Era un tiburón, y acababa de reconocer a otro, aunque fuera uno pequeño y herido.
—Tienes agallas, eso te lo reconozco —dijo, sacando su celular—. Te acabo de enviar el archivo al correo que dejaste en la solicitud. Son 5,000 palabras. Especificaciones de turbinas hidráulicas. Si hay un solo error, te boletino en toda la ciudad y no vuelves a conseguir trabajo ni barriendo calles. Tienes hasta las 8 AM.
Me dio la espalda y se fue.
Corrí a casa. No tenía tiempo que perder. Me senté en mi mesa de plástico, con la laptop conectada a la corriente inestable. Abrí el documento. Era una pesadilla. Términos técnicos, jerga legal, descripciones de ingeniería avanzada. “Hydraulische turbine specificaties…”
Empecé a teclear. Mis dedos volaban. No era solo traducir palabras; era interpretar el sentido, el tono, la precisión. Durante las siguientes 12 horas, no comí, no bebí agua, apenas parpadeé. Mi madre me trajo un café aguado a las 3 de la mañana, me besó la frente y se fue sin decir nada, sabiendo que estaba luchando por nuestras vidas.
A las 4 AM, mis ojos ardían.
A las 5 AM, sentí que mi cerebro iba a colapsar.
A las 6 AM, terminé el último párrafo.
Lo revisé tres veces. Era perfecto. No sonaba como una traducción; sonaba como si un ingeniero mexicano experto lo hubiera escrito originalmente. A las 6:45 AM, presioné “Enviar”.
Me desmayé en la cama vestido.
Me despertó el sonido de mi celular. Eran las 11 de la mañana. Tenía 15 llamadas perdidas. Todas de un número desconocido. El pánico me invadió. ¿Había fallado? ¿Me iban a demandar?
Contesté con la mano temblando.
—¿Bueno?
—¿Eres Mateo? —era la voz de una mujer, seria, profesional.
—Sí.
—Soy la Dra. Arriaga, jefa de lingüística del Corporativo. Necesito que vengas a la oficina. Ahora.
El viaje de regreso a Santa Fe fue una tortura. Cuando entré al lobby, la misma recepcionista me miró, pero esta vez no había burla. Había miedo. Me hizo pasar inmediatamente.
Subí al piso 40. Entré a la oficina de Don Víctor. Él estaba allí, de pie frente al ventanal, junto a la mujer que me había llamado y otro hombre con aspecto de extranjero.
—Siéntate —dijo Don Víctor. Su voz era extraña. No había arrogancia. Había… incredulidad.
Me senté, sintiéndome pequeño en la silla de cuero italiano.
—La Dra. Arriaga revisó tu trabajo —dijo Víctor sin mirarme—. Díselo tú, Elena.
La mujer me miró por encima de sus lentes.
—Joven, llevo 20 años en esto. Tengo un doctorado en lenguas germánicas. He revisado tu traducción.
Tragué saliva. —Perdón si…
—Es brillante —me interrumpió—. No solo es correcta. Es elegante. Has capturado matices técnicos que incluso nuestros ingenieros pasan por alto. Mejoraste el texto original. ¿Dónde estudiaste? ¿En Ámsterdam? ¿En Bruselas?
—En Iztapalapa —respondí en voz baja—. Con internet prestado del vecino.
Don Víctor se giró lentamente. Su rostro estaba pálido. La sonrisa burlona del día anterior había desaparecido por completo. Se veía, por primera vez, humano y profundamente avergonzado. Se había “congelado” ante la realidad de su propio prejuicio.
—Me burlé de ti —dijo Víctor, y su voz se quebró un poco—. Te humillé por tus zapatos. Te tiré dinero al piso. Y tú… tú me acabas de salvar un contrato de 50 millones de dólares.
Se acercó a su escritorio, sacó un cheque y escribió algo. Me lo entregó.
Mis ojos se abrieron como platos. No eran 500 dólares. Eran 50,000 pesos.
—Eso es por el trabajo de anoche —dijo—. Pero hay algo más.
Se sentó frente a mí, mirándome de igual a igual.
—Despedí a mi firma de traducción esta mañana. Quiero ofrecerte un puesto. No como becario. Como Jefe Junior de Traducción Técnica. Te pagaremos la universidad. Te daremos ropa adecuada. Te daremos un sueldo que te permitirá sacar a tu madre de ese cuarto y llevarla con los mejores médicos de la ciudad.
Sentí las lágrimas correr por mi cara. No pude contenerlas. Pensé en las medicinas. Pensé en los zapatos de mi hermana.
—¿Por qué? —pregunté—. Ayer yo era basura para usted.
—Porque ayer me diste una lección que ningún máster de negocios me enseñó —respondió Víctor, poniéndome una mano en el hombro—. Me enseñaste que el talento no tiene código postal. Y que el hambre de salir adelante es el título más valioso que existe. Bienvenido al equipo, Mateo.
Salí de ese edificio no caminando, sino flotando. Compré las medicinas de mi madre esa misma tarde. Compré pizza para cenar. Y cuando vi a mi madre dormir esa noche, sin toser, supe que nuestra vida había cambiado para siempre. El millonario se había reído, sí, pero al final, fui yo quien tuvo la última palabra.