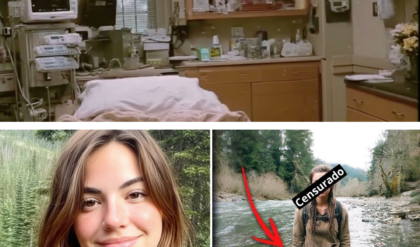I. El Monstruo y Sus Catorce Cristales
El silencio era un tejido grueso en el sótano. Damon Crow deslizó el dedo sobre su piel. Era la una de la madrugada. El neón de Las Vegas se filtraba por una pequeña ventana, pintando rayas pálidas sobre su hombro y su pecho. Catorce rostros. Catorce mujeres. Eran su galería. Su secreto.
Sintió el relieve. La aguja había dolido. Siempre dolía. Pero el dolor era el precio de la permanencia.
El tercero. Jessica. Debajo del ojo, la fecha: 26 de agosto de 1996. La tinta negra era profunda, espesa, casi sedosa. No era tinta común. Era su mezcla. Ceniza. Polvo de hueso. Un pigmento que nadie más tocaba.
Lo había hecho de nuevo. Había cumplido el ciclo. Asesinato. Entierro temporal. Exhumación. Fuego. La trituradora, lenta, obstinada. Luego, el pequeño tubo de ensayo, la sangre coagulada, el ritual de la alquimia. El retrato en su carne. No huían. Estaban con él. Eran parte de su dermis.
Esta noche, algo había cambiado. Carol. La estúpida discusión. La llave en la puerta. Sus gritos. Él la había dejado ir. Un error. Un fallo en el sistema.
Damon cerró los ojos. Vio el rostro de Jessica de nuevo. En su memoria, y en su piel. Diecinueve años. El poder de ese recuerdo no disminuía. Era una llama fría.
Se puso la camisa. El peso de los retratos era físico. No lo aplastaba, lo sostenía. Le recordaba que él era el único dios en ese pequeño universo de tinta y ceniza. Pero la fisura estaba ahí. La punta de la verdad, a punto de perforar la fina tela de su vida.
Salió del sótano. La sala de tatuajes estaba inmaculada. La vitrina con los frascos de pigmento brillaba bajo la luz tenue. El frasco negro, el especial, estaba en la esquina, discreto. Esperando.
“Se acabó,” susurró. No era arrepentimiento. Era la simple aceptación de que el juego había llegado a su jugada final. El silencio en su cabeza era, por primera vez en años, ensordecedor.
II. El Camino Polvoriento
Reno, 1996.
El calor era un puño. Jessica llevaba tres días haciendo autostop. Nevada. El sol le quemaba la nuca. El asfalto vibraba. No había nada a kilómetros. Solo tierra seca. Solo la promesa vacía de las montañas que quería ver.
Se detuvo en la gasolinera. Walter, el anciano, le dio el cambio. Monedas brillantes. Ella preguntó por Reno. Dos horas. Si tenías suerte.
Salió. Se sentó en el bordillo. La mochila era su mundo. Dentro, tres mudas, un libro de poemas, y el número de teléfono de Marcus. La esperanza era una cosa pequeña y frágil.
Entonces, el coche. Una furgoneta azul oscuro, vieja. El conductor bajó la ventanilla. Un hombre tranquilo. Ojos serios.
“¿Vas a Reno?”
Jessica dudó. Era una regla no escrita. Nunca subir con hombres silenciosos. Pero el sol dolía. Y él parecía inofensivo. Un artesano.
“Sí,” dijo ella. “Voy a ver a un conocido.”
“Yo también voy para allá,” dijo Damon. Su voz era plana. “Sube. Te acerco.”
La decisión fue rápida. Estaba cansada. La adrenalina se disolvió en el asiento de cuero caliente. Se sentó. Puso la mochila a sus pies. Salieron.
El viaje fue silencioso al principio. Jessica miraba el paisaje. Colinas. Nada de montañas de verdad.
Damon habló. “¿De dónde vienes?”
“California. Sacramento.” Cortante. Sin detalles.
“¿Y qué te trae a Nevada?”
“Cambio. Nueva vida.” Ella se encogió de hombros. “Quiero ver cosas diferentes.”
Él asintió. “Sí. Las Vegas es diferente.”
Una hora. El camino era aburrido. Luego, Damon se desvió. Dijo que conocía un atajo. Unas viejas minas. Ella protestó un poco, pero él la tranquilizó. Seguro. La carretera se hizo de tierra. La furgoneta chirriaba. La esperanza se convirtió en un nudo de miedo en su estómago. Demasiado silencioso. Demasiado lejos.
Condujo. Treinta minutos. El roble. Solitario. Un faro oscuro en el lecho seco de un río. Se detuvo.
“Creo que tengo un neumático flojo,” dijo Damon. Salió.
Jessica respiró aliviada. Salió a estirarse. La espalda le dolía.
El aire estaba denso. El silencio absoluto. No había ni un solo coche.
Damon la rodeó por detrás. Llevaba una cuerda en la mano. La cuerda era marrón, áspera. Era la tercera vez que la usaba. La había lavado y guardado.
Jessica oyó un susurro de aire. Se giró. Demasiado tarde.
La cuerda. El nudo. El dolor la cegó. Ella gritó, pero el sonido era un graznido ahogado. Arañó. Sus uñas se hundieron en la piel de Damon. Él era fuerte. Frío. No era una lucha. Era una ejecución.
La visión de Jessica se volvió roja, luego negra.
Damon la sostuvo un momento. El cuerpo era ligero, un saco de ropa. El olor a miedo y sudor. Él la metió en el maletero. Puso la manta vieja sobre ella.
Miró el roble. Era su lugar.
Se fue. La mochila de Jessica la tiró en un contenedor. Nadie la buscaría. Nadie llamaría. Libre.
El poder era embriagador. El ritual era sagrado. Él había tomado su vida y la había convertido en arte. La había inmortalizado.
Pero el hedor de esa noche se quedó en sus manos. Un olor que ni el jabón ni los años podían borrar.
III. La Invasión del Santuario
Las Vegas, 2015.
El golpe en la puerta de cristal resonó en el cráneo de Damon. Eran las diez de la mañana. Sol radiante.
“Policía de Las Vegas. Orden de registro.”
La voz del detective Price era una losa de cemento. Damon se levantó de su sillón. No se resistió. No podía. Los catorce rostros bajo su camisa ardían.
Los forenses entraron. Hombres de guantes, bolsas de plástico, cámaras. No buscaban a Carol. Buscaban lo que Carol había desenterrado sin saberlo: el fantasma del pasado.
Price se movió lentamente por el salón. Dos sillones. Esterilizador. Una pared de diplomas falsos. Sus ojos se detuvieron en la vitrina de tintas. Pequeños frascos. Rojo. Azul. Verde. Y el negro.
“Muéstreme sus tatuajes, Sr. Crow,” dijo Price. No era una pregunta.
Damon se desabrochó la camisa. Lentamente. La tela cayó. Los retratos se revelaron a la luz. Desde los hombros hasta el pecho. La piel era un papiro macabro.
Price se acercó. Escaneó la piel con sus ojos fríos. Las fechas. La precisión. Un rostro. Luego otro.
“Dijo que eran arte,” comentó Price. Su voz era baja, monótona.
“Lo son,” respondió Damon. Su propia voz le sonó extraña, hueca.
Price apuntó la cámara a su hombro. El tercer rostro. Jessica Ray.
“¿Quién es esta mujer?”
“Una modelo. Una fotografía.”
“No lo es.” Price no se molestó en discutir. “El frasco negro, Sr. Crow. Lo vamos a incautar.”
Un forense se llevó la caja de tintas. Damon vio cómo se llevaban su arte. Su permanencia. Su dolor.
En la comisaría, lo sentaron en una sala de interrogatorios. Dos tazas de café frío. Una grabadora roja. La espera era la tortura. Él se miró las manos. Se preguntó si el hedor de 1996 se había ido alguna vez.
IV. Confesión y Ceniza
Pasaron seis horas. El abogado era inútil. Hablaba de la fianza de Carol. Damon no escuchaba. Escuchaba el silencio.
Price entró de nuevo. No estaba solo. Una mujer psiquiatra.
Price puso una fotografía sobre la mesa. No era el tatuaje. Era una ampliación de la ceniza y la sangre que los forenses habían encontrado en la tinta negra.
“Impurezas, Sr. Crow. Partículas orgánicas. Ceniza humana. Restos de sangre. ADN.”
Damon no levantó la cabeza. El peso se volvió insoportable. No la carga de los asesinatos. La carga de mantenerlos.
“Jessica Ray,” dijo Price. El nombre flotó en el aire, veinte años tarde. “Su ADN coincide con una muestra de Nevada, 1996. El 26 de agosto.”
Damon respiró. Era un sonido siseante. El aire estaba frío.
“Abogado,” dijo Damon. Su voz era un crujido.
El abogado protestó. “Mi cliente invoca la Quinta Enmienda.”
Damon levantó la mano. Una señal de poder sobre su propio destino final.
“Déjelo. Ya no importa.”
Miró a Price. Los ojos del detective eran de piedra, pero contenían la rabia silenciosa de todos los años perdidos.
“No fue la primera,” dijo Damon. Simple. Directo. El lenguaje de la liberación.
El detective tomó el bolígrafo. “Continúe.”
Damon bebió el vaso de agua. Lento. Con conciencia. El agua era redención.
“La primera fue Laura. 1994. Yo regresaba de California. La recogí en la autopista.”
Empezó a hablar. Seis horas. Lo contó todo. El camino de tierra. La linterna. La pala plegable. El almacén abandonado. El fuego.
La psiquiatra escribía frenéticamente. Price escuchaba, la expresión petrificada.
“¿Por qué la tinta?” preguntó Price. Finalmente. La pregunta clave.
Damon sonrió. Una mueca dolorosa.
“No se van,” dijo. “Se quedan. Son mías. Yo las conservo. Es la única forma de que exista su monumento. Nadie las buscó. Pero yo sí. Son parte de mi carne. Son… la verdad.”
“Es un asesino,” espetó Price.
“Soy un artista,” respondió Damon. La voz ya no era fría. Estaba llena de un dolor reprimido. “Y un pecador. Yo les di… permanencia. Un hogar. Aunque fuera en el infierno de mi propia piel.”
“¿Jessica Ray?”
“Ella quería ver las montañas. Le dije que iríamos por un atajo.” Una pausa larga. “El roble. Bajo las raíces. Allí están. Todas. O casi todas. Yo quemé la parte que necesitaba. El resto sigue allí.”
Price se inclinó sobre la mesa. “Danos la ubicación exacta. Ahora.”
Damon cerró los ojos. La visión del roble era perfecta. Solitario. La tierra revuelta. El punto final de su poder.
“El camino se desvía cerca de la torre de agua. Veinticinco kilómetros al norte. Luego, un giro a la derecha, junto a una gran roca… parece un oso tumbado.” Su voz se convirtió en un susurro. “El roble… está solo.”
El psiquiatra asintió. La confesión estaba completa. El ritual había terminado. El poder había desaparecido. Solo quedaba el dolor. El peso de catorce vidas, y el crudo alivio de la verdad.
V. El Último Viaje
A la mañana siguiente, el convoy. Nevada. El sol, más brillante que nunca.
Damon Crow, esposado. En el asiento de atrás. Escoltado. Volvía a casa.
Llegaron al lugar. Un campo seco, barrido por el viento. La roca que parecía un oso. Y el árbol. El viejo roble. Macizo. Retorcido. Sus raíces eran garras aferradas a la tierra.
Damon salió del coche. Los investigadores, las palas, el georradar. La tecnología contra el secreto.
Caminó lentamente hacia el árbol. Los policías lo rodearon.
El roble. El tronco grueso. Las raíces que se adentraban en la tumba común.
Se detuvo. Puso su mano esposada en la corteza. Áspera. Dura. El único testigo verdadero.
“Aquí,” dijo, señalando con la cabeza hacia la base. “Están todas. La tercera, Jessica. La última, Vanessa. Todas juntas.”
Price ordenó el inicio de la excavación. El sonido del metal contra la tierra. El fin del silencio.
Damon no miró. Miró hacia las montañas. Las verdaderas. Las que Jessica quería ver. Eran azules y distantes. Permanentes.
En ese momento, por primera vez, sintió que ya no tenía el poder. El poder era la permanencia. Y la permanencia no era la tinta en su piel. Era la tierra que devolvía la verdad. Era el silencio de un tronco centenario.
La redención no era el perdón. Era la revelación.
El detective se acercó. “Hemos encontrado fragmentos.”
Damon asintió. “Lo sé. Ella… ya es libre.”
Se le llevaron. Caminó de vuelta al coche. El sol de Nevada le daba de lleno en la espalda. En los catorce rostros que llevaba grabados. Ya no eran monumentos. Eran cicatrices. Eran la prueba. Eran el final.
El ciclo se rompió. El secreto se hizo ceniza al viento. Y la tinta, por fin, se sintió como lo que realmente era: puro y crudo dolor.