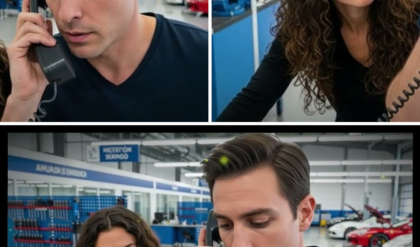En los bosques nublados, misteriosos y majestuosos de la Sierra Norte, en el estado de Oaxaca, donde el tiempo parece fluir al ritmo de la respiración de las montañas y los susurros del viento, un secreto terrible permaneció enterrado durante cinco años. Un secreto que desafió la razón, la burocracia e incluso la esperanza, y que ahora, al salir a la luz, ha sacudido a todo el país. Lo que comenzó como un trágico accidente de rafting en el río Los Molinos, una de esas historias tristes sobre la furia de la naturaleza, resultó ser en realidad un acto brutal: una masacre atroz planeada por el mismo hombre que todos creían muerto.
La tragedia empezó una mañana de junio de 2016, cuando el pequeño pueblo de San Jerónimo, un oasis de paz escondido en la montaña, despertaba lentamente. En la oficina de la compañía de turismo “Aventuras en la Sierra” reinaba una expectación casi insoportable. Diez turistas, diez vidas, diez sueños diferentes, se preparaban para embarcarse en un viaje en balsa que prometía ser el punto culminante de aquel verano.
Entre ellos se encontraba un grupo de estudiantes de Ciudad de México: Liam, el joven que siempre cargaba con su cámara GoPro para registrar cada instante; su novia, Khloe, que intentaba mostrarse despreocupada aunque sus ojos la delataban; y la pareja formada por Sam y Olivia, que solo querían disfrutar del aire puro, lejos del humo y el caos de la gran ciudad.
No muy lejos estaba la familia Morales, de Guadalajara: David y Sarah, cuarentones, llevaban a sus hijos Emily (15) y Jacob (13) para que experimentaran el mundo salvaje. Eran excursionistas experimentados, con equipo profesional que contrastaba con las mochilas coloridas de los estudiantes. David ajustaba cuidadosamente los chalecos salvavidas mientras Sarah trataba de convencer a los niños de guardar sus teléfonos. Y, por último, Josh y Maya, una joven pareja de Puebla recién comprometida, que veía en aquella travesía la oportunidad de celebrar su amor y escapar del bullicio urbano. Se tomaban de la mano, murmuraban y sonreían, irradiando una felicidad palpable.
Su guía era Andrew Blake, un exsoldado de fuerzas especiales de 34 años. Tenía la apariencia de un hombre tallado en piedra: cabello rapado, mirada penetrante bajo cejas tupidas y un cuerpo sin un gramo de grasa. Se movía con precisión militar, revisaba el equipo y daba órdenes cortas y claras. Para los turistas, era la personificación de la confianza y la profesionalidad. Nadie podía imaginar que detrás de esa calma se ocultaba una mente devastada por la guerra, hundida poco a poco en la oscuridad. En un archivo médico, guardado con celo en una clínica privada, se encontraba el diagnóstico: “trastorno de estrés postraumático con episodios de conducta violenta”. Pero para “Aventuras en la Sierra” él no era más que uno de sus mejores guías.
Aquella mañana, Blake no mostró fisuras. “Bienvenidos a Aventuras en la Sierra”, dijo con voz plana y sin emoción al reunir al grupo. “Hoy recorreremos una de las rutas más hermosas del río Los Molinos. Sigan mis instrucciones, manténganse juntos, y será un día inolvidable.”
El interrogatorio de Andrew Blake tuvo lugar en una sala estéril, sin ventanas, en el edificio de la Agencia de Policía Nacional en Oaxaca. Estaba sentado frente al detective Jaime Correa, inmóvil y sereno. Sus manos esposadas descansaban sobre la mesa metálica. No había miedo ni remordimiento en sus ojos, solo un vacío frío y distante, como si observara el procedimiento desde fuera.
Durante las primeras horas permaneció en silencio. Correa no lo presionó. Fue colocando de manera metódica las pruebas sobre la mesa: una fotografía del arma, copias de su diario y un mapa con marcas en rojo. Habló de las familias que habían vivido en la ignorancia durante cinco años. Habló de los niños cuya vida había sido interrumpida. Blake escuchaba con el rostro inexpresivo.
El avance llegó cuando Correa colocó sobre la mesa una fotografía de la cámara GoPro hallada en el contenedor de equipo abandonado. “Háblame de él, Andrew —dijo en voz baja—. Háblame del hombre con esa cámara.”
La expresión de Blake cambió por un instante. Algo parecido a una molestia cruzó su rostro, y comenzó a hablar. Su voz era monótona, casi mecánica, como si estuviera dando una conferencia. “Los llevé por un camino falso —empezó—, hacia un arroyo que desembocaba en un cañón sin cobertura de celular. Les dije que era un lugar secreto que solo yo conocía y que haríamos un campamento allí para almorzar. Estaban felices. Creían que era una aventura exclusiva.” Se detuvo, recogiendo sus pensamientos. “Cuando llegamos, corrieron hacia la orilla. Risas, gritos, alboroto. Sacaron sus teléfonos de inmediato para tomarse selfies. Sus ropas coloridas eran una ofensa. Se veían como una bandada de loros que había irrumpido en un templo antiguo. No podía escucharlos más. Sus bromas, sus cámaras, el molesto bip-bip de sus teléfonos. No veían la belleza del lugar. Solo veían un fondo para sus fotos.”
Miró la foto de la GoPro. “Él fue el primero, el de la cámara, Liam. Desde el inicio nunca se despegó de ella, grabándolo todo, comentando cada movimiento. Cuando bajamos de la balsa, enseguida trepó a una roca para tomarse una foto épica. Reía, gritaba algo a su novia. En ese momento supe que debía terminarlo. Fue como extirpar un tumor. Me acerqué por detrás. Ni siquiera me oyó. Un disparo, silencio. Cayó entre los arbustos. Los demás estaban ocupados consigo mismos y no notaron nada.”
Correa escuchaba sin interrumpir, con un escalofrío recorriéndole la espalda. Blake describía el asesinato como si hablara de una boda. “Después entendí que debía eliminar a cada uno. Fue fácil. Llamé a su amigo Sam y le dije que Liam necesitaba ayuda. Cuando se acercó a la roca, lo golpeé con un remo. Até a las chicas, les dije que era parte de un juego sorpresa. La familia fue más difícil. El padre sospechó algo. Tuve que usar el cuchillo.”
“Todo estaba en silencio. En la noche, silencio. No quería sangre, pero no debían estar allí. Esta es tierra sagrada. La profanaron.” Relató cómo mató a las diez personas en pocas horas. Después, bajo la oscuridad, envolvió cada cuerpo en lonas del autobús, los cargó en una de las balsas y los transportó al otro lado del río, donde tenía escondida su vieja camioneta. Durante varias noches trasladó los cadáveres a la zona de Cerro El Gallo, donde cavó una fosa con una pala militar que aún conservaba. “Quemé el equipo y lo hundí en un barril —continuó—. Y el autobús, solo quité el freno de mano y lo lancé por un barranco. Debía parecer un accidente. Dejé un trozo de mi ropa río abajo para que creyeran que yo también caí en la corriente.” Lo miró fijamente. “Pensé en todo. No soy un asesino. Soy un guardián. Hice lo que debía. El bosque volvió a estar limpio.”
Ese fue su testimonio. La confesión de un hombre cuya mente había sido quebrada por la guerra y reemplazada por una ideología torcida y mortal. El juicio fue breve. Un examen psiquiátrico reveló que Andrew Blake estaba en pleno uso de razón, aunque padecía un trastorno mental grave. Su confesión, respaldada por pruebas irrefutables, no dejó otra opción al jurado. Fue condenado a 10 cadenas perpetuas sin posibilidad de libertad condicional. “Aventuras en la Sierra”, o lo que quedaba de ella, fue considerada parcialmente responsable por negligencia al contratar a un empleado con semejante pasado. Su seguro pagó millones en compensaciones a las familias de las víctimas.
Pero ningún dinero podía devolverles a sus seres queridos. La escena del crimen en Cerro El Gallo fue oficialmente clausurada para toda actividad turística. Hoy es un punto anónimo en el mapa, señalado solo en los archivos policiales. Se dice que incluso los animales evitan el claro, como si la tierra hubiese quedado para siempre contaminada por la memoria de lo ocurrido. La historia terminó, pero permanece como una cicatriz, un recordatorio de que el dolor sigue ahí, y de que la verdad, al final, siempre encuentra el camino hacia la luz.