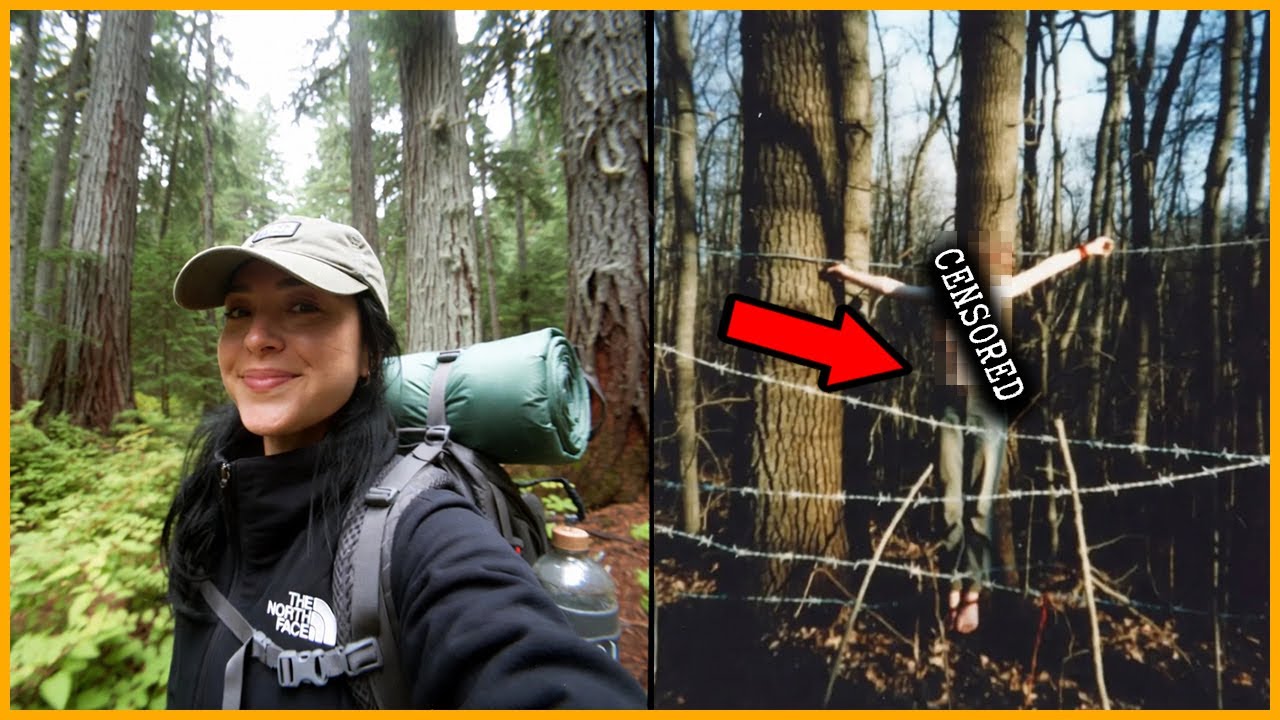
La cremallera rasgó el silencio como un grito metálico.
No era un oso. Samantha lo supo de inmediato. Los osos no tienen dedos. No abren tiendas de campaña con esa lentitud deliberada, esa paciencia de depredador. Su corazón se lanzó contra sus costillas, un tambor desbocado en la oscuridad. Afuera, la silueta era alta. Ancha. Demasiado humana.
Ella encendió la linterna. El rayo cortó la tela. Un instante. Diez segundos eternos. El hombre se quedó inmóvil. Su rostro, cubierto por una tela oscura, un trapo de tela burda con hendiduras irregulares para los ojos. Una máscara. No de miedo, sino de absoluta, vacía funcionalidad.
—¡Vete! —gritó ella. Su voz, un hilo tembloroso, traicionó el terror. Mencionó el spray pimienta. Mencionó la ayuda. Ambas mentiras. Nadie la escucharía.
La figura no habló. Solo se movió. Lento. Implacable.
La cremallera terminó su viaje. La entrada se abrió de golpe. Samantha disparó. El aerosol, un gas furioso, encontró su objetivo. El hombre tosió, retrocedió un paso, pero la rabia no se desvaneció. Avanzó de nuevo. Una mano grande y sucia agarró su muñeca. Retorció. El spray cayó. Ella gritó.
El silencio se rompió. Ahora eran solo el sonido gutural de la lucha y la respiración pesada. Él era una montaña de músculo y determinación. Ella era una enfermera agotada. La fuerza fue una burla.
Él la inmovilizó. Su mano sobre su boca. Olía a sudor, a tierra húmeda, a química extraña.
—Cállate —susurró él. La voz era áspera, baja, sin emoción discernible. Solo un acento americano neutral. Una voz de la nada. —No grites. Va a doler si te resistes.
El dolor comenzó entonces. No el físico, sino la amputación del control. La soga, gruesa y áspera, le cortó las muñecas detrás de la espalda. Luego los tobillos. La cinta adhesiva, ancha y gris, selló su boca. El pánico inundó sus pulmones. Respiraba por la nariz, rápido, insuficiente.
El mundo se invirtió. Él la cargó sobre su hombro como un saco de leña. La noche se convirtió en una mancha borrosa de árboles y cielo invertido. Ella contó los pasos. Trató de recordar la dirección. Inútil. El miedo era una niebla ácida.
Caminó. Por el bosque denso. Lejos del sendero.
El viaje terminó. La dejó caer en el suelo húmedo y frío. Olía a moho y descomposición. Él la levantó, la arrastró. Un pasadizo estrecho, bajo, de roca fría y mojada. Luego el golpe sordo. Estaba en la cueva.
Una lámpara de queroseno se encendió. La luz amarilla y débil no era acogedora. Era reveladora. Cinco por cinco metros. Techo bajo. Una guarida. No un refugio temporal. Una base.
El hombre estaba preparado.
Ella era la presa esperada.
Él la miró a través de la máscara negra. Los ojos, dos pozos oscuros.
—No te resistas —dijo él, sentándose a su lado. —Yo estoy a cargo aquí. Te quedarás hasta que yo decida.
Samantha intentó calmarse. Buscó una grieta de esperanza. Sus manos atadas, la cinta sofocándola. Las piernas libres, pero él era más fuerte. Estaba a kilómetros de la vida.
Él empezó a desvestirla. Con la frialdad de quien abre una caja. Ella pataleó. Se retorció. Una resistencia ciega, instintiva.
Un golpe seco y potente en el estómago. El aire la abandonó. El dolor la dobló. Mientras se ahogaba, el cuchillo rasgó su camiseta, sus pantalones. La dejó desnuda sobre la piedra fría.
La violación fue un acto de posesión. No de deseo. En el suelo de la cueva, bajo la luz tenue, en silencio. Roto solo por sus gemidos sofocados a través de la cinta. Duró una eternidad. Diez minutos. Una hora.
Cuando terminó, él se vistió. Se sentó junto a la pequeña fogata. La miró.
—Descansa —dijo, tranquilo, como si hubieran terminado un paseo. —Mañana continuamos.
Ella se quedó allí. Temblando. De frío, de dolor. De shock. Las lágrimas caían por sus mejillas, empapando la cinta. El ayer era una vida ajena. Una vida que ya no existía.
Los días se fundieron en un pantano de semioscuridad. La cueva era su universo. Un hedor constante a orina, moho y humo de queroseno. Él la desataba solo para el abuso. La ataba de nuevo para el “descanso”.
En el quinto día, la pregunta de él se clavó como una espina: —¿Quién te está buscando?
Ella le dijo la verdad. La registradora en el Visitor Center. Jennifer, su compañera de piso. La fecha de regreso. Ella esperaba que el conocimiento de su búsqueda lo asustara.
Él sonrió. Ella lo supo por el ligero pliegue en la tela de la máscara.
—Buscarán —dijo, y la palabra se mofó. —No encontrarán. El sendero está a tres kilómetros. Nadie conoce esta cueva. Tenemos tiempo.
—¿Tiempo para qué? —preguntó ella. Su voz, ahora más firme, se sentía extranjera.
—Para lo que yo quiera —respondió. Simple. Final. —Tú eres mía aquí. ¿Entiendes?
Ella dejó de buscar la grieta de esperanza. Solo buscó la grieta de poder. La necesidad de sobrevivir no para él, sino para sí misma.
El día se confundía con la noche. El hombre salió para buscar provisiones. La dejó atada. Con la boca sellada.
Ahora.
Ella trabajó las cuerdas en sus muñecas. Frotó el nudo contra una protuberancia afilada en la pared de roca. Frotó y frotó. La fricción quemó la piel. La sangre la lubricó. Dolor contra determinación.
Horas.
Al atardecer, la soga cedió. Una mano libre. Luego la otra. Ella se desató los tobillos. Arrancó la cinta adhesiva de su boca. El aire en sus pulmones fue un regalo. Se puso de pie. Sus piernas, dormidas y débiles, la traicionaron. Se obligó a moverse.
El pasadizo era un abrazo sofocante de piedra húmeda. Salió.
El bosque. Denso. Oscuro. Sin rastro.
Ella corrió. Desnuda, descalza, su cuerpo era un mapa de hematomas y quemaduras. Abajo. Hacia el río. El agua la guiaría. La acción era ciega. La adrenalina, su única vestimenta.
Veinte minutos. Media hora. Un grito. Detrás de ella. Él había regresado.
—¡Samantha! —El grito fue más que ira. Fue posesión desafiada.
Ella aceleró. No había fuerza. Su cuerpo torturado tropezó con una raíz. Cayó. Su cabeza golpeó una roca. La conciencia se hizo añicos.
El despertar fue un infierno de patadas. En las costillas, en la espalda.
—¿Creíste que podías escapar?
Él la arrastró de regreso. La arrojó al suelo de la cueva. Ella no se resistió. No tenía nada que ofrecer salvo su dolor.
La ató de nuevo. Más fuerte. La soga se hundió en la carne. Él tomó el cuchillo de caza. Ella gritó, pensando: Este es el final.
Pero él no la cortó.
Cortó su propia palma. Apretó la herida. La sangre goteó sobre el rostro de ella, en su boca.
—Mi sangre está en ti —dijo, la máscara mirando a través de la luz de queroseno. —Mi marca. Eres mi propiedad. Recuerda eso.
El castigo fue metódico. Roto a roto. Dedo a dedo. El crujido de los huesos. Sus gritos, ahora silencios. Él calentó el cuchillo en la fogata. Un hierro al rojo vivo. Lo presionó contra su estómago. Sus muslos. Su pecho.
Ella se desmayó. El agua fría la trajo de vuelta. La tortura continuó. El dolor era la única realidad. El tiempo dejó de existir.
Día diez.
—Me cansé de ti —dijo el hombre por la mañana. Con un tono de fastidio. Como si se refiriera a un juguete roto. —Te llevaré de vuelta al bosque. Atada. Que la naturaleza decida.
Redención no. Solo un cambio de carcelero.
Él la vistió con los harapos de su ropa. La amarró. Boca sellada. La cargó. Caminó mucho, en dirección contraria a la que la trajo.
Un gran abeto Douglas. La ató al tronco. Las cuerdas apretadas en las muñecas, los tobillos, la cintura. Ella no se movió. Su cuerpo, un instrumento desafinado, ya no respondía.
Él se paró frente a ella.
—Gracias por el entretenimiento —dijo. —Quizás alguien te encuentre. Quizás no.
Luego se fue.
Ella quedó sola. Un manojo de carne y dolor atado a la madera. La respiración por la nariz. Su cuerpo gritaba por morir.
Pasó un día. La noche. El frío. El segundo día. Alucinó. Vio a su madre, a Jennifer. Le decían que se fuera con ellas. Pero las cuerdas la sujetaban.
No. Yo no voy con nadie más.
Entonces escuchó las voces. Distantes. Inconfundibles.
—¡Samantha! ¿Estás ahí?
La brigada de búsqueda.
La cinta ahogó su grito. Ella reunió la fuerza de sus huesos rotos. Lo que quedaba.
Golpeó su cabeza contra el tronco. Una vez. Dos. La piel de su frente se abrió. La sangre corrió. Pero el golpe hizo ruido.
Las voces se detuvieron.
—¿Escuchas? Algo está ahí.
El crujido de las ramas. Las figuras de chalecos naranjas. Ranger Tom Henderson. Se acercó corriendo. El pulso débil.
—¡Está viva! ¡Llamen a una ambulancia!
La desataron. La pusieron en la camilla. Ella miró el cielo a través de las ramas. El aire limpio. No el aire de la cueva. Era real.
El ranger preguntó: —¿Quién hizo esto?
Samantha, con los labios resecos, susurró una sola palabra, la palabra que se había tatuado en su alma:
—Máscara.
Y luego la oscuridad. El shock.
La redención nunca llegó en la sala de hospital.
Cinco años después, Samantha Meyers murió. La dosis de oxicodona y alcohol fue intencional o accidental, poco importaba. Había muerto en 2007. En la cueva. A manos de un fantasma con una máscara.
Su cuerpo regresó. Su alma no. La que volvió era una cáscara vacía, llena de miedo, de la marca del hierro caliente en su vientre, y del eco de la voz del hombre.
La Máscara del Bosque nunca fue atrapada.
Samantha finalmente encontró la paz que el bosque nunca le dio. No en la vida, sino en la anulación de la vida. Ella se liberó de las cuerdas que la sujetaban a la memoria. El mundo la lloró como una víctima de la naturaleza. Pero ella sabía la verdad: la amenaza más oscura en el silencio de los grandes bosques es la de un hombre. Y a veces, cuando te encuentran, ya es demasiado tarde. El monstruo te ha quitado algo que ni la muerte puede devolver.
Ella se había rendido. Había ganado.
El caso quedó abierto. Como una herida que nunca cicatriza.





