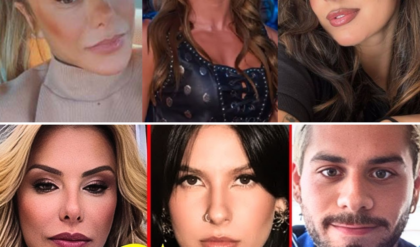Colima, México. – En el violento rompecabezas que a veces conforma la realidad de nuestro país, las piezas más peligrosas suelen ser las que nadie ve. Esta es la historia de Juan Pérez, un hombre que durante 50 años construyó casas y que, en un giro del destino marcado por la desesperación y el amor paternal, terminó demoliendo una célula criminal completa. No era un soldado, ni un policía, ni un mercenario; era un albañil que decidió que el miedo tenía un límite.
La Vida de un Hombre Invisible
Juan Pérez era la definición de un ciudadano promedio. Esposo de Estela, padre de tres hijos y dueño de un pequeño taller de bloques en la colonia San José. Su vida transcurría entre la mezcla de cemento, las varillas y el deseo simple de envejecer en paz. Aprendió el oficio a los 16 años y entendió pronto que, en ciertos lugares, la mejor estrategia de supervivencia es ser invisible.
Pero la invisibilidad en Colima tiene un precio. Hace dos años, una camioneta negra se detuvo frente a su taller. Tres hombres bajaron y le impusieron la “cuota voluntaria”. 500 pesos semanales por una protección que nadie pidió, pero que todos necesitaban para evitar que sus negocios amanecieran en llamas. Juan, pragmático y temeroso, pagó. Pagó cuando eran 500 y siguió pagando cuando, bajo una nueva administración criminal más agresiva, la cifra subió a 1,000 pesos.
La economía familiar se desplomó. Dejaron de comprar carne, cancelaron servicios básicos y vivían al día, pero Juan mantenía la cabeza baja. “O cooperas o te cooperamos”, le había dicho un sujeto apodado “El Flaco”. Y Juan cooperó, incluso cuando lo obligaron a usar su vieja camioneta para transportar paquetes sospechosos a Manzanillo y Guadalajara.
El Punto de Quiebre
La sumisión de Juan se rompió un sábado por la tarde. No fue por el dinero, ni por la humillación personal. Fue por Marco. Su hijo de 16 años, estudiante de preparatoria, cometió el “error” de no mostrar suficiente respeto a los hombres que llegaron al taller. Frente a los ojos de Juan, tres sujetos, incluido “El Flaco”, golpearon al chico hasta romperle dos costillas.
“Tu hijo es un irrespetuoso”, le dijeron antes de irse, dejando a Marco sangrando en el suelo.
Esa noche, mientras su esposa lloraba y un vecino enfermero atendía al muchacho, Juan se sentó en el patio. Miró las estrellas y llegó a una conclusión fría y absoluta: esto nunca iba a terminar. Si seguía obedeciendo, tarde o temprano acabarían con Estela, con sus hijas o con él mismo. La ley no era una opción; la policía solía mirar hacia otro lado. Juan entendió que estaba solo.
El Nacimiento del “Monstruo”
Lo que sucedió después no fue un estallido de furia ciega, sino la ejecución de una obra maestra de ingeniería letal. Juan no compró armas. En su lugar, fue a ferreterías en municipios lejanos. Compró veneno para ratas, ácido, cables eléctricos, herramientas de precisión y cinta aislante. Elementos comunes en su oficio, pero mortales en las manos correctas.
Juan usó su mejor arma: su invisibilidad. Nadie presta atención al albañil que arregla una pared, al hombre que revisa un medidor de luz o al conductor de una camioneta vieja.
La Cacería Silenciosa
El primero fue “El Flaco”. Juan sabía que los miércoles visitaba a una amante en la colonia El Moralete y que dormía sin escoltas. Entró en la casa como un fantasma y, usando un cable, terminó con la amenaza que había golpeado a su hijo. Salió sin dejar huellas y al día siguiente transportó un paquete para la misma organización, como si nada hubiera pasado.
El cártel, confundido, buscó culpables entre sus rivales. Jamás sospecharon del señor de los bloques.
El segundo, “El Chino”, cayó tras un “asalto” simulado saliendo de una taquería. Juan le clavó un desarmador y montó la escena para que pareciera un robo común.
A partir de ahí, Juan perfeccionó el arte del “accidente”.
Saboteó frenos de camionetas.
Provocó fugas de gas que terminaron en explosiones.
Manipuló instalaciones eléctricas para causar incendios.
Adulteró bebidas y alimentos en las reuniones que, irónicamente, el grupo realizaba en la propia casa de Juan, la cual habían tomado prestada a la fuerza.
Fueron cayendo uno a uno. Siete, diez, doce… Las autoridades hablaban de una “racha de mala suerte” o disputas internas. El grupo delictivo comenzó a desmoronarse por la paranoia. Desconfiaban entre ellos, se eliminaban por sospechas de traición, sin saber que el verdugo les servía la comida o les arreglaba el techo.
El Último Objetivo: El Coyote
Cuando el contador de “bajas” llegó a 16, solo quedaba el líder: “El Coyote”. Un hombre desconfiado que no cometía errores. Sin embargo, Juan descubrió su único punto débil: las visitas dominicales a su madre, el único momento en que viajaba solo.
Juan aplicó sus conocimientos mecánicos. Saboteó los frenos de la camioneta del líder. Horas después, en una pendiente pronunciada, el vehículo del “Coyote” se convirtió en una trampa de metal que volcó repetidamente. Fue el final del hombre que había aterrorizado a la colonia.
17 hombres. Todos neutralizados. La misión estaba cumplida.
El Final de la Libertad, el Inicio de la Paz
El “crimen perfecto” de Juan tuvo un solo cabo suelto: un vecino que lo vio salir de una casa antes de que esta se incendiara por un corto circuito provocado. Cuando la policía finalmente ató los cabos y llegó a su puerta, Juan no opuso resistencia.
Los oficiales encontraron a un hombre tranquilo, tomando café en su cocina. No hubo persecución. Juan confesó todo. Narró cada evento con la precisión de quien lee una lista de materiales de construcción. No pidió abogado ni clemencia.
“Lo hice porque no tenía otra opción”, declaró ante un juez atónito. “Preferí morir de pie o pasar mi vida en la cárcel que ver cómo destruían a mi familia”.
Juan Pérez fue sentenciado a cadena perpetua. Hoy, vive en una celda pequeña compartida con otros reclusos. Su esposa Estela y sus hijos están a salvo, viviendo lejos de la violencia, estudiando y trabajando gracias al sacrificio de su padre.
En las pocas visitas que recibe, Juan asegura que duerme mejor en el catre de la prisión que en su propia cama cuando estaba libre. Porque la verdadera prisión era el miedo, y de esa, Juan Pérez logró escapar el día que decidió que nadie más tocaría a su hijo.
Su historia permanece como una leyenda urbana en las calles de Colima, un recordatorio brutal de que hasta el hombre más pacífico tiene un límite que no se debe cruzar.