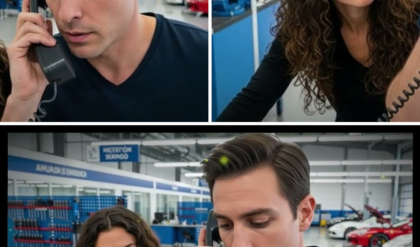El sol de la mañana se arrastraba perezosamente por los tablones de madera desgastados de la cocina de Marilú Morales en un rincón de Veracruz. El aire salado, pesado con la promesa de otro día de calor tropical, se filtraba por la ventana. Para muchos, este puerto era la postal perfecta de la costa mexicana: el bullicio de los mercados, la brisa marina y una comunidad unida que se sentía como una gran familia. Pero para Marilú, de 46 años, el pueblo se había convertido en una prisión de recuerdos, cada callejón, cada puesto de pescado, cada cara familiar, un recordatorio doloroso de un pasado que se negaba a sanar.
Con la mente vagando, un eco constante desde aquel terrible día de 1985, Marilú lavaba la misma taza de café por tercera vez. El simple acto mecánico era una forma de mantener a raya el torbellino de pensamientos. Un golpe en la puerta la sacó de su trance. A través del cristal empañado, un coche de policía estacionado afuera le produjo un escalofrío inmediato que se le metió hasta los huesos. Sus manos temblaban mientras se las secaba con un trapo de cocina y caminaba hacia la puerta, sintiendo en su pecho ese familiar nudo de miedo y esperanza.
Dos oficiales, con expresiones serias pero amables, estaban en su portal. Uno de ellos, el oficial Brenan, a quien conocía del pueblo, se quitó la gorra con respeto. “Señora Morales”, comenzó, “necesitamos que nos acompañe al puerto. Ha habido un avance en el caso de sus hijas”. El corazón de Marilú se detuvo por un segundo. Un avance. Después de 15 años de silencio, de un vacío que la consumía lentamente, la palabra se sintió tan extraña como dolorosa. “Un pescador sacó algo del agua esta mañana”, explicó el segundo oficial, “Creemos que está relacionado con sus gemelas, Laura y Dayana”. Los nombres de sus gemelas, que una vez habían llenado su mundo de música y risas, ahora la atravesaban como fragmentos de vidrio.
Sin decir palabra, Marilú tomó su rebozo y siguió a los oficiales hasta la patrulla. El viaje de diez minutos se sintió como una eternidad, cada metro recorrido la sumergía más y más en el pasado. Al llegar al puerto, la escena era un caos controlado. Vehículos de policía, personal forense con sus chalecos distintivos y, cerca de la orilla, el detective James Morrison. Su cabello canoso y despeinado por la brisa salada era un faro familiar. Había sido el detective de su caso desde el principio, un pilar de apoyo en los días más oscuros. A su lado, un pescador curtido por el sol y el mar. Y entre ellos, sobre una lona azul, yacía algo que hizo que a Marilú se le cortara la respiración.
Era el carrito rojo de juguete. Corroído por 15 años en el Golfo, incrustado de percebes y sin una rueda, lo reconoció al instante. Sus piernas fallaron, pero el detective Morrison la sostuvo suavemente por el codo. “Este es Tomás Calvo”, dijo, presentando al pescador. “Él lo encontró”. Tomás, un hombre de unos 50 años con ojos amables detrás de sus gafas, se veía incómodo en el centro de atención. “Estaba probando aguas más profundas esta mañana”, explicó con su marcado y reconfortante acento veracruzano. “Cuando subí mis redes cerca de La Fosa del Diablo, vi esto”. Señaló el carrito. “Recordé los volantes. En cuanto lo vi, llamé a la policía”. Marilú encontró su voz, frágil y rota. “¿La Fosa del Diablo? Pero nadie pesca allí. Si ha estado allí todo este tiempo, ¿por qué nadie lo encontró antes?”. La respuesta de Tomás fue un eco de la historia y la superstición local. “La Fosa tiene mala reputación. Corrientes que te pueden hacer girar la lancha, rocas afiladas. El mar guarda algunos lugares para sí misma”.
Marilú se arrodilló, sus dedos rozando la superficie áspera del carrito. A pesar de los años de daño, todavía pudo distinguir el rasguño familiar donde Dayana lo había arrastrado contra la puerta del garaje. Y, apenas visible bajo la suciedad, rastros de esmalte de uñas morado. “Laura intentó pintarlo de morado con mi esmalte”, susurró a Morrison. El detective asintió, su mirada fija. “Señora Morales, este no es un caso de personas desaparecidas. El carrito fue encontrado demasiado lejos en el Golfo. Quien hizo esto tenía una lancha. Esto es ahora una investigación criminal. Posiblemente un secuestro”.
Marilú, con el peso de esa palabra sobre sus hombros, se volvió hacia Tomás. “Gracias”, dijo, “gracias por no simplemente devolverlo al mar. Por recordar”. La cara del pescador se suavizó. “Tengo nietos, señora. Si fueran ellos, querría que alguien hiciera lo mismo”.
El viaje a la comisaría fue un borrón. Marilú se encontró de nuevo en la misma oficina donde había pasado horas interminables en 1985, repitiendo cada detalle, cada recuerdo. El expediente del caso, grueso y desgastado, yacía sobre el escritorio. Morrison le entregó un teléfono de esos viejitos, un objeto desconocido en sus manos. “Lo necesitamos”, dijo el detective, “si estamos trabajando activamente en esto, necesito poder comunicarme con usted”. Marilú, sintiendo el peso de la tecnología y el tiempo en su mano, lo aceptó. Por 15 años, había vivido en un limbo, atrapada en 1985. Ahora, con el carrito y el teléfono en su poder, ese limbo se estaba disolviendo, dejando al descubierto una verdad que esperaba ansiosamente.
En un impulso, decidió ir a la casa de Tomás. El viejo Volkswagen Sedan de Marilú se detuvo en la propiedad, una modesta casita con un cobertizo en ruinas. Encontró a Tomás afuera, limpiando el cobertizo con una hidrolavadora. El repentino silencio al apagar la máquina fue llenado por el grito de las gaviotas. Se sentaron en viejas sillas de jardín, y Marilú se encontró abriéndose a él, hablando de su dolor y su reclusión del mundo. “No he estado mucho por el puerto en 15 años”, admitió. “Demasiados recuerdos”. Tomás asintió, su rostro curtido reflejando una comprensión silenciosa.
Marilú dirigió la conversación a la comunidad pesquera. “¿Cómo ha cambiado en 15 años?”. Tomás se recostó, sus ojos pensativos. “Muchos de los viejos se han ido. Los jóvenes van a la universidad, consiguen trabajos en la Ciudad. Es un trabajo duro por un pago incierto”. La conversación la llevó a preguntar sobre su antiguo puesto en el mercado de pescado. “El Pescado Fresco de Marilú”, dijo. “Tenía el lugar en la esquina. La mejor ubicación”. Tomás asintió. “El mercado no fue lo mismo sin tu puesto. Luego, Francisco tomó tu lugar”. La frente de Marilú se arrugó. Francisco. Recordó el negocio de Francisco en apuros, cómo lo había ayudado una vez y cómo él había reaccionado con orgullo herido. “Cerró por un tiempo después de… después de tus niñas”, dijo Tomás. “Pero cuando regresó y tomó tu viejo lugar, el negocio le cambió. Esa ubicación en la esquina realmente es mágica”.
Un sentimiento de inquietud se apoderó de Marilú. ¿Podría ser una coincidencia? O tal vez, ¿un indicio de algo más? Al levantarse para irse, Marilú intentó darle a Tomás dinero por su ayuda, una recompensa por la esperanza que le había dado. Pero Tomás se negó rotundamente. “Tengo nietos”, insistió. “Si fueran ellos, querría que alguien hiciera lo mismo”. Aceptando la derrota, Marilú le dio su dirección y número de teléfono. Mientras se alejaba, miró por el espejo retrovisor. Tomás todavía estaba allí, observándola. En su dolor, Marilú se había olvidado de la simple decencia de personas como él. Era un pequeño consuelo, pero en un día en que sus peores temores estaban cobrando forma, era un consuelo que aceptaría.
En el mercado de pescado, un lugar que había evitado durante 15 años, Marilú encontró el puesto de Francisco, ahora bullicioso con clientes. Francisco, con su rostro curtido por el sol y una boca que se fruncía en una mueca permanente, no mostró ninguna calidez al verla. “Vaya, vaya”, dijo su voz áspera. “Después de una década, finalmente muestras tu cara por aquí”. Marilú se vio forzada a mantenerse firme. “Escuché que un pescador encontró el carrito de mis hijas”. Las manos de Francisco se detuvieron sobre un pescado. “¿Quién fue?”. Cuando Marilú dijo que había sido Tomás Calvo, Francisco resopló. “Suerte la suya. Espero que no use su recién encontrada fama para abrir un puesto por aquí”.
Aun así, Francisco le dio una caja llena de mariscos frescos, un regalo inesperado. “Tómalo”, dijo bruscamente. “Todavía recuerdo cuando compraste todo mi stock en aquel entonces. Pensaste que solo era un viejo miserable. Pero ahora estamos a mano”. Marilú aceptó el regalo, confundida por la mezcla de orgullo y amabilidad. Llevó la caja a su casa, solo para descubrir que su viejo congelador se había roto hacía años. Con un suspiro, decidió llevar la caja a la casa de corte para que la limpiaran y almacenaran.
En el estacionamiento del puerto, vio a Tomás. Estaba visiblemente agitado, su rostro enrojecido de ira. Sostenía una bolsa de basura negra de la que emanaba un olor nauseabundo. “Alguien arrojó esto dentro de mi cobertizo”, dijo Tomás, “Un hombre calvo con una camioneta Ford Lobo, azul oscuro o negra, con una calcomanía cerca de la matrícula que no pude ver bien”. Marilú, aún con la caja de Francisco en sus manos, le ofreció a Tomás algo del pescado. “Francisco me dio esto”, explicó. “Mi congelador está roto”. Tomás parecía perplejo. “Qué extraño. Francisco te da pescado, y alguien me da basura podrida…”.
En la casa de corte, Marilú se encontró con Marco, el dueño, un hombre que no había visto en años. Le explicó que Francisco le había dado la caja y que su congelador estaba roto. Marco, con una sonrisa genuina, se ofreció a guardar el pescado de forma gratuita. Mientras Marilú le daba el dinero, un hombre salió de la cocina para recoger la caja. Era el mismo hombre que había visto hablando con Francisco en la casa de subastas, el del delantal, el que le había dado una llave. Marilú se volvió hacia Marco, su voz casual. “¿Quién es ese?”. Marco le dijo que se llamaba Jesús Bond. Marilú le contó que lo había visto hablando con Francisco. La expresión de Marco cambió. “Jesús rara vez hace negocios con Francisco”, dijo. “Para ser honesto, no me agrada mucho el tipo”.
Marilú salió de la casa de corte con un torbellino de pensamientos. La cadena de eventos, el regalo de Francisco, el acto de vandalismo contra Tomás, el misterioso hombre que los conectaba a ambos, todo se sentía como parte de un patrón que ella necesitaba descifrar. La policía pensaba que la desaparición de sus hijas era un caso de secuestro. Y el culpable tenía una lancha. Como pescador, Francisco tenía acceso a una. Y, ¿qué hay de Tomás? A él le habían destrozado su propiedad. Con la dirección de Tomás en su mano, el teléfono de esos viejitos en su bolsillo y la imagen de Francisco y el hombre del delantal en su mente, Marilú supo que la verdad se encontraba en los hilos que conectaban a estos hombres. Quince años de espera habían terminado. Ahora comenzaba la búsqueda.