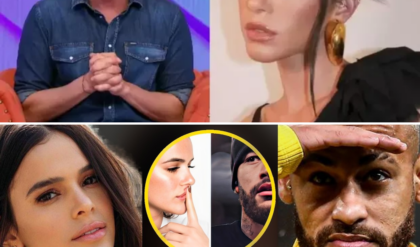La terminal de autobuses de Guadalajara era un monstruo de concreto y ruido. Yo, una niña de pueblo que apenas conocía el mundo más allá de los campos de agave, me sentía como una hormiga a punto de ser aplastada. Me acurruqué en una banca de metal helado, abrazando mi mochila como si fuera un escudo. El miedo no era solo por mí; era por esa pequeña chispa de vida que crecía en mi interior, ese bebé que mi padre llamaba “error” y que yo, en mi inocencia aterrorizada, ya empezaba a llamar Daniel.
—¿Estás esperando a alguien, mija?
Alcé la vista. Una mujer robusta, con el cabello canoso recogido en un chongo y un delantal que olía a cloro y bondad, me observaba. Se llamaba Rosa. No era un ángel con alas, era algo mejor: era una mujer mexicana que no dejaba a una niña sola. Ella trabajaba limpiando los baños de la terminal, pero esa noche, limpió mis lágrimas.
—Tengo catorce años —susurré, con la voz rota por el llanto y el frío—. Y estoy embarazada.
Rosa no me juzgó. No me preguntó por el “sinvergüenza” del hijo del panadero que se había largado al norte en cuanto supo la noticia. Simplemente me tomó de la mano, me llevó a su pequeña casa en una colonia popular y me dio un plato de caldo de pollo caliente. Ese caldo me supo a gloria, me supo a esperanza.
A través de Rosa llegué a “La Casa de María”, un refugio para madres adolescentes. Allí, la vida no fue un cuento de hadas. Fue una guerra diaria. Mientras otras chicas de mi edad subían fotos en fiestas de quinceañera, yo aprendía a cambiar pañales y a calmar cólicos a las tres de la mañana.
Daniel nació una madrugada de verano. Tenía los ojos oscuros, profundos, y una sonrisa que borraba todo el dolor del rechazo de mi padre. Prometí, sosteniendo su manita minúscula, que nunca, jamás, le faltaría un techo. Que nadie lo miraría por encima del hombro como me miraron a mí.
Los años siguientes fueron un borrón de insomnio y esfuerzo sobrehumano. Terminé la secundaria abierta mientras trabajaba limpiando casas. Hice la preparatoria en el turno nocturno, durmiendo apenas cuatro horas al día. Hubo noches en las que lloraba en silencio en el baño para que mi hijo no me oyera, preguntándome si mi padre tenía razón, si estaba destinada al fracaso. Pero entonces recordaba el portón cerrándose en mi cara, el sonido del cerrojo, y la rabia se convertía en gasolina.
No me rendí. Conseguí una beca en la universidad. Estudié Administración de Empresas mientras vendía tamales los fines de semana para pagar los libros. Mi hijo crecía viéndome luchar, viéndome caer y levantarme. Él fue mi motor.
Diez años pasaron. Diez años en los que Lucía, la niña asustada, murió para dar paso a una mujer de acero.
Fundé mi propia empresa de logística. Empezamos con una camioneta vieja y muchas ganas. Ahora, tenemos una flota que recorre todo el país. El dinero dejó de ser un problema, pero el vacío en mi pecho seguía ahí. Cada Navidad, mientras brindaba con mis socios y abrazaba a mi hijo, ya un niño inteligente y feliz, mi mente volaba hacia aquel pueblo en Michoacán. Hacia esa casa de adobe y teja donde fui desterrada.
¿Seguirían vivos? ¿Se acordarían de mí?
La semana pasada decidí que era hora. No por venganza, o al menos eso me decía a mí misma, sino por cierre.
Manejé yo misma. Mi camioneta negra, imponente, devoraba los kilómetros de carretera. Al entrar al pueblo, sentí un golpe en el estómago. Todo parecía más pequeño, más gris de lo que recordaba. Las calles empedradas maltrataban las llantas. La gente se detenía a mirar el vehículo, ajenos a quién iba dentro.
Llegué a la casa. El portón de madera estaba viejo, la pintura descascarada. El jardín, que mi madre solía cuidar con tanto esmero, estaba seco. Bajé el vidrio. El aire ya no olía a lluvia, olía a nostalgia y polvo.
Bajé del auto. Mis tacones resonaron en la acera donde una vez estuve descalza y temblando. Toqué el timbre. Mi corazón latía tan fuerte que sentía que se me saldría por la garganta.
La puerta se abrió.
Era él. Don Manuel. Pero ya no era el gigante que recordaba. Estaba encorvado, con el cabello completamente blanco y apoyado en un bastón. Sus ojos, antes fieros, ahora estaban nublados por cataratas y cansancio. Detrás de él, asomó mi madre, pequeña y frágil como un pajarito.
—¿Sí? ¿Qué se le ofrece? —preguntó él, con voz rasposa, sin reconocerme. Claro, ¿cómo iba a reconocer a la mujer elegante con gafas de sol en la niña que tiró a la basura?
Me quité las gafas lentamente.
—Hola, papá —dije. Mi voz no tembló. Fue firme, clara.
El bastón cayó al suelo con un ruido seco. Mi madre se llevó las manos a la boca, ahogando un grito.
—¿Lucía? —susurró ella, dando un paso adelante, pero deteniéndose por miedo a la reacción de él.
Mi padre se quedó petrificado. Me miró de arriba abajo. Miró la camioneta de lujo detrás de mí. Miró mi ropa, mi postura, mi seguridad. Buscaba la vergüenza, buscaba la miseria que me había profetizado, pero solo encontró éxito.
—Dijiste que volvería arrastrándome —dije, manteniendo la distancia—. Dijiste que era una deshonra.
—Hija… —intentó decir él, pero las palabras se le atoraron.
—No vine a pedir nada —interrumpí, haciendo un gesto hacia el auto—. Vine a que conozcan a su nieto.
Llamé a Daniel. Él bajó del auto, un muchacho de diez años, educado, bien vestido, con la frente en alto. Se paró a mi lado y me tomó la mano.
—Él es Daniel. Es el mejor de su clase. Habla dos idiomas. Y es el hijo de la “deshonra”.
Vi cómo se quebraba. Ese orgullo de macho mexicano, ese orgullo de hierro que casi me destruye, se desmoronó allí mismo, en la banqueta. Mi padre empezó a llorar. No un llanto silencioso, sino sollozos profundos, de esos que duelen. Cayó de rodillas.
—Perdóname… —balbuceó, intentando tocar el dobladillo de mi pantalón—. Dios mío, perdóname.
Miré a mi madre, que lloraba en silencio, igual que aquella noche, pero esta vez corrió hacia mí y me abrazó con una fuerza que no sabía que tenía.
—Mi niña, mi niña… —repetía.
No sentí la satisfacción que creí que sentiría. No hubo alegría maliciosa al verlo arrodillado. Solo sentí una inmensa pena por el tiempo perdido. Por el amor que nos robaron el orgullo y el “qué dirán”.
Levanté a mi padre del suelo. No lo abracé, aún no podía, pero le limpié las lágrimas.
—Ya no importa el pasado, Don Manuel —le dije, usando su nombre y no “papá”, porque ese título se lo tenía que ganar de nuevo—. Pero el futuro… el futuro depende de si pueden aceptar quién soy ahora. Sin juicios. Sin vergüenza.
Les dejé una tarjeta con mi número y algo de dinero “para que arreglen el jardín”. Subí al auto con Daniel. Mientras me alejaba, los vi en el retrovisor, dos figuras pequeñas abrazadas en medio de la calle, viendo desaparecer el polvo que levantaban mis llantas.
No sé si volveré pronto. Pero esa noche, por primera vez en diez años, dormí sin soñar con portones cerrados. Porque ahora, la que tiene las llaves de su destino, soy yo.