
En el vasto y enigmático tapiz de los bosques de la Sierra Juárez, en Oaxaca, la línea entre la soledad pacífica y el peligro acechante a veces es tan fina que apenas se percibe. Por desgracia, fue en este delicado equilibrio donde la vida de Eric Daniel, un joven ingeniero de software de 27 años, se desvaneció en el aire. Eric no era un inexperto, sino un amante de la naturaleza y de la soledad que encontraba en sus excursiones una forma de escapar del frenesí de la vida en la capital. Sin embargo, su viaje en junio de 2010 a los senderos de la Reserva de la Biósfera de la Sierra Norte no fue una simple escapada, sino el preludio de un misterio que se extendería por años, dejando a su paso un rastro de dolor y un escalofriante secreto que, finalmente, saldría a la luz de la manera más macabra imaginable.
La desaparición de Eric se sintió como una herida abierta para su madre, Linda de la Cruz. Su hijo había prometido llamar el domingo por la noche, y cuando el teléfono se mantuvo en silencio, la inquietud se apoderó de ella. Lo que comenzó como una preocupación se convirtió en pánico al pasar los días. A pesar de los esfuerzos incansables de la policía y de grupos de voluntarios, el rastro de Eric se desvaneció. Su coche fue encontrado en el estacionamiento, sus pertenencias, extrañamente, estaban esparcidas en el bosque. El misterio se profundizó al hallar la mochila, la tienda de campaña y el saco de dormir, meticulosamente doblados, en un lugar ilógico para acampar. Los perros de búsqueda perdieron su rastro abruptamente en una roca. Era como si la tierra se lo hubiera tragado.
La investigación de la desaparición de Eric se estancó rápidamente, y el caso fue transferido a la Fiscalía del Estado como una desaparición en “circunstancias poco claras”. Para la ley, era un caso frío; para Linda, era una batalla que se negaba a perder. Durante tres años, Linda de la Cruz se convirtió en una sombra incansable, pegando carteles con la foto de su hijo, hablando con extraños y buscando en los mismos bosques que se lo habían llevado. Su búsqueda la llevó a contactar con otras familias de personas desaparecidas, una dolorosa hermandad unida por la esperanza y el sufrimiento. En su desespero, contrató a Roberto Castro, un investigador privado, quien pronto descubrió que la desaparición de Eric no era un simple caso de un excursionista perdido.
Castro desenterró un hilo de Ariadna que había sido ignorado por los investigadores iniciales. Se enteró de un aserradero ilegal que operaba en la zona en el momento de la desaparición de Eric. Lo que comenzó como una simple pista se convirtió en una revelación perturbadora. Un camionero llamado José López reveló la existencia de un capataz misterioso y violento, un hombre llamado Miguel, que infundía miedo en sus trabajadores. López describió un ambiente de terror y amenazas, así como extraños acontecimientos: cadenas que aparecían en los árboles, herramientas que desaparecían, y un ambiente tenso que hizo que los trabajadores se sintieran vigilados. Su testimonio más escalofriante fue sobre la noche en que escuchó ruidos extraños, como si arrastraran algo pesado. Los surcos en la tierra la mañana siguiente solo confirmaron sus sospechas de que algo macabro había sucedido.
La información de Castro fue un faro en la oscuridad, pero no fue suficiente para reabrir la investigación de manera oficial. La policía necesitaba pruebas concretas, y el aserradero ilegal había sido desmantelado y borrado de la faz de la tierra. Pero el destino, cruel y preciso, tenía su propio plan para revelar la verdad.
Tres años después de la desaparición de Eric, en octubre de 2013, la tierra de Oaxaca reveló su secreto. Dos cazadores locales, los hermanos Tomás y Gerardo Morales, tropezaron con un hallazgo que les heló la sangre. A cinco kilómetros del lugar donde se encontraron las pertenencias de Eric, en un denso y aislado bosquecillo de abetos, descubrieron una silueta inquietante que pendía de una rama. Al acercarse, descubrieron los restos de un hombre, un esqueleto suspendido boca abajo por gruesas cadenas metálicas. El cuerpo había estado allí durante años, expuesto a los elementos, un macabro espantapájaros que guardaba un terrible secreto.
Los restos esqueléticos, identificados a través de los registros dentales y documentos en un cartera dañada por la humedad, pertenecían a Eric Daniel. El análisis forense fue desgarrador y reveló el horror de su muerte: múltiples fracturas en el cráneo, lo que sugería golpes con un objeto contundente. La forma en que fue colgado, a cinco metros de altura y con cadenas, indicaba que al menos dos personas estuvieron involucradas. La escena del crimen era un rompecabezas de brutalidad calculada.
Con este hallazgo, la historia de José López adquirió un peso y una seriedad sin precedentes. La policía lo interrogó nuevamente y, con una nueva urgencia, encontraron a otros dos ex trabajadores del aserradero. Pedro Ramírez y Ricardo Vargas confirmaron el testimonio de López y añadieron detalles cruciales. Relataron que el capataz, Miguel, había traído a un joven atado al campamento, usándolo como un ejemplo para amenazar a los trabajadores. Pedro escuchó gritos y súplicas de misericordia, mientras que Ricardo recordó que Miguel tenía una vieja cámara digital en la que se jactaba de guardar fotos de sus “logros”.
Esta nueva información impulsó la investigación en una dirección inesperada: la búsqueda de un asesino en serie. Los investigadores se sumergieron en los archivos de empresas madereras y, finalmente, encontraron al hombre conocido como Miguel: Miguel Robles, un hombre de 46 años con un historial criminal de asalto agravado. El rastro los llevó a un almacén que Robles alquilaba en la periferia de la Ciudad de México. Lo que encontraron allí fue más allá de lo que se podría haber imaginado.
Dentro del almacén, oculto en un gabinete metálico, había una cámara digital, varios pendrives y un álbum de fotos casero. Las imágenes eran una crónica de crímenes brutales. Entre ellas, una foto de Eric Daniel, golpeado y aterrorizado, tomada poco antes de su muerte. La fotografía era la prueba irrefutable. El álbum de fotos era un diario del terror, con notas escritas a mano que detallaban cada asesinato. La entrada para Eric Daniel era escalofriante en su frialdad: “Excursionista, 27 de junio. Mazo, colgado como ejemplo para los trabajadores”.
Robles, un depredador que se aprovechaba de excursionistas solitarios en los parques nacionales, usaba a sus víctimas para intimidar a los trabajadores. La brutalidad no era un medio, sino un fin en sí mismo. Las fotografías revelaron que Eric Daniel no fue su única víctima. Al menos otros cinco jóvenes, desaparecidos en Oaxaca, Chiapas y Guerrero, fueron identificados a partir de las imágenes. El caso, ahora una cacería humana a nivel nacional, fue transferido a la Agencia de Investigación Criminal (AIC). La búsqueda de Miguel Robles, el hombre que convirtió los bosques en su coto de caza personal, continúa.
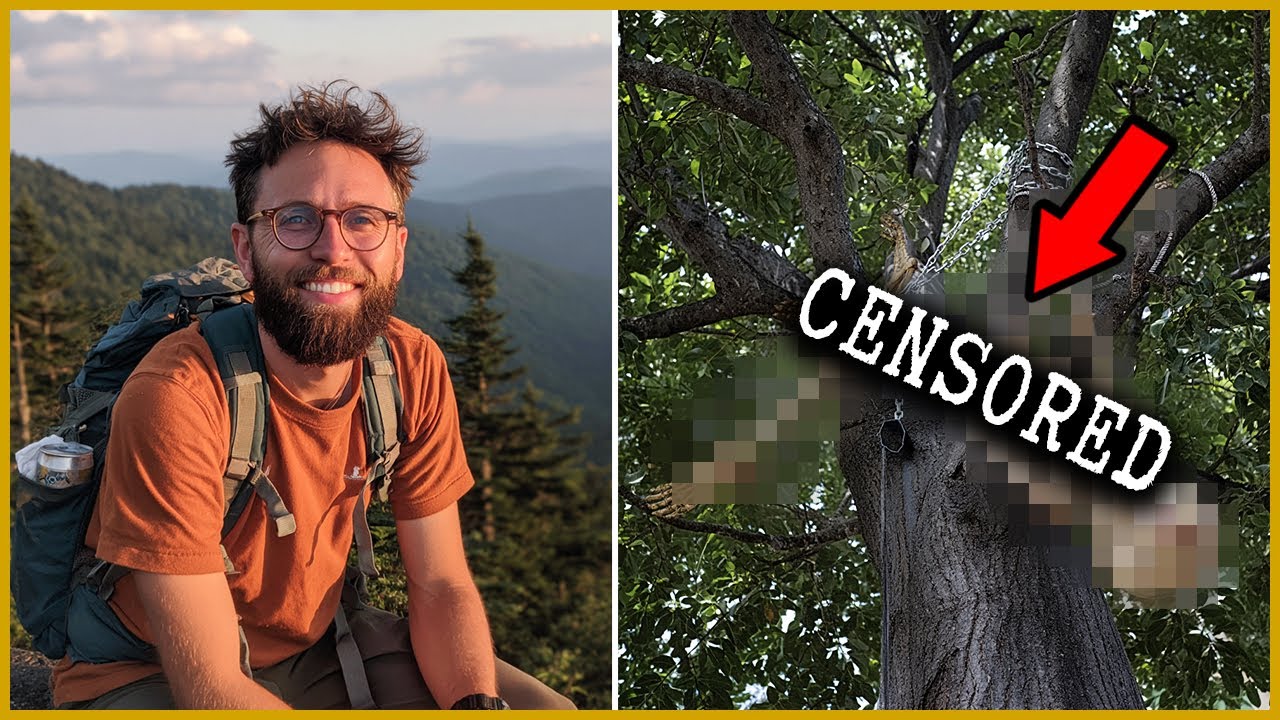
La historia de Eric Daniel es una lección sombría sobre el mal que se esconde a plena vista. Fue la perseverancia de una madre y el azar de un par de cazadores lo que sacó a la luz una verdad que permaneció oculta por años. Mientras los investigadores continúan buscando a Robles y a sus otras víctimas, el macabro legado de este asesino en serie sirve como un recordatorio de que, incluso en los lugares más serenos y hermosos, el verdadero peligro a menudo es humano y despiadado.





