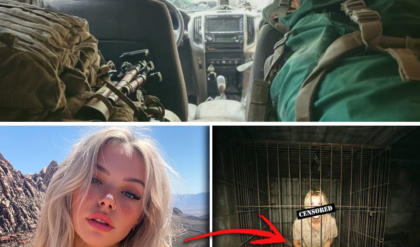El silencio en el Bosque de las Grandes Montañas Humeantes no era paz; era una advertencia. Joe y Vera Anderson no lo sabían. No podían saber que, para el hombre que los observaba desde la maleza, ellos no eran excursionistas celebrando un aniversario. Eran intrusos. Eran ofrendas.
Cuando el guardabosques Felix Salmon los encontró, el sol de junio golpeaba el suelo forestal con una crueldad indiferente. Al principio, creyó ver equipo de camping abandonado. Un montón de lona y cuerdas. Luego vio el espasmo de un dedo. La verdad lo golpeó como un rayo: estaban vivos, pero el bosque ya los estaba reclamando.
Estaban sentados espalda contra espalda. Una coreografía de odio puro. Unidos por una soga gruesa que les quemaba la piel, obligados a sentir cada temblor del otro sin poder verse. Joe, el fotógrafo que siempre buscaba la luz, ahora estaba sumergido en una oscuridad de fiebre y agonía. Vera, la profesora que enseñaba la lógica de la vida, solo conocía el caos del terror.
—Joe… —susurró ella, su voz un papel de lija desgarrado—. Joe, quédate conmigo.
Él no respondió. Su cabeza colgaba, pesada, contra el hombro de su esposa. El latido de su corazón, débil a través de la espalda de Vera, era el único reloj que marcaba el tiempo que les quedaba.
Tres días antes, el mundo era dorado. Joe había sonreído con esa chispa de imprudencia que Vera amaba y temía. —Es nuestro lugar, Vera. La cascada secreta. Nadie nos encontrará allí.
Esa fue la promesa. Y se cumplió de la manera más retorcida posible. El hombre del camino, Clinton Wright, los había guiado con palabras suaves y ojos de vidrio. Les habló de osos y de seguridad mientras preparaba el nudo. Cuando Joe cayó tras el primer golpe, el sonido del impacto contra el suelo húmedo fue lo último que Vera escuchó antes de que el mundo se volviera negro.
—La montaña tiene leyes —les había dicho Wright, acuclillado frente a ellos mientras colocaba un bidón de agua a tres metros de distancia—. Ustedes toman sin pedir. Ahora, la montaña cobra.
El agua estaba ahí. Brillando bajo el sol. Tan cerca que Vera podía oler la humedad del plástico. Tan lejos que era un insulto. Era una tortura diseñada por alguien que conocía el hambre de la tierra.
En el centro de mando, el detective Steven Clapton revisaba las fotos de la cabaña de Wright. Las paredes estaban empapeladas con rostros. Cientos de ellos. Ojos que miraban a la cámara sin saber que estaban siendo cazados. —No es un asesino común —dijo Clapton, apretando la mandíbula—. Es un fanático. Cree que es el sistema inmunológico de este bosque.
Felix Salmon miró hacia las cumbres azules. El tiempo se agotaba. —Si no los encontramos hoy, solo encontraremos huesos.
En el claro, Vera sentía que el alma se le escapaba por los poros. Sus manos estaban muertas, dos trozos de carne fría atados a su espalda. Joe ya no gemía. El calor era un animal que se alimentaba de ellos.
Entonces, el milagro: voces. Lejanas. Ahogadas por el follaje. Vera intentó gritar. Su garganta solo produjo un silbido seco. La desesperación la quemaba más que el sol. No podían pasar de largo. No después de todo.
Recordó a su padre. Recordó el silbido de cazador que él le había enseñado en Virginia. Usó los últimos átomos de energía en sus pulmones. No usó sus dedos; usó su voluntad. Un silbido agudo, penetrante, una flecha de sonido que rasgó el aire denso del bosque.
Fue suficiente.
Cuando las tijeras de los paramédicos cortaron la soga, el cuerpo de Joe se desplomó hacia adelante. Vera sintió el frío repentino en su espalda donde antes estaba el calor de su esposo. Por un segundo, el pánico la cegó. —¡Joe! —chilló, un sonido animal.
—Lo tenemos, señora. Está vivo —dijo Felix, sosteniéndola.
Vera miró a su alrededor. El bosque que ella amaba ahora le parecía una catedral de pesadillas. Vio al detective Clapton recoger la cuerda, una prueba de la locura humana. Vio el bidón de agua, todavía lleno, todavía fuera de su alcance, como un monumento al sadismo.
Días después, capturaron a Wright. No hubo una persecución de película. Lo encontraron en una cueva, sentado en la oscuridad, esperando. —La montaña siempre termina ganando —dijo él mientras le ponían las esposas. Sus ojos pálidos no mostraron arrepentimiento, solo una paciencia infinita.
Joe y Vera sobrevivieron, pero nunca regresaron a las montañas. Se mudaron a una ciudad de asfalto y luces de neón, donde nada crece sin permiso. Pero a veces, en el silencio de la noche, Vera siente el peso de Joe contra su espalda. Siente la soga invisible que todavía los une. Y sabe que, aunque escaparon del altar, una parte de ellos se quedó para siempre en la humedad del bosque, como una ofrenda que la montaña nunca terminó de devorar.