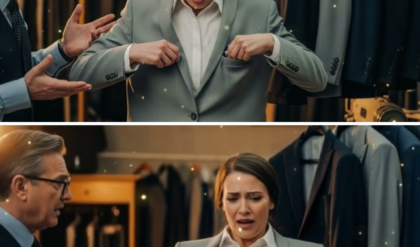En la era moderna, el chocolate se ha convertido en un placer solitario y, a menudo, inconsciente. Lo tomamos de un estante en el supermercado, envuelto en plásticos brillantes, con listas de ingredientes que a veces parecen más un experimento químico que una receta de cocina. Lo consumimos rápido, buscando un golpe de azúcar instantáneo. Sin embargo, no hace mucho tiempo, y todavía en los rincones más profundos y orgullosos de México, el chocolate no era un producto; era un evento. Era el hilo conductor que unía a familias enteras y pueblos completos en una ceremonia de aroma, fuerza y convivencia.
La convocatoria del aroma
Imagina caminar por las calles empedradas de un pueblo en la sierra de Oaxaca o en las comunidades cálidas de Veracruz hace cincuenta años. Sabías que se acercaba una fiesta grande —una boda, la fiesta patronal o las posadas— no por el calendario, sino por el olfato. El aire dejaba de oler a tierra mojada o a leña común para impregnarse de una fragancia densa, cálida y embriagadora: la mezcla del cacao tostándose, la canela quebrándose y el azúcar de caña.
Este aroma era la señal de que el ritual de la molienda había comenzado. No era una tarea para una sola persona encerrada en su cocina. Era, por definición, un acto comunitario. Las familias llegaban a la casa anfitriona cargando sus propios ingredientes, tesoros guardados durante meses: el mejor cacao criollo, almendras seleccionadas y las rajas de canela más aromáticas.
El altar de piedra volcánica
El centro de este universo no era una estufa de gas ni un procesador de alimentos eléctrico. Era el metate. Esa piedra volcánica, negra y porosa, tallada a mano, que ha estado presente en las cocinas mesoamericanas durante milenios.
Para la molienda del chocolate, los metates no se usaban de forma aislada. Se alineaban, a veces en el patio bajo la sombra de un árbol, a veces en la cocina grande, formando una especie de línea de producción ceremonial. Ver a las mujeres, desde las abuelas con sus trenzas blancas hasta las jóvenes que aprendían el oficio, hincadas frente a sus metates, era presenciar una danza de fuerza y ritmo.
El trabajo era físicamente demandante. El metapil (la piedra cilíndrica de mano) es pesado, y la fricción necesaria para romper el grano de cacao y extraer su manteca requiere una fuerza constante en los brazos, la espalda y la cintura. No era raro que se turnaran, creando un sistema de relevos solidario donde el cansancio de una era suplido por la energía de otra.
La alquimia de la transformación
La magia ocurría ante los ojos de todos. Lo que comenzaba como granos secos y quebradizos, bajo la presión de la piedra y el calor generado por la fricción (a veces ayudado por brasas colocadas debajo del metate), se transformaba.
Primero se hacía un polvo grueso, luego una tierra fina, y finalmente, milagrosamente, comenzaba a brillar. La manteca del cacao se liberaba, convirtiendo la mezcla en una pasta oscura, untuosa y tibia. Era en ese momento cuando se integraba el azúcar y la canela, creando una textura granulosa pero húmeda que es el sello distintivo del verdadero chocolate mexicano.
Los niños de la casa tenían un papel fundamental, aunque menos arduo: eran los “probadores oficiales” y los encargados de ayudar a formar las tablillas o bolitas una vez que la pasta se enfriaba un poco. Sus manos pequeñas, manchadas de esa pasta deliciosa, son una imagen que muchos abuelos de hoy guardan con nostalgia en su memoria.
Más que comida: El tejido social
Mientras las manos trabajaban, las bocas no callaban. El día de la molienda era el periódico vivo del pueblo. Alrededor de los metates se tejía la historia oral de la comunidad. Se contaban las leyendas de aparecidos, se actualizaban las noticias sobre quién se casaba o quién había tenido hijos, se daban consejos matrimoniales y remedios caseros.
Los hombres, por su parte, solían encargarse del tostado previo en grandes comales de barro, cuidando que el grano no se quemara, pues un grano quemado amargaba toda la mezcla. Entre el humo y el calor, también ellos reafirmaban sus lazos de compadrazgo y amistad.
El chocolate de metate, por tanto, sabía a todo eso. No era un sabor plano y estandarizado. Tenía las notas del clima de ese día, el humor de la cocinera, la calidad de la leña usada y la risa compartida. Era un alimento cargado de energía humana.
Un sabor que resiste
Hoy en día, la comodidad ha desplazado al metate en muchos hogares. Las licuadoras potentes y los molinos eléctricos han facilitado la tarea, y las barras comerciales han saturado el mercado. El chocolate moderno es más suave, más dulce y más brillante, sí, pero a menudo carece de profundidad.
El chocolate de metate tiene una textura rústica; al beberlo, se sienten los pequeños cristales de azúcar y los trocitos de almendra o canela que la piedra no pulverizó por completo. Esa imperfección es su mayor virtud. Es la prueba de que fue hecho por manos humanas.
Sin embargo, la tradición no ha muerto. En pueblos de la Mixteca, en los Altos de Chiapas o en la Huasteca, el metate sigue saliendo en las fechas importantes. Se niega a ser una pieza de museo. Las familias que aún practican esta molienda comunitaria saben que no solo están preparando una bebida para el desayuno o la cena; están preservando una forma de entender el mundo donde el tiempo, la paciencia y la colaboración son los ingredientes más importantes.
Recuperar o valorar esta tradición es entender que el chocolate, en su origen, fue un regalo de los dioses pensado para ser compartido, nunca para ser consumido en soledad. Es un recordatorio de que, a veces, las cosas viejas, lentas y difíciles tienen un sabor que la modernidad jamás podrá replicar: el sabor del hogar.