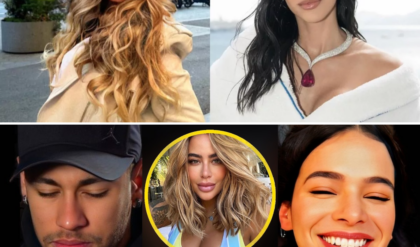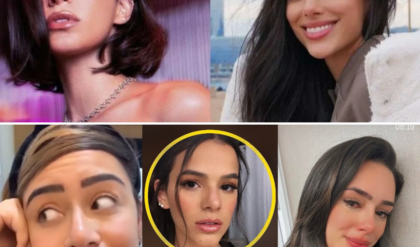En octubre de 2002, Torin y Leora Haske, una pareja de alpinistas veteranos de Colorado, emprendieron lo que llamaban “su último baile con la montaña”. Torin, de 68 años, con barba plateada y décadas de experiencia escalando picos alrededor del mundo, y Leora, de 65, su inseparable compañera, se lanzaron a conquistar nuevamente el Monte Everest, sabiendo que el reto era tan peligroso como fascinante. Pero esa aventura marcaría el inicio de un misterio que se extendería por años y que sacudiría al mundo entero.
Su última señal llegó desde un campamento a 7.000 metros de altura, donde instalaron su tienda en medio de una tormenta de nieve. Esa misma mañana, enviaron un breve video satelital: Leora, sonriente, señalaba una cresta lejana mientras Torin reía y decía con voz cálida: “Hoy la montaña canta”. Fue la última vez que alguien los escuchó.
Los días siguientes se convirtieron en una pesadilla para su hija, Maris, que esperaba noticias desde su casa en Colorado. La desaparición fue un golpe inimaginable: sus padres eran escaladores cuidadosos, meticulosos, expertos en sobrevivir en condiciones extremas. Sin embargo, el Everest, implacable, no dio pistas. Ni huellas, ni equipo, ni rastros. Después de semanas de búsqueda internacional, el caso fue archivado como una tragedia más en la montaña más peligrosa del mundo.
Maris, incapaz de resignarse, vendió su estudio de arte y dedicó años a investigar por su cuenta. Recorrió rutas, contrató guías, revisó mapas. El recuerdo de sus padres la mantenía firme en su lucha contra el silencio helado del Everest.
Tres años después, en febrero de 2005, un guía nepalí, Rajiv Thapa, encontró lo impensable: una mochila naranja semienterrada en el hielo. Al abrirla, apareció un mapa arrugado, una brújula rota y, lo más desgarrador, un diario con la caligrafía de Torin. En él se leía: “La fuerza de Leora se desvanece. La tormenta golpeó con fuerza. Seguimos resistiendo”.
El hallazgo reactivó la investigación. Expertos forenses confirmaron que la mochila no había estado expuesta durante tres años completos al sol ni al clima extremo. Había sido liberada recientemente, probablemente arrastrada por una avalancha ocurrida en 2004. Esto implicaba que los Haske se habían refugiado en algún lugar oculto y que la montaña, poco a poco, comenzaba a revelar sus secretos.
La búsqueda se reanudó con renovada intensidad. Finalmente, un equipo de sherpas descubrió una cueva de hielo sellada durante años. Allí, en un abrazo eterno, yacían los restos de Torin y Leora. La escena era sobrecogedora: su refugio improvisado había sido su último hogar. Pero entre las pertenencias apareció algo extraño: un pitón de escalada con las iniciales “JK”, claramente más reciente que el resto del material.
La pista condujo a un nombre conocido en la comunidad alpina: Joran Kesler, un estadounidense con fama de realizar ascensos ilegales y arriesgados. Pronto surgieron testimonios de que había estado en la misma zona en 2004 y que incluso había sido visto con material de los Haske.
La investigación tomó un giro oscuro. En un campamento abandonado se halló un diario de Kesler, donde mencionaba el hallazgo de “un abrigo rojo y huesos” en una cueva, así como su apresurada huida tras un alud. Poco después, apareció una fotografía que lo mostraba junto a la mochila naranja de los Haske.
El golpe final llegó en 2006, cuando Kesler fue localizado viviendo como un ermitaño en un remoto monasterio tibetano. Exhausto, derrotado y consumido por la culpa, confesó: había encontrado a Torin y Leora con vida, malheridos y atrapados tras la tormenta. Ellos le rogaron ayuda, ofreciéndole su equipo como pago. Pero él, temiendo ser descubierto en su expedición ilegal, tomó la mochila y huyó, provocando un derrumbe que selló la entrada de la cueva y condenó a la pareja a una muerte segura.
El testimonio de Kesler estremeció al mundo. Maris, presente en la confesión, escuchó rota de dolor cómo aquel hombre había abandonado a sus padres. A su regreso a Katmandú, Kesler fue juzgado y condenado a 15 años de prisión por homicidio negligente y escalada ilegal.
Para Maris, la justicia no borró el vacío, pero le dio una misión. Creó la Fundación Haske, destinada a mejorar la seguridad en el Everest, apoyar a las familias de alpinistas desaparecidos y financiar refugios en zonas críticas de la montaña. En 2007, inauguró un memorial en el campo base del Everest con los nombres de Torin y Leora grabados en una placa de metal, un recordatorio eterno del amor y la tragedia que marcaron sus vidas.
La historia de los Haske no solo expuso la fragilidad humana frente a la naturaleza, sino también los oscuros dilemas éticos que pueden surgir en situaciones límite. Su legado es una advertencia, pero también un símbolo de perseverancia, amor y justicia. El Everest, con su silencio implacable, guardará siempre sus secretos, pero el eco de aquella confesión resonará por generaciones.