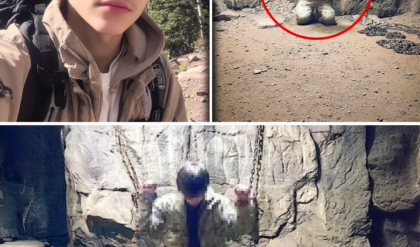La primera verdad fue la oscuridad. No una ausencia de luz, sino algo más pesado, más antiguo. La boca de la tierra.
Elena sintió el impacto, un puñetazo frío. El aire salió de sus pulmones en un grito mudo. Luego vino el silencio. Absoluto. La pierna izquierda era un dolor punzante, una nota blanca y aguda en la sinfonía de la noche. Caliza, humedad, el olor a tierra muerta.
Había sido una caída de cuatro metros.
Arriba, el agujero se cerró. No por naturaleza, sino por algo más cruel. Un crujido de ramas. El sonido de tierra deslizada. La trampa.
Elena encendió la linterna frontal. El haz pálido cortó el aire denso. Estaba en un pozo natural. Un cilindro de piedra, liso, húmedo. No había agarres. Solo la cicatriz de su entrada. Un techo de hojas y ramas rotas.
Se arrastró. El movimiento le arrancó un gemido. La tibia. Rota.
Sacó el teléfono. La pantalla gritó: SIN SERVICIO.
El miedo no era el problema. El miedo era conocido. El miedo era el motor que la había llevado a la montaña. El problema era la certeza. No era un accidente. Había tomado el sendero prohibido. El que le había susurrado el hombre de los ojos pálidos. Lawrence.
Lawrence. Su nombre resonó en la piedra. Un eco vacío.
—¿Qué buscabas, Elena?
La pregunta no era de Lawrence. Era suya.
Buscaba un final. No la muerte, sino la verdad. Algo grande, duro, que pudiera golpear. Lo había encontrado. La verdad era caliza. Y la caliza estaba rota.
Revisó su mochila. Agua, dos barras de energía, una manta de emergencia. La brújula. Su navaja suiza. Nada de eso importaba. La herida interna. Eso era lo que la mataría.
Se inyectó adrenalina. La dosis que guardaba para el shock anafiláctico. No para esto. Sintió el golpe químico. Un frío helado que le recorrió el cuerpo, reemplazando el dolor por una conciencia absoluta. Tenía que moverse.
El pozo, pensó con la mente fría de la ingeniera que una vez fue, debía conectar con algo. La geología de las Smokies. Karst. Cuevas.
Rastreó la pared con el haz. Casi oculta bajo un cúmulo de escombros, encontró la abertura. Una hendidura. Negra. Un pasaje de arrastre.
La garganta.
Empujó su mochila delante. Se metió en la roca.
El dolor regresó. El chute de adrenalina se desvanecía. La pierna atrapada se arrastró, una masa inútil. La caliza raspó su costado.
Acción.
Avanzó. Gateó. Su cuerpo se convirtió en un músculo reptante. Un metro. Dos. Diez. El túnel era estrecho. Demasiado estrecho. La claustrofobia.
No era el espacio lo que la asfixiaba. Era el tiempo. El tiempo que perdía. El tiempo que la tenía atada a la culpa.
—Tenías que decírmelo, Elena.
Una voz. Clara. El eco en su mente. No era Lawrence. Era Gabriel. Su ex socio. Su ex amor. El hombre al que había traicionado por miedo.
Emoción.
El pasaje se abrió a una cámara. Era baja, el techo goteaba. Una humedad pegajosa. Tres túneles más se bifurcaban. Un laberinto de piedra.
Se sentó. Jadeó. La luz de la linterna parpadeó, una señal de agonía eléctrica.
—No tengo tiempo para ti, Gabriel —susurró al aire vacío.
Ella había firmado ese documento. La cláusula de confidencialidad. Le había costado su carrera. Y el respeto de Gabriel. Él había creído en la honestidad del proyecto. Ella no. Ella había elegido el miedo y el dinero fácil.
—Es fácil culpar a la montaña, ¿verdad? Es grande. No te contesta. Pero esta trampa, Elena, esta la construiste tú.
La voz de Gabriel era un susurro frío. Era su voz interna. Su juez.
—No. Yo no hice esto.
La caliza goteaba. Cada gota era un segundo.
Se levantó. Cojeó. Apoyó todo el peso en la pierna buena. La otra colgaba. Un peso muerto.
Tenía que elegir un túnel. El central. Parecía más desgastado por el agua. La señal de que tenía una salida. Un río. Un arroyo. La luz.
Se arrastró de nuevo. El túnel del centro se cerró.
Se arrastró hacia atrás. El túnel de la derecha. Se cerró.
El pánico.
El miedo conocido. El motor.
El último túnel. El de la izquierda. Más estrecho. Tenía un aire diferente. Un viento débil. Un soplo de vida.
Poder.
El túnel de la izquierda la obligó a quitarse la mochila. Era tan angosto que tuvo que tumbarse de espaldas. Empujaba la mochila con el pie sano. La pierna rota se arrastraba, el hueso molía contra el otro.
El dolor la hizo fuerte. El dolor la despejó.
Pensó en la oficia de su padre, después de la quiebra. Los trajes vacíos. El silencio del fracaso. Pensó en Gabriel, la noche que la dejó, las palabras como balas.
—Vendiste tu alma, Elena. No por necesidad. Por conveniencia.
La voz de Gabriel era su combustible.
El túnel se estrechó. Ahora era la parte más dura. El ‘apretón del cuerpo’ que los espeleólogos temen. Una fisura vertical. No más alta que un palmo, apenas más ancha que su caja torácica.
La luz de su linterna se estaba muriendo. Las pilas.
Se quitó la linterna. La empujó hacia adelante.
Y entonces lo vio.
Un destello. Algo que no era la caliza mojada. Era metálico.
La fisura se cerró sobre su torso. Estaba encajada. Como un corcho. Presión. El aire se escapó.
Ella no había llegado al punto más estrecho de la cueva. Se había metido en él.
Intentó avanzar. El pecho se comprimió. No podía respirar.
Intentó retroceder. Imposible. Sus hombros estaban atrapados por la forma natural de la piedra, curvada.
Estaba atorada. A tres metros de un reflejo de luz.
Acción. Lucha.
Gritó. Un rugido ronco. El sonido se ahogó en la piedra.
Movió la pierna sana. Buscó apoyo. Nada.
Movió la pierna rota. El hueso se movió. Un dolor agudo. La hizo gritar de verdad. Un grito desgarrador, animal.
Y entonces, en el delirio de la agonía, vio el objeto metálico. Su mochila. Y más allá, enganchado en una punta de roca… un fragmento de roca. No, no una roca. Un fragmento de vidrio.
Lo reconoció. El cristal polarizado de las gafas de sol de Gabriel. Las que se puso el día que se marchó.
—¿Qué haces aquí, Elena?
La alucinación se sentó frente a ella. Gabriel. Perfecto. Inmóvil.
—Estoy atrapada —dijo ella, con un hilo de voz.
—No. Estás donde tienes que estar. Te metiste en la trampa. Me mentiste. A la empresa. A ti misma. Te mentiste en la luz. Ahora paga en la oscuridad.
Las palabras eran más afiladas que la caliza.
—Te diré la verdad, Gabriel. Te diré…
—La verdad ya no tiene poder. El poder aquí es el hueso. Es la respiración. Es la voluntad.
Elena se sintió completamente despojada. Su cuerpo era su prisión. Su mente, su verdugo.
El dolor de la tibia. El hueso que crujía.
Ella lo miró. A la alucinación. A su juez.
—¿Quieres salir? Entonces usa lo que te queda. ¿Crees que el dolor te mata? No. El dolor te enseña.
Redención.
La luz de la linterna murió. Oscuridad total. El olor a miedo.
Elena cerró los ojos. No intentó respirar a fondo. Respiró lo mínimo. Su corazón latía débilmente. Tenía que estabilizarse.
Llevaba horas allí. Tal vez un día.
El dolor de la pierna rota. La presión. El vidrio de Gabriel.
Pensó en el fragmento de vidrio. Un pedazo de cristal. El recuerdo roto.
Si pudiera alcanzarlo. Si pudiera usarlo. Si pudiera romper la roca que la aprisionaba.
Imposible. Estaba atrapada. No podía mover el torso. No podía mover el brazo derecho más allá del codo.
Pero podía mover la pierna. La pierna mala.
La idea fue fría, despiadada. Una locura.
Tenía que usar el dolor como herramienta.
Concentró toda su atención en la rodilla izquierda. La dobló ligeramente. El hueso roto se deslizó, chirriando.
Un grito silencioso. Ella no tenía voz para gritar. Solo la fuerza para resistir.
Hundió su mano sana en el fango de la cueva. Se mordió el labio. Sintió el sabor de su propia sangre.
Y empujó.
Usó la tibia rota como un ariete. El dolor era absoluto. Era el universo.
La punta del hueso roto. Tenía que perforar el pantalón, la bota. Y usar el extremo afilado, el dolor, como palanca.
Lucha por el Poder.
La tela se desgarró. Sintió el frío de la roca contra su carne. El hueso expuesto. No importaba. Ella era la roca ahora.
Empujó de nuevo. No era por la vida. Era por el perdón.
—Perdóname, Gabriel.
El grito fue solo un pensamiento, pero resonó con el poder de una oración.
Con una fuerza antinatural, dobló la rodilla rota y la lanzó hacia adelante, golpeando el borde de la caliza por encima de su cintura.
Crack.
No el de su hueso. El de la roca.
Un fragmento se desprendió. Cayó. Un espacio microscópico. Pero suficiente.
El vidrio. Las gafas de Gabriel. Su recuerdo de la traición. Estaban allí.
Con el último gramo de su fuerza, Elena estiró los dedos de la mano derecha. El fragmento de vidrio. Lo alcanzó. Suavemente. Lo sintió. El borde afilado.
Ahora tenía una herramienta. Su redención.
Agarró el vidrio con una fuerza desesperada. Lo usó para raspar la caliza. Un milímetro. Otro. No contra la pared que la aprisionaba, sino contra el techo del pasaje, creando una pequeña rendija. Un punto de liberación.
Horas. Días.
La caliza cedió. Granos. Piedras.
Cuando el agujero fue del tamaño de un puño, empujó la mano con el vidrio dentro. Y cortó. No la roca. El arnés de su mochila.
La mochila, libre del arnés, se deslizó hacia adelante. Fuera de su alcance. Pero el peso desapareció. El alivio fue instantáneo. Menos de un kilo, pero era todo lo que necesitaba.
Respiró. Un respiro parcial. Pero un respiro.
Usó la rendija para deslizar su brazo. Una vez que el codo estuvo libre, el torso podía rotar.
Lentamente. Agonía tras agonía.
Ella se giró. Vio la fisura detrás. Y el túnel.
Estaba libre del apretón de la roca.
Se arrastró, sangrando, jadeando, de vuelta al túnel más grande.
Día Catorce.
El aire se hizo denso. El olor a humedad se mezcló con un nuevo aroma: el de la tierra fresca.
Elena encontró otra fisura. Esta vertical. Estrecha.
Escuchó.
Un sonido.
No el latido de su corazón. No la voz de Gabriel.
Ruidos secos. Metal contra piedra.
Arriba.
Los mineros. Los rescatistas.
Gritó. Un sonido apenas humano. Un graznido seco.
Acción.
Golpeó la roca con el hueso de su codo.
Crack. Crack. Crack.
No era un llamado. Era una confrontación. La montaña. El silencio. La traición. El perdón.
—¡ESTOY AQUÍ! —Su voz, rasgada. Pero real.
El ruido cesó.
Un momento de silencio. El más aterrador.
Luego, una luz potente. Un haz blanco que la cegó. Y una voz.
—¡Hay alguien! ¡Lo tengo!
Elena se cubrió los ojos.
No sintió alivio. Solo una certeza.
Redención.
Ella había usado su propia destrucción, su propia herida, para salir. La montaña no la había liberado. Se había liberado a sí misma. El dolor se había convertido en su poder.
Una mano con guante la alcanzó.
Ella no la agarró de inmediato.
Miró a la luz.
—Dile a Gabriel —susurró, con la voz rota—, que no vendí mi alma. Me la robaron. Pero acabo de recuperarla.
Cayó en la luz. El peso de su cuerpo, el peso de su culpa. Ambos, finalmente, liberados.