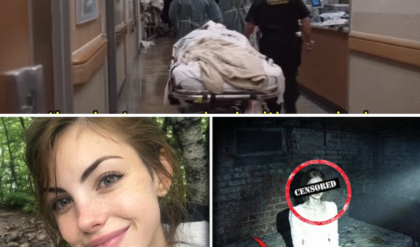En el verano de 1983, después de una tormenta que inundó media ciudad, tres hermanos decidieron hacer algo que muchos niños de su barrio ya habían hecho antes: bajar a los drenajes pluviales para explorar. No era una aventura extraña. Los túneles formaban parte del paisaje, oscuros pero familiares, un mundo subterráneo que prometía emoción en una época sin teléfonos móviles, sin videojuegos, sin vigilancia constante.
Los hermanos tenían 9, 11 y 13 años. Salieron de casa con linternas baratas, zapatillas mojadas y la promesa de volver antes de que anocheciera. Un cuarto niño los acompañó: su mejor amigo.
Él fue el único que regresó.
El descenso
El acceso al drenaje estaba detrás de una reja rota, a pocos metros del río. El agua aún corría por las paredes del túnel, dejando marcas oscuras y un olor metálico que se pegaba en la garganta. Bajaron riendo, empujándose, creyendo que conocían ese lugar.
Pero esa tarde, el drenaje no era el mismo.
El amigo recordaría años después que, apenas caminaron unos metros, el sonido cambió. El eco no respondía igual. Las gotas no caían con ritmo. Algo absorbía el ruido. Como si el túnel se volviera más profundo sin razón.
Avanzaron.
Y entonces ocurrió el primer error.
El punto sin retorno
A unos 200 metros, el túnel principal se dividía en tres ramales. No figuraba en ningún mapa. No estaba allí antes. Al menos, no que ellos recordaran.
Los hermanos discutieron qué camino tomar. El mayor quiso volver. El menor se burló. El del medio dijo que solo mirarían un poco más.
Eligieron el ramal central.
Ahí la linterna del amigo parpadeó por primera vez.
No fue una falla normal. La luz no se apagó: se deformó, como si algo delante de ella la tragara. Las sombras se alargaron contra la pared, estirándose de forma antinatural.
Uno de los hermanos dijo haber oído pasos.
No eran los suyos.
El silencio
El amigo contó más tarde que el miedo llegó de golpe, sin aviso. Una presión en el pecho. Una sensación primitiva: esto está mal. Intentó hablar, pero la voz no salió.
Y entonces, el túnel quedó en silencio absoluto.
Ni agua.
Ni respiraciones.
Ni ecos.
Solo la sensación de estar observado.
El hermano mayor gritó el nombre del menor. La voz no rebotó. Se perdió, como si el túnel se la hubiera tragado.
El amigo recordó haber visto algo moverse al fondo. No una figura clara. No un cuerpo. Solo un cambio en la oscuridad. Un espacio donde la negrura era más espesa.
Corrió.
No recuerda decidirlo. Sus piernas se movieron solas.
Detrás de él, escuchó un sonido que jamás pudo describir bien. No era humano. No era animal. Era… profundo. Como si viniera desde debajo del túnel, no desde adelante.
Cuando volvió la cabeza, los tres hermanos ya no estaban.
La huida
Corrió hasta sentir que los pulmones se le quemaban. Tropezó, cayó, se levantó. La salida parecía no acercarse nunca. El túnel se alargaba. Las paredes se estrechaban.
Finalmente, vio la luz del exterior.
Salió cubierto de barro, sangrando, gritando.
Los adultos pensaron que estaba en shock. Dijeron que los otros niños se habían quedado atrás. La policía bajó al drenaje esa misma noche.
No encontraron nada.
La búsqueda
Durante semanas, los drenajes fueron registrados centímetro a centímetro. Se bombearon túneles. Se revisaron cámaras antiguas. Se arrastraron perros de búsqueda por kilómetros de tuberías.
Nada.
Ni mochilas.
Ni linternas.
Ni restos.
La versión oficial fue rápida: ahogamiento accidental. La tormenta, dijeron. Corrientes repentinas. Cuerpos arrastrados al río.
Pero había un problema.
No llovió después de que los niños entraron.
Y el nivel del agua no subió.
Los padres nunca aceptaron esa explicación.
El amigo
El cuarto niño se convirtió en el centro de todo. La policía lo interrogó decenas de veces. Psicólogos lo evaluaron. Médicos revisaron su estado mental.
Siempre dijo lo mismo:
—Nos separamos. Me perdí. Cuando volví, ya no estaban.
Pero algo no cuadraba.
Tenía pesadillas constantes.
Se despertaba gritando.
Dibujaba túneles cerrados, figuras sin rostro, líneas negras sobre negro.
A los 15 años dejó de hablar del tema.
A los 18 se fue del pueblo.
A los 25 cambió de nombre.
Décadas de silencio
El caso se enfrió. Los padres murieron sin respuestas. Los drenajes fueron sellados en varias zonas. La historia se convirtió en una leyenda urbana: los niños del túnel.
Hasta 2022.
Un investigador independiente reabrió el expediente tras encontrar inconsistencias en los informes originales. Localizó al amigo.
Ahora adulto.
Solo.
Enfermo.
Aceptó hablar una sola vez.
La confesión
Lo que dijo no quedó registrado en audio. Solo en notas.
Confesó que nunca se separaron.
Dijo que algo apareció en el túnel.
No caminaba.
No corría.
Se deslizaba.
No los persiguió.
Los llamó.
Los hermanos se quedaron mirando, como hipnotizados. El amigo gritó, tiró de ellos, pero fue inútil. Algo en la oscuridad les devolvía sus propias voces, imitándolas.
El mayor dio un paso adelante.
Luego otro.
Y desapareció.
Los otros dos lo siguieron sin resistencia.
El amigo huyó porque pudo. No porque quiso.
Y lo más perturbador:
Dijo que eso no vive solo en ese drenaje.
Que los túneles son solo entradas.
Que hay lugares donde el sonido se pierde… porque algo lo está escuchando.
El cierre del caso
La policía no reabrió oficialmente la investigación.
No hay pruebas físicas.
No hay cuerpos.
Pero después de esa confesión, tres accesos antiguos al sistema de drenaje fueron sellados sin explicación pública.
Los informes fueron clasificados.
Los planos modificados.
Y el investigador recibió una advertencia informal:
Deje esto así.
Epílogo
Hoy, el drenaje sigue allí.
Bajo calles, casas y escuelas.
Nadie baja.
Nadie habla.
Pero cuando llueve fuerte, algunos vecinos dicen escuchar algo más que agua corriendo.
Dicen que suena…
como niños llamando desde abajo.