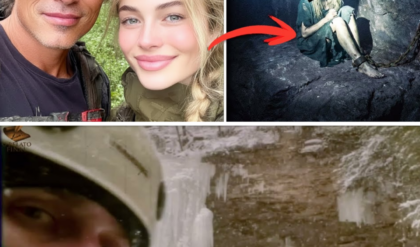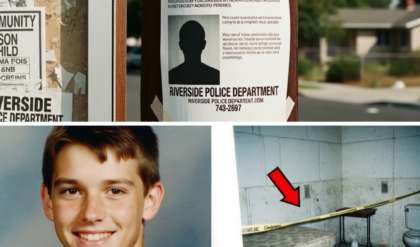La tarde caía sobre la ciudad como un velo dorado cuando él entró a la cafetería. Su rostro mostraba el cansancio de quien carga más peso del que puede. Vestía camisa sencilla, ojeras profundas y una expresión que mezclaba nerviosismo con decisión. Se llamaba Andrés, y aunque era joven, la vida lo había envejecido en silencio.
Ella estaba allí, en la mesa del fondo, leyendo un libro y mirando de vez en cuando por la ventana. Su nombre era Clara, una mujer sin rumbo fijo que acababa de llegar a la ciudad buscando un nuevo comienzo. Ninguno de los dos imaginaba que esa tarde los uniría para siempre.
Andrés se acercó despacio, con la voz temblorosa. Perdona… sé que esto va a sonar muy raro, pero necesito pedirte algo.
Clara levantó la vista, intrigada. Sus ojos se encontraron y él respiró hondo. ¿Qué dices?
Le contó que tenía una hija de ocho años llamada Sofía, una niña dulce y alegre que había perdido a su madre hacía dos años. Desde entonces, él había hecho todo lo posible por mantenerla feliz, pero su hija tenía un deseo imposible: celebrar su cumpleaños con una “familia completa”.
Andrés, desesperado por verla sonreír, había inventado que estaba conociendo a alguien. Ahora el cumpleaños se acercaba y su mentira se le escapaba de las manos.
Clara lo escuchó sin interrumpir. Había algo tan honesto en su mirada que no pudo reírse de la locura. ¿Y por qué yo? —preguntó. Porque te vi sonreírle al camarero cuando te trajo el café —respondió él—. Porque pareces alguien capaz de hacer sonreír a una niña.
El silencio entre ambos duró un instante largo. Finalmente, Clara suspiró. Está bien. Pero solo por siete días.
La primera vez que Sofía la vio, la abrazó con timidez. ¿Eres la novia de mi papá? —preguntó con una mezcla de curiosidad y esperanza. Clara tragó saliva, miró a Andrés y sonrió. Sí… algo así.
La casa olía a pastel y a promesas frágiles. Durante los primeros días, todo fue torpe. Clara no sabía cómo actuar, Andrés se ponía nervioso cada vez que sus miradas se cruzaban y Sofía no paraba de hacer preguntas.
Pero poco a poco, lo falso comenzó a sentirse real. Cocinaban juntos, veían películas, leían cuentos antes de dormir. Clara empezó a descubrir la ternura en los pequeños gestos de Andrés: cómo arropaba a su hija, cómo reía cuando ella lo corregía, cómo la miraba cuando creía que no lo notaba.
Una noche, después de cenar, Clara salió al jardín y lo encontró allí, mirando el cielo. Gracias —dijo él—. No tienes idea de lo que esto significa para Sofía… y para mí. Solo espero no arruinarlo —respondió ella. Ya lo mejoraste todo desde que entraste por esa puerta.
El cuarto día, Sofía les pidió que bailaran juntos. Mamá y papá solían bailar antes de dormir —dijo, con los ojos brillantes. Andrés dudó. Clara también. Pero la niña puso una canción suave y los empujó al centro de la sala. Al principio fue incómodo, casi gracioso. Luego, sus cuerpos comenzaron a acompasarse, y algo invisible, tierno, los envolvió.
Clara sintió que el corazón le latía demasiado fuerte. Andrés, con voz baja, dijo: Hace mucho que no bailaba con nadie. Y yo hace mucho que no sentía esto —susurró ella.
El quinto día, Clara acompañó a Sofía a comprar su vestido de cumpleaños. La niña la tomó de la mano todo el camino. Me gusta que estés con nosotros —dijo inocente—. Papá sonríe más cuando tú estás cerca.
Esas palabras le atravesaron el pecho. En algún lugar dentro de ella, una herida vieja comenzó a cerrar. No sabía cómo explicarlo, pero esa pequeña y su padre le habían devuelto una sensación que creía perdida: pertenecer a algo.
Esa noche, mientras Sofía dormía, Andrés y Clara se quedaron conversando en la cocina. ¿Tienes a alguien esperándote? —preguntó él. Ella negó. Hace tiempo que no tengo a nadie… ni siquiera a dónde volver. Entonces, por estos días, esta puede ser tu casa.
El silencio que siguió no fue incómodo. Fue cálido.
El sexto día, Andrés empezó a olvidar que todo era una actuación. Cuando Clara reía, él la observaba como quien teme que desaparezca. Cuando ella lo rozaba al pasar, una corriente eléctrica le recorría el cuerpo.
Por la noche, mientras preparaban la fiesta, Andrés se quedó mirándola. Clara… —dijo con voz temblorosa—. No sé cómo agradecerte. No lo hagas. No quiero que me agradezcas nada. Es que tengo miedo —confesó él—. Miedo de que esto se acabe. Solo quedan unas horas —dijo ella con una sonrisa triste. Lo sé —susurró—. Y eso es lo que me asusta.
Llegó el séptimo día. La casa estaba llena de globos, risas y olor a pastel. Sofía corría feliz, mostrando su vestido nuevo. Clara ayudaba con los invitados, mientras Andrés no podía apartar la mirada de ella.
Durante la fiesta, Sofía sopló las velas y, sin que nadie se lo pidiera, pidió un deseo en voz alta: Quiero que seamos una familia para siempre.
El silencio se hizo tan pesado que dolía. Clara fingió una sonrisa. Andrés sintió un nudo en la garganta. Aquella mentira, que nació para proteger a una niña, se había convertido en algo demasiado real para ambos.
Esa noche, cuando todos se fueron, Clara se acercó a él. Ha sido una semana perfecta —dijo, con lágrimas contenidas—. Pero todo tiene que terminar. ¿Y si no quiero que termine? —preguntó él. Ella lo miró con tristeza. Solo era parte del trato.
Dejó una nota sobre la mesa y se marchó antes del amanecer.
Pasaron los días. Sofía preguntaba por ella cada mañana. Andrés trataba de fingir que todo estaba bien, pero no lo estaba. Había perdido algo que no sabía que necesitaba: la ilusión de amar otra vez.
Una tarde volvió a la misma cafetería donde la conoció. La vio allí, leyendo en la misma mesa, como si el tiempo no hubiera pasado. Se acercó despacio. Ella levantó la vista y sus ojos se cruzaron.
Clara… —susurró él—. Esta vez no quiero que finjas.
Ella sonrió, con lágrimas brillando bajo la luz. ¿Y qué quieres que sea? Mi verdad. La de Sofía. La de los tres.
Entonces, por primera vez, no hubo actuación, ni promesas vacías. Solo un abrazo largo, de esos que no necesitan palabras.
Con los meses, Clara se mudó a la casa. Sofía la llamaba mamá sin pensarlo dos veces, y Andrés ya no temía despertar de su sueño. En las paredes había fotos nuevas, pero también espacio para los recuerdos antiguos.
El amor no había nacido de la pasión, sino de la ternura. De la necesidad compartida de sanar. La mentira se transformó en la más hermosa verdad.