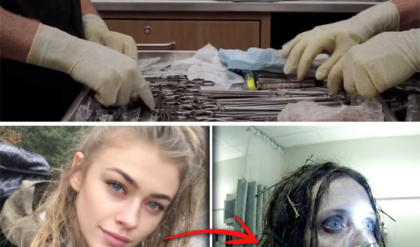El guardabosques Marcus Jenkins conocía bien esa zona del parque. Era uno de esos tramos olvidados del norte de Great Smoky Mountains National Park, un antiguo cortafuegos que ya no aparecía en los mapas turísticos y que casi nadie recorría. En el otoño de 2023 estaba haciendo una inspección rutinaria cuando algo extraño llamó su atención entre las copas de los árboles.
A unos veinte pies del suelo, en un viejo roble castaño, había una silueta humana.
Desde lejos parecía un espantapájaros. Un muñeco abandonado. Un bulto de ropa vieja atrapado en las ramas. Pero la postura no era natural. Los brazos estaban extendidos hacia los lados, atados a ramas gruesas. Las piernas colgaban rectas. La cabeza estaba inclinada hacia adelante, como la de un ahorcado. Jenkins se detuvo. Levantó los prismáticos.
Y en ese instante supo que aquello no era una broma ni un objeto olvidado.
Eran huesos.
Un esqueleto humano completo, cubierto apenas por restos de tela descolorida, sujeto al árbol mediante cuerdas y alambres oxidados. El cráneo parecía cubierto por algo parecido a una capucha. Las costillas eran visibles entre la ropa desgarrada. Los brazos estaban colocados de forma deliberada, creando una postura casi ritual, como una crucifixión.
Jenkins pidió refuerzos de inmediato.
Durante treinta y tres años, esos restos habían estado allí. Balanceándose con el viento. Empapados por la lluvia. Quemados por el sol del verano. Cubiertos por la nieve del invierno. A apenas cuatro metros de un sendero secundario. Invisibles porque nadie pasaba por allí. Invisibles porque el bosque había aprendido a esconderlos.
La identidad no tardó en confirmarse.
Era Emily Carter.
Veintiséis años. Chicago. Desaparecida el 7 de octubre de 1990 mientras hacía senderismo sola en el sendero Ramsay Cascades, en la parte oriental del parque. Su caso había permanecido abierto durante más de tres décadas. Sus padres murieron sin saber qué había ocurrido con su hija.
Emily había llegado al parque el 3 de octubre de 1990. Viajaba sola en un Jeep Cherokee alquilado, que dejó en el estacionamiento cercano al centro de visitantes de Gatlinburg, Tennessee. Era su primer viaje a los Apalaches. Antes de eso había trabajado tres años como gerente en una agencia de publicidad en Chicago y había pedido dos semanas de vacaciones para despejar la mente.
En una carta a su amiga Laura Simmons, Emily escribió que necesitaba estar sola con la naturaleza. Tenía experiencia. En la universidad había formado parte de un club de senderismo. Había caminado por las montañas de Colorado y los bosques de Wisconsin. Conocía las reglas básicas. Avisar la ruta. Llevar agua suficiente. No salirse de los senderos.
Los primeros días todo fue normal.
El 4 y 5 de octubre hizo caminatas cortas por senderos populares como Laurel Falls y Alum Cave. Se alojó en el campamento de Elkmont, firmó el registro cada noche y conversó con otros excursionistas. El administrador del campamento, Robert Hayes, la recordó como una mujer tranquila y amable, siempre con una cámara colgada al cuello, fascinada por las aves.
La noche del 6 de octubre, Emily conoció a David Morrison alrededor de la fogata. Morrison era fotógrafo de vida silvestre, de Asheville, Carolina del Norte. Hablaron de osos, de ciervos, de los mejores lugares para observar fauna. Emily le mostró su mapa y le preguntó qué sendero recomendaba para una caminata larga.
Morrison sugirió Ramsay Cascades.
Un recorrido de ida y vuelta de ocho millas hasta una cascada de más de treinta metros, atravesando un bosque antiguo. Moderadamente exigente. Cinco o seis horas de caminata. Le advirtió que en octubre los días eran cortos y que debía salir temprano para regresar antes de que oscureciera.
Emily sonrió. Dijo que lo haría.
A la mañana siguiente, 7 de octubre, a las siete en punto, dejó el campamento. Hayes la vio cargar su mochila en el coche. Llevaba una chaqueta azul cortavientos, pantalones negros de senderismo y una gorra gris. En la mochila llevaba agua, sándwiches, un impermeable, una linterna, un mapa y una cámara Canon AE-1.
A las 8:30 de la mañana, estacionó en el inicio del sendero Ramsay Cascades, en el área de Greenbrier. Una pareja de turistas de Atlanta, James y Susan Collins, la vio bajar del coche. Susan recordaría más tarde que Emily les sonrió y dijo algo sencillo.
Era una hermosa mañana para caminar.
Nadie sabía que esas serían las últimas palabras que alguien escucharía de ella.
A las nueve de la mañana, el guardabosques Thomas Wilson pasó con su vehículo por el estacionamiento de Greenbrier y vio el Jeep Cherokee de Emily estacionado cerca del inicio del sendero. No le llamó la atención. Era fin de semana. Siempre había varios coches allí. Nada parecía fuera de lugar.
El sendero Ramsay Cascades estaba tranquilo esa mañana. El bosque aún conservaba la humedad de la noche y el sonido del agua acompañaba a los excursionistas que subían hacia la cascada. Emily caminaba sola, a su propio ritmo, exactamente como había dicho que haría.
Alrededor de la una de la tarde, Michael y Jennifer Rogers, una pareja de Nashville, descendían del sendero tras haber llegado a la cascada. Fue entonces cuando se cruzaron con un hombre que les resultó extraño incluso en ese momento, aunque no supieron por qué hasta mucho después.
El hombre caminaba cuesta abajo con rapidez, casi corriendo. Miraba al suelo. No levantaba la vista. Vestía una chaqueta de camuflaje y una gorra negra sin logotipos. Llevaba una mochila grande de senderismo, de color verde oscuro. Cuando se cruzaron, Michael lo saludó. El hombre apenas asintió con la cabeza y siguió caminando.
Jennifer notó algo más. La mano derecha del hombre estaba sangrando. Tenía un corte o un arañazo reciente, y la sangre corría hasta la muñeca. Ella le preguntó si se encontraba bien. El hombre murmuró algo parecido a “estoy bien, me resbalé” sin detenerse. No miró atrás.
Los Rogers continuaron su camino sin darle más importancia. No sabían que aquel encuentro se convertiría en uno de los detalles más inquietantes del caso.
A las tres de la tarde, la hora a la que Emily había dicho que estaría de regreso, su coche seguía en el estacionamiento. A las cinco, cuando el sol comenzó a caer detrás de las montañas, el Jeep no se había movido. A las siete de la tarde, Kevin Bradley, el encargado del estacionamiento, se dio cuenta de que el vehículo seguía allí, inmóvil desde la mañana.
Miró dentro con una linterna. No había nadie. Llamó a la oficina de guardabosques.
Thomas Wilson llegó al lugar a las siete y media. Caminó alrededor del estacionamiento, iluminó el inicio del sendero y llamó el nombre de Emily varias veces. El bosque respondió con silencio. Wilson contactó al despacho y solicitó iniciar un operativo de búsqueda.
A las nueve de la noche, cuatro guardabosques avanzaron por el sendero con linternas y radios. Caminaron hasta la cascada, revisaron los alrededores, iluminaron el bosque, gritaron su nombre. No encontraron señales. Ninguna prenda. Ninguna mochila. Ninguna huella clara. A medianoche, la búsqueda se suspendió hasta el amanecer.
El 8 de octubre, a las seis de la mañana, comenzó una operación a gran escala. Veintitrés guardabosques, quince voluntarios del servicio de rescate local, dos perros de rastreo y un helicóptero participaron en el operativo. El área de búsqueda cubrió el sendero Ramsay Cascades y los bosques cercanos en un radio de dos millas.
Antes del mediodía, los perros encontraron un rastro.
Siguieron el sendero principal hasta una bifurcación a unos cuatro mil pies de altitud, donde un antiguo camino de servicio contra incendios se separaba del sendero turístico. No aparecía en los mapas para visitantes, pero aún era visible en el terreno, cubierto de maleza. Los perros giraron por ese camino y avanzaron unos trescientos metros.
Y entonces se detuvieron.
El rastro terminó de forma abrupta. No se dispersó. No se debilitó. Simplemente acabó. El adiestrador de los perros, Jason Reeves, explicó que eso podía significar que la persona había sido subida a un vehículo o cargada. Pero no había coches. El camino llevaba cerrado con cadenas y portones desde 1987.
Los equipos rastrearon los alrededores durante horas. Revisaron barrancos, arroyos, rocas, árboles caídos. Nada. Para la noche del 8 de octubre, el área de búsqueda se había ampliado a cinco millas cuadradas. Un helicóptero con cámara térmica sobrevoló la zona, pero la densa copa del bosque impedía ver el suelo.
El 9 de octubre, la policía del condado de Sevier notificó a los padres de Emily en Chicago. Robert y Susan Carter llegaron a Gatlinburg al día siguiente. Su padre dijo al detective Mark Holloway que su hija era demasiado experimentada para haberse perdido sin dejar rastro. Su madre añadió que Emily planificaba cada detalle de su vida.
El 11 de octubre, Holloway entrevistó a todas las personas que habían estado en el parque el día 7. James y Susan Collins confirmaron haber visto a Emily en el estacionamiento. Michael y Jennifer Rogers hablaron del hombre con la chaqueta de camuflaje.
Por primera vez, el caso dejó de parecer un accidente.
Y comenzó a parecer algo mucho más oscuro.
El detective Mark Holloway supo que el caso había cambiado en el momento en que escuchó la descripción completa del hombre del sendero. No era solo su apariencia. Era el contexto. Un hombre bajando a toda prisa de una montaña a primera hora de la tarde. Ensangrentado. Evitando miradas. Como si no quisiera ser recordado.
Se elaboró un retrato aproximado. Blanco. Entre treinta y cinco y cuarenta años. Delgado. Cerca de un metro ochenta. Barba de varios días. Gorra negra lisa. Chaqueta de camuflaje. Mochila grande de excursionismo. La herida en la mano derecha se convirtió en un detalle clave. No era un rasguño superficial. Jennifer Rogers insistió en que la sangre fluía de forma constante, como si el corte fuera profundo.
La policía revisó registros de visitantes habituales, cazadores con licencia y residentes conocidos por vivir aislados cerca del parque. Tres nombres surgieron. Ninguno pudo vincularse de forma concluyente. Uno tenía coartada. Otro no coincidía físicamente. El tercero simplemente desapareció de la zona meses después, sin dejar rastro suficiente para justificar una orden mayor. El caso se fue enfriando.
Con el paso de los años, Emily Carter se convirtió en uno más de esos nombres que los guardabosques mencionan en voz baja. Una foto en un archivo. Un rostro joven congelado en el tiempo. Un coche retirado del estacionamiento. Un sendero que seguía recibiendo excursionistas como si nada hubiera ocurrido.
El bosque hizo lo que siempre hace. Creció. Cubrió. Ocultó.
Durante décadas, el cuerpo de Emily permaneció suspendido en aquel roble castaño, a apenas cuatro metros de un sendero secundario. No visible desde abajo. No visible desde lejos. Solo detectable desde un ángulo específico, desde una inspección que nadie había hecho antes. Las cuerdas se endurecieron con el tiempo. El alambre se oxidó. La ropa se desintegró lentamente hasta convertirse en jirones. El cráneo quedó cubierto por una especie de capucha improvisada, quizá para ocultar el rostro. Quizá por algo más.
Los forenses concluyeron que Emily había muerto poco después de desaparecer. No fue un accidente. No fue una caída. Las marcas en los huesos indicaban manipulación post mortem. El cuerpo había sido elevado deliberadamente. Atado con cuidado. Colocado. Exhibido de una forma que no buscaba ser vista, sino permanecer.
No encontraron signos claros de cómo murió. El tiempo había borrado casi todo. Pero una cosa quedó clara. Emily no se había subido a ese árbol por sí sola.
El impacto para los investigadores fue devastador. Durante treinta y tres años, decenas de búsquedas, patrullajes y caminatas pasaron cerca de ese árbol sin mirar hacia arriba. El bosque había ganado. El asesino había contado con eso.
Cuando la noticia se hizo pública, antiguos guardabosques admitieron algo que nunca habían dicho antes. Que en los años noventa existían rumores de alguien que vivía en el parque. Un hombre solitario. Un cazador furtivo. Un fantasma entre los árboles. Nunca hubo pruebas. Nunca hubo arrestos. Solo historias.
Los padres de Emily ya no estaban vivos para conocer la verdad. Murieron creyendo que su hija se había perdido. Que el bosque se la había tragado. La verdad era peor. Y al mismo tiempo, más clara.
Emily no desapareció.
Alguien la tomó.
Hoy, el sendero Ramsay Cascades sigue abierto. La cascada sigue atrayendo visitantes. La gente sonríe en el estacionamiento. Dice que es un día hermoso para caminar. Pero algunos guardabosques, los más antiguos, todavía levantan la vista cuando pasan cerca de ciertos árboles.
Porque el bosque no olvida.
Solo espera.