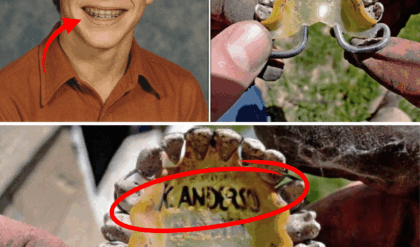La mansión de los Ortega, en las afueras de Madrid, parecía siempre un museo más que un hogar. Mármol italiano, ventanales infinitos, silencio absoluto. Todo estaba en su sitio, impecable, perfecto… demasiado perfecto.
Esa tarde, sin embargo, algo cambió.
Javier Ortega, 43 años, empresario multimillonario del sector inmobiliario, decidió cancelar su viaje a Múnich. Una reunión había sido pospuesta y, por primera vez en meses, tenía unas horas libres. Sonrió con cierta satisfacción. Tal vez era momento de sorprender a todos.
El chófer intentó advertirle.
—¿Quiere que avise a la señora o al personal, señor?
—No —respondió Javier, cerrando el maletín—. Quiero ver cómo funcionan las cosas cuando nadie espera que mire.
Esa frase, que parecía inocente, cambiaría su vida para siempre.
La verja automática se abrió y el coche se deslizó por el camino empedrado hasta el pórtico principal. Javier descendió, respirando el aire fresco de la tarde. El sol caía detrás de los árboles, tiñendo de oro las paredes de la casa.
Al entrar, lo primero que notó fue el silencio. Un silencio distinto. No el silencio elegante de siempre, sino uno lleno de murmullos lejanos, de movimiento.
Dejó el maletín en la entrada y se quitó la chaqueta.
—¿Marina? —llamó, refiriéndose a su ama de llaves.
Nadie respondió.
Caminó por el pasillo, con pasos suaves, escuchando. Desde la sala principal llegaba una música suave, pero no provenía del equipo de sonido Bose que él había mandado instalar. Era una melodía tocada en vivo. Un piano.
Javier frunció el ceño.
Siguió el sonido y se detuvo en el umbral de la gran sala.
Allí estaba ella.
Laura, la empleada que había contratado seis meses atrás para cuidar el jardín interior y ayudar con las plantas del invernadero. Tenía unos treinta años, cabello castaño recogido en una trenza, un vestido sencillo y las manos sobre las teclas del piano de cola. Tocaba con los ojos cerrados, perdida en la música, mientras un niño de unos seis años —su hijo, según recordaba— la miraba fascinado desde un sofá.
El piano sonaba como nunca antes en aquella casa.
Javier se quedó inmóvil. Había olvidado lo que era escuchar una melodía sin propósito económico, sin gala ni ostentación. Aquello era puro sentimiento.
El niño, al notar su presencia, se giró.
—¡Mamá, hay un señor! —dijo, señalando hacia él.
Laura se sobresaltó y se levantó de golpe.
—¡Señor Ortega! No lo esperaba… Yo solo… el piano estaba desafinado y pensé que—
—Tranquila —la interrumpió Javier, levantando una mano—. No pasa nada.
Su tono era sereno, pero su mente bullía. Nunca había visto a Laura así, tan viva, tan distinta de la mujer tímida que regaba las orquídeas cada mañana.
—Tocas muy bien —dijo finalmente.
Ella se sonrojó.
—Mi madre era pianista. Yo aprendí de niña, pero… ya casi no toco.
—Deberías hacerlo más seguido —respondió Javier, caminando despacio hacia el instrumento—. Este piano ha estado mudo demasiado tiempo.
El niño se acercó con curiosidad.
—¿Usted es el dueño de la casa?
Javier sonrió.
—Eso dicen. ¿Y tú eres…?
—Daniel —respondió el pequeño—. Mi mamá dice que trabajo aquí para ayudarla a no estar sola.
Laura bajó la mirada, apurada.
—Lo siento, señor. No tengo con quién dejarlo por las tardes y…
—No te preocupes —la interrumpió Javier de nuevo, con una voz más suave de lo habitual—. No hace daño a nadie.
El niño lo miraba con admiración. Javier se sintió extraño bajo aquella mirada pura. No recordaba la última vez que un niño lo había mirado así, sin miedo ni interés.
—¿Puedo enseñarle algo? —preguntó Daniel.
—Claro.
El pequeño se subió a la banqueta y empezó a tocar una melodía infantil. Erró varias notas, pero lo hacía con pasión. Javier, sin saber por qué, se sentó a su lado.
—Déjame intentar —dijo, colocando las manos sobre el teclado.
Laura lo observaba, sorprendida. El magnate que dirigía juntas con ministros y empresarios, intentando tocar una canción infantil con un niño. Y riendo.
Riendo de verdad.
La tarde se fue convirtiendo en noche. Laura sirvió té, Daniel mostró sus dibujos, y Javier, por primera vez en años, se sintió en casa.
Cuando el reloj marcó las nueve, el pequeño se durmió en el sofá.
—Deberíamos irnos —dijo Laura, levantándose.
—No —respondió Javier—. Quédense.
Ella lo miró, confundida.
—No quiero que piense mal, señor Ortega.
—No lo pienso —respondió él con voz firme—. Pero esta casa ha estado vacía mucho tiempo. Hoy… por primera vez, ha tenido vida.
Laura lo miró, sin saber qué decir. Había oído historias sobre él: frío, calculador, inalcanzable. Pero ese hombre que tenía frente a ella no era el mismo. Había ternura en su voz.
—¿Por qué volvió tan pronto? —preguntó.
—Porque estaba cansado de fingir que todo está bien cuando no lo está —respondió él, mirando el piano—. Mi esposa falleció hace tres años. Desde entonces, esta casa se volvió una cárcel. Creí que llenarla de cosas caras la haría sentir menos vacía. Estaba equivocado.
El silencio llenó la habitación.
—Lo siento —susurró Laura.
—No —dijo Javier, negando con la cabeza—. Gracias. Por recordarme que todavía hay belleza en las cosas simples.
A partir de ese día, algo cambió. Javier empezó a regresar antes del trabajo, a veces con libros para Daniel, otras con flores para Laura. No lo hacía por caridad ni por culpa. Lo hacía porque lo necesitaba.
Ella también cambió. Empezó a tocar el piano cada tarde, y el sonido se convirtió en el corazón de aquella casa.
Un año después, el invernadero florecía como nunca. Javier había construido una pequeña escuela musical dentro de su fundación, dedicada a madres solteras con talento artístico. La idea había sido de Laura.
Una noche, mientras Daniel dormía, ella volvió a tocar en el piano del salón. Javier la observaba desde la puerta.
—¿Sabe que nunca pensé que volvería a escuchar música en esta casa? —dijo él.
—Y yo nunca pensé que tocaría para alguien así —respondió ella, sonriendo.
Javier se acercó despacio.
—Gracias por devolverme algo que creí perdido.
Ella lo miró a los ojos, y en ese silencio compartido, ambos entendieron que algo había sanado.
La mansión Ortega ya no era solo una casa de mármol y cristal. Era un hogar.
Y todo había comenzado con un regreso imprevisto.