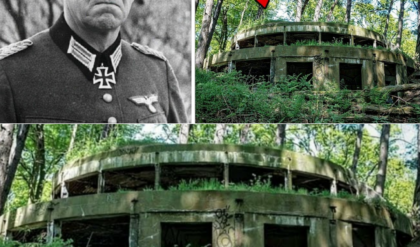Aquella mañana gris cambió la vida de Andrés Herrera para siempre. No hubo un anuncio del destino, ni una señal divina, solo el sonido del viento en Sevilla y el murmullo de las campanas llamando a misa. A las 6:37, Andrés cerró la puerta de su piso con un portafolio en la mano y un nudo en la garganta.
No había dormido. Los ojos le ardían por la ansiedad. Dentro del portafolio llevaba una pequeña memoria azul, su única prueba para demostrar que era inocente de un delito que no había cometido. Mientras descendía las escaleras, murmuró una oración corta, casi un suspiro. “Ayúdame, Dios mío, solo esta vez”.
El aire del amanecer era fresco y húmedo. Sevilla olía a pan recién hecho y a hojas mojadas. Encendió su viejo Seat blanco, que rugió como si cada arranque pudiera ser el último. El volante temblaba entre sus manos, igual que sus pensamientos.
Pensó en su madre, en cómo le temblaban los labios cuando hablaban del caso. En cómo ella, aún con fe, le había dicho: “Andrés, la verdad siempre sale a la luz”. Pero el mundo no siempre era justo.
A las 7:10, tomó una carretera secundaria para evitar el tráfico. Fue entonces cuando la vio. Una mujer detenida junto a un coche gris, con el maletero abierto y una rueda desinflada. Llevaba el cabello recogido y una blusa clara manchada de polvo. Movía el móvil con desesperación intentando encontrar señal.
Andrés frenó sin pensarlo. Bajó la ventanilla.
—¿Necesita ayuda, señora? —preguntó.
Ella se giró. Tenía los ojos firmes, cansados, pero agradecidos.
—Sí, por favor. Llevo prisa y no puedo cambiar la rueda sola.
Sin dudar, Andrés aparcó a un lado, sacó el gato hidráulico y se arrodilló junto al coche. Mientras aflojaba las tuercas, sintió el frío del metal bajo sus dedos. La mujer lo observaba en silencio, intrigada por aquel desconocido que no pedía nada a cambio.
—¿Tiene una cita importante? —preguntó ella, rompiendo el silencio.
—Sí, muy importante. ¿Y usted?
—Primer día en un nuevo puesto. Y ya voy tarde —respondió con una sonrisa tensa.
Andrés sonrió.
—A veces los días que empiezan mal, terminan bien.
Cuando terminó, guardó las herramientas, limpió sus manos y dijo:
—Listo, puede irse tranquila.
—Gracias… ¿cómo se llama?
—Andrés Herrera.
—Pues gracias, señor Herrera. No sé qué habría hecho sin usted.
Ella subió al coche y se marchó, dejando tras de sí una estela de polvo dorado. Andrés no lo notó, pero al cerrar el portafolio, la memoria USB azul resbaló y quedó en el asiento del copiloto del coche gris.
A las 7:45, aparcó frente al juzgado. Su corazón golpeaba con fuerza. Subió las escaleras de piedra, respirando el aire denso de los pasillos judiciales. La sala 2B lo esperaba. Al entrar, vio al abogado Salgado, su antiguo jefe, con sonrisa de depredador. Frente a él estaba Paula Aguilar, la mujer que lo había acusado falsamente.
Y en el estrado, con toga negra y mirada serena, estaba la mujer de la carretera. Marta Domench.
El tiempo se detuvo. Andrés sintió un vacío en el estómago. Ella levantó la vista, y sus ojos se cruzaron. Un instante bastó para que ambos entendieran. Ella frunció el ceño, pero mantuvo la compostura.
—Caso 475/2023. El señor Andrés Herrera. Acusado de apropiación indebida de material tecnológico. —La voz del secretario resonó como un eco.
Marta respiró y dijo con tono firme:
—Procedamos.
Salgado se levantó teatralmente.
—Su señoría, el acusado fue visto en las cámaras entrando fuera de horario. El material desapareció esa misma noche. Pedimos compensación y sanción ejemplar.
Marta asintió.
—Señor Herrera, ¿cómo se declara?
—Inocente, su señoría. Tengo una prueba en video que demuestra quién lo hizo. Está en una memoria USB.
Abrió el portafolio. Buscó entre papeles, cables, carpetas. Nada. Revisó los bolsillos. Tampoco. Su respiración se aceleró.
—Debe estar aquí… la traía conmigo…
El abogado sonrió con sorna.
—Conveniente olvido.
—Silencio —ordenó Marta. Luego, más suave, le preguntó:
—¿Tiene otra copia digital?
—No, su señoría. Pero existe. Se lo juro.
Ella lo observó, sin dejar ver sus emociones.
—El tribunal entra en receso. Si no presenta pruebas, su declaración carece de valor.
Andrés salió tambaleante. Caminó por el pasillo de mármol, repasando la mañana. El coche gris. La rueda. La mujer. La prisa. Y entonces lo recordó. La memoria… en el asiento del coche.
Corrió al estacionamiento.
—Por favor, creo que dejé algo en el coche de una jueza —dijo al guardia, jadeando.
—¿Nombre?
—No lo sé. Llevaba toga, llegó en un sedán gris, sala 2B.
El guardia lo miró con sospecha, pero otro intervino.
—Yo vi el coche. Sígueme.
El aire del subnivel olía a gasolina. Andrés reconoció el coche por la mancha de grasa que él mismo había dejado. Se inclinó, metió la mano bajo el asiento. Tocó algo duro. Plástico. Azul.
La sacó con las manos temblorosas. La memoria. Su salvación.
Subió corriendo las escaleras, esquivando personas. Entró justo cuando Marta retomaba la audiencia.
—¿Está listo, señor Herrera?
—Sí, su señoría. Encontré la evidencia.
Salgado se rió, pero su sonrisa se borró cuando el técnico conectó la USB. En la pantalla, Paula Aguilar aparecía saliendo de la empresa con un bolso negro. Era de noche. Miraba a los lados. Entraba al coche.
Silencio absoluto. Marta observó sin parpadear.
—El contenido será verificado. La audiencia se pospone hasta mañana.
Andrés se hundió en el asiento. Por primera vez en semanas, respiró. El alivio era un fuego cálido en el pecho.
Cuando salió del juzgado, el sol bañaba las calles de Sevilla con un resplandor dorado. Los puestos de churros humeaban, las campanas repicaban, la ciudad seguía viva. Caminó despacio, con lágrimas contenidas.
Esa noche no durmió, pero no por ansiedad. Por primera vez, pensó que el destino, tal vez, no había sido tan cruel.
Al día siguiente, la sala estaba llena. El video había sido autenticado. Paula Aguilar, entre sollozos, confesó. Marta, con voz firme, anunció:
—El tribunal absuelve al señor Herrera.
Los aplausos fueron contenidos, pero sinceros. Andrés cerró los ojos. Sintió que su vida volvía a empezar.
Al salir, Marta lo esperó al pie de las escaleras. Ya sin toga. Solo una mujer con mirada serena.
—Veo que los días que empiezan mal… pueden terminar bien —dijo ella, repitiendo sus palabras de la mañana anterior.
Él sonrió.
—A veces, ayudar a un desconocido es ayudarse a uno mismo.
Durante un segundo, se miraron sin decir nada. No era una historia de amor, al menos no todavía. Era una historia de justicia, de redención, de fe en la bondad.
Con el tiempo, Andrés consiguió un nuevo empleo. Marta lo vio varias veces en los pasillos judiciales, siempre con una sonrisa distinta: más libre, más viva.
Años después, cuando alguien le preguntaba a Andrés si creía en los milagros, respondía con una calma luminosa:
—Sí. A veces el milagro es tan simple como detenerse en la carretera.
Y cuando Marta, en sus largas jornadas de trabajo, veía un coche detenido al borde de la autopista, no podía evitar sonreír. Porque sabía que la justicia, cuando nace del corazón, siempre encuentra su camino.
El reloj marcaba otra vez las 6:37 en Sevilla. Pero esta vez, el día no comenzaba con miedo. Comenzaba con paz.