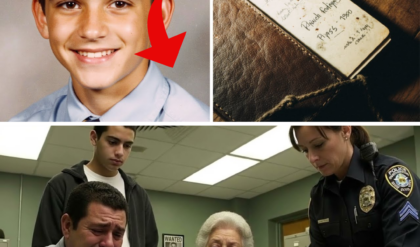Hoy fue mi último día como maestra.
Lo escribo con las manos temblando, mientras las paredes vacías de mi salón todavía guardan el eco de las risas, los llantos y las canciones de tantos años.
Treinta y seis años. Eso es lo que duró mi historia con la enseñanza. Treinta y seis otoños de mochilas nuevas, nombres por memorizar y pequeñas manos que buscaban la mía.
Empezó con un sueño. Tenía veintidós años cuando entré por primera vez a un aula de primer grado. Las mesas eran diminutas, los lápices grandes y el mundo parecía sencillo: enseñar a leer, a sumar, a compartir.
En aquel tiempo, ser maestra era un acto de fe. Los padres confiaban en nosotros. Los niños nos miraban con admiración. Y aunque el salario era pequeño, el corazón se sentía lleno.
Recuerdo las mañanas en que llegaban los papás con brownies recién horneados. Las notas con corazones torcidos y palabras mal escritas: “Gracias por quererme”. Recuerdo el brillo en los ojos de un niño cuando por fin lograba leer una frase completa. Ese momento —pequeño, silencioso— valía más que cualquier bono o reconocimiento.
Pero los años pasaron. Y sin darme cuenta, el mundo cambió.
Llegaron las tabletas, las aplicaciones, los pizarrones digitales. No me asustó la tecnología; lo que me dolió fue la prisa. Esa sensación de que enseñar ya no era acompañar, sino producir resultados.
Un día, un niño me dijo con total inocencia: “Mi mamá dice que la gente vieja como usted ya debería jubilarse.” No lo dijo con malicia. Lo dijo como quien comenta el clima. Pero dentro de mí algo se rompió. Porque entendí que, para muchos, ya no éramos maestras… sino obstáculos.
Antes, preparaba carteles, recortaba manzanas de papel y colgaba estrellas de colores. Ahora paso las noches llenando formularios de conducta, reportes, evaluaciones. “Por si algún padre quiere demandar”, me dijeron.
Y sí, los padres cambiaron. Algunos me gritan delante del grupo. Uno incluso me mostró un video donde intentaba calmar a un niño en crisis. Nadie preguntó qué me pasaba, si estaba bien. Solo querían pruebas, evidencia, control.
Los niños también cambiaron. Y no es culpa suya. Llegan cansados, confundidos, hiperestimulados. Han aprendido a deslizar una pantalla antes que a atarse los cordones.
Algunos llegan con miedo. Otros, con rabia. Y todos traen historias que el sistema no quiere escuchar.
Nos piden resolverlo todo en seis horas. Veintiocho alumnos. Sin apoyo. Con presupuestos que apenas alcanzan para comprar galletas.
Recuerdo cuando el aula era refugio. Cuando cantábamos todas las mañanas. Cuando enseñar amabilidad era más importante que aprender a multiplicar.
Hoy, mi valor se mide por los puntajes en un examen estandarizado. Por las burbujas que rellenan los niños de seis años. Por datos, gráficos y porcentajes.
Una vez mi director me dijo: “Usted es demasiado tierna. El distrito quiere resultados.” Como si la ternura fuera un error.
Aun así, seguí. Porque siempre había algo que me recordaba por qué valía la pena.
El niño que me dijo: “Aquí me siento seguro.” La niña que escribió: “Usted es como mi abuela.” El pequeño que, con la voz temblando, leyó su primer cuento.
Cada uno fue una luz en medio del cansancio. Y yo me aferré a esas luces para no hundirme.
Pero este último año fue distinto. La violencia creció. Un niño lanzó una silla. Otro amenazó con “traer algo de su casa” porque le pedí que se sentara.
La orientadora renunció. Los suplentes desaparecieron. Y el cansancio se volvió una nube espesa que lo cubría todo.
A veces me sentía invisible. Una pieza vieja en una maquinaria que ya no necesita el toque humano. Una sombra en medio de un ruido que no calla.
Hoy empaqué mi salón. Guardé libros, tizas, crayones. Despegué dibujos descoloridos que colgaban desde los noventa.
Encontré una caja con cartas de antiguos alumnos. Una decía: “Gracias por quererme incluso cuando me portaba mal.”
Y lloré. Porque antes, ser maestra significaba algo. Ahora parece un trabajo del que uno tiene que disculparse.
No hubo fiesta de despedida. Ni aplausos. Solo un apretón de manos y una mirada al celular de mi nuevo director.
Dejé mi mecedora. Mi caja de calcomanías. Mi paciencia.
Pero me llevé algo más grande: la memoria de cada niño que alguna vez confió en mí. Eso nadie puede quitármelo.
No sé qué haré ahora. Tal vez aprenda a hornear pan. O me ofrezca en la biblioteca. O simplemente me siente en el porche, con una taza de té, viendo caer la tarde.
Porque extraño. Extraño cuando los maestros éramos aliados. Cuando los padres confiaban. Cuando educar significaba crecer, no solo calificar.
Si alguna vez fuiste maestro, lo sabes. No lo hicimos por las vacaciones. Lo hicimos por amor.
Por ese niño que aprendió a decir “gracias”. Por la niña que volvió a sonreír después de semanas de silencio. Por los que necesitaban algo más que una lección.
Por los que nunca dejaron de creer en nosotros.
Hoy cierro esta etapa con gratitud. Porque a pesar del dolor, de las lágrimas, del agotamiento… volvería a hacerlo. Una y mil veces.
Porque enseñar no fue un trabajo. Fue un acto de amor.
Y aunque el mundo haya cambiado, aunque las pantallas reemplacen los abrazos, aunque la educación se mida con números, yo sé lo que viví.
Sé lo que significó cada mirada, cada dibujo, cada “gracias, maestra”.
A todos los que aún siguen enseñando: No se rindan. El mundo los necesita, aunque no lo diga.
Y a quien lea estas palabras, si alguna vez ves a un maestro… agradécele.
No con una taza, ni una manzana. Hazlo con tus ojos. Con tu respeto. Con tu voz.
Porque ellos se quedaron cuando todo cambió. Resistieron cuando el sistema se cayó. Y nunca, nunca, olvidaron a un solo niño.