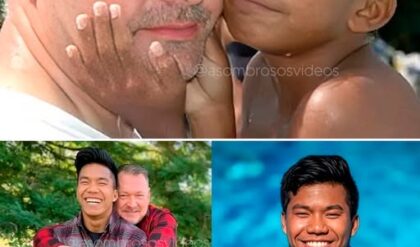El momento en que te enteras de que vas a ser madre está destinado a ser uno de los más felices de tu vida. Para mí, la noticia de mi embarazo trajo consigo una alegría abrumadora, especialmente para mi esposo. Él siempre había soñado con la paternidad, y ver su emoción era, al principio, el mayor consuelo. Pensé que por fin nuestra pequeña familia comenzaba a tomar forma. Pero, sin darme cuenta, la llegada de esta nueva vida desató algo en él. Algo oscuro, inquietante y que, con el tiempo, transformó mi felicidad en un miedo helado que me acompañaba incluso bajo las sábanas.
Al principio, sus cambios de comportamiento eran fáciles de justificar. Los atribuía a la ansiedad, al estrés de ser un futuro padre, o simplemente a la euforia desmedida. Estaba más callado, su mirada a menudo se perdía en un punto fijo y parecía más distraído. Sin embargo, no pasó mucho tiempo antes de que estos pequeños cambios se convirtieran en un patrón perturbador, un ritual nocturno que rompía la paz de nuestro hogar y me hacía cuestionar la cordura de mi esposo y, francamente, la mía propia.
El eje de mi terror giraba en torno a la medianoche.
Exactamente a las doce, sin falta, mi esposo se despertaba. Lo hacía con una precisión casi mecánica, como si estuviera programado por un reloj interno invisible. Se levantaba con una quietud espectral que me erizaba la piel. Nunca encendía la luz. Simplemente se movía a tientas hasta el borde de la cama, donde yo yacía, y se inclinaba sobre mi vientre.
Al principio, mis pensamientos eran maternales y dulces. “¡Mira qué tierno!”, pensé. “Está escuchando a nuestro bebé, intentando conectar con él antes de que nazca.” Era una imagen hermosa, la conexión silenciosa entre un padre y su hijo no nacido. Duró poco. Una noche, el silencio fue reemplazado por algo más. Me di cuenta de que no estaba simplemente escuchando; estaba susurrando.
Los susurros eran largos, bajos y guturales, como una oración secreta o una conversación oculta. Parecían salir de lo más profundo de su pecho, apenas audibles, pero lo suficientemente cerca como para que las vibraciones resonaran en el silencio de la habitación. No eran palabras de amor o canciones de cuna. Eran frases fragmentadas que lograban colarse en mi conciencia y se negaban a salir.
“Sígueme… él es el recipiente… no me hagas daño.”
Esas palabras, repetidas en varias ocasiones, no tenían sentido en el contexto de un padre hablando con su futuro hijo. ¿Quién era “él”? ¿Y por qué suplicaba que no le hicieran daño? A veces, la frase era aún más escalofriante por su simplicidad: “Está cerca.” ¿Qué estaba cerca? ¿El nacimiento? ¿O algo más?
Intenté racionalizarlo todo. Tal vez eran sueños, residuos de pesadillas que le hacían hablar dormido. Pero sus ojos estaban abiertos. Aunque la habitación estuviera a oscuras, sentía su mirada fija, no en mí, sino en la pesada curva de mi vientre. Sus susurros no eran balbuceos somnolientos; tenían una cadencia y una intención definidas.
El miedo me impedía confrontarlo directamente en ese momento de la noche. Me quedaba inmóvil, fingiendo dormir, mientras el escalofrío me recorría la espalda. Cuando finalmente terminaba su ritual y regresaba a su lado de la cama, yo pasaba el resto de la noche despierta, observando la oscuridad y preguntándome si el hombre que yacía a mi lado era la persona con la que me había casado.
Mi primera reacción fue de negación. Al día siguiente, actuábamos con normalidad. Él me preguntaba cómo me sentía, me traía el desayuno, y discutíamos nombres para el bebé. Su comportamiento diurno era impecable, amoroso y normal. Era el esposo que conocía y amaba. La dualidad era tan marcada que me hacía dudar de mis propios recuerdos nocturnos.
Pero entonces, los otros síntomas comenzaron a acumularse, haciendo que los susurros fueran innegables. Una mañana me desperté con un olor acre y persistente. Era olor a humo, a madera quemada. Revisé la casa, busqué en la cocina, en el exterior, pero no había rastro de fuego ni de que mi esposo hubiera salido. Le pregunté si había fumado o si había algún incendio cerca, y él simplemente negó con la cabeza, con una expresión de desconcierto que parecía genuina. Pero el olor se quedó en el aire, especialmente en la zona de la cama.
La acumulación de estos eventos me obligó a buscar a mi amiga Amara. Intenté disfrazar mi terror con humor, riéndome nerviosamente mientras le contaba la historia de las “serenatas de medianoche”. Le dije que mi esposo estaba “conectando con el bebé de una manera muy intensa.”
Amara, que no estaba embarazada y no tenía la misma carga emocional, lo minimizó con la idea de que era solo el “vínculo paterno” actuando de manera extraña. Pero yo sabía que ese no era el caso. Un padre no se despierta a medianoche para susurrar frases oscuras con lágrimas corriendo por su rostro.
Sí, las lágrimas. Esa fue la otra pieza del rompecabezas que me aterrorizó por completo. Algunas noches, cuando me despertaba después de su ritual, me daba cuenta de que su almohada estaba húmeda. Y una noche, mientras él estaba inclinado sobre mi vientre, logré ver un leve brillo en la oscuridad: no era sudor. Eran lágrimas. Mi esposo estaba llorando en secreto mientras hablaba con mi vientre, como si estuviera involucrado en un acto doloroso o aterrador que no podía controlar.
La certeza de que algo estaba terriblemente mal se apoderó de mí. Este no era el comportamiento de un hombre emocionado; era el comportamiento de alguien atormentado, o de alguien que estaba siendo obligado a hacer algo contra su voluntad.
Comencé a investigar. Busqué en línea sobre sonambulismo, terrores nocturnos y ansiedad paterna extrema. Nada se ajustaba al patrón. No era solo un murmullo; eran palabras coherentes, aunque crípticas. Y el olor a humo que solo yo parecía percibir me hacía pensar en algo más allá de lo psicológico. Algo que mi mente no quería nombrar.
Mi último recurso fue revisar sus cosas. El sentimiento de culpa por invadir su privacidad era menor que el pánico de saber que mi hijo y yo podríamos estar en peligro. Revisé sus cajones, su billetera, su lado de la mesita de noche. No encontré notas de amor a otra mujer ni recibos extraños. Lo que encontré fue mucho peor: un pequeño amuleto escondido bajo su pila de calcetines. Era una pieza de madera tallada, de forma irregular, que al tacto se sentía caliente. Estaba envuelto en un paño que olía vagamente al mismo humo que sentía en las noches.
Al confrontarlo, le pregunté directamente sobre el amuleto. Su reacción no fue de enojo, sino de puro terror. Su rostro se puso pálido y me lo arrebató de la mano como si fuera veneno. Me rogó, casi sollozando, que nunca volviera a tocarlo, ni a preguntar por ello. Fue la primera vez que vi un miedo tan crudo en sus ojos. Me dijo que era “solo una cosa vieja de la familia” y que lo usaba para “alejar las pesadillas”. Pero la forma en que su cuerpo se tensó y el temblor en sus manos me dijeron que era una mentira. Una mentira para protegerme… o para protegerme de la verdad.
Mi mente comenzó a conectar las piezas: el amuleto, el olor a humo (como si se estuviera quemando algo), los susurros pidiendo seguirlo y suplicando que no le hicieran daño. La conclusión era aterradora: mi esposo no se estaba volviendo loco; algo estaba hablando a través de él. O, lo que es peor, algo estaba hablando con nuestro hijo nonato, usando a mi esposo como intermediario. La frase “él es el recipiente” adquirió un significado literal y siniestro.
La alegría del embarazo fue reemplazada por una cuenta regresiva. Cada día que pasaba, el bebé crecía, y la medianoche se hacía más temible. Sabía que la llegada de mi hijo no traería consigo la paz, sino la culminación de un oscuro pacto que mi esposo, por alguna razón que aún desconozco, había contraído. Estaba atrapada: amaba al hombre, pero le temía a lo que se había apoderado de él, y lo más importante, temía a lo que esa cosa quería de mi hijo. La dulce espera se había convertido en la tensa y aterradora espera de una posesión. Y yo era la única testigo de esta pesadilla, obligada a esperar, día tras día, la llegada de la criatura que mi esposo, o lo que sea que lo controlaba, estaba esperando. El verdadero nacimiento no sería el de un bebé, sino el de mi peor pesadilla.