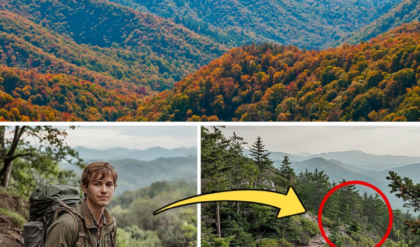Rhea se secó el sudor de la frente con el dorso de su guante de enfermera. Eran las 7 de la tarde y apenas comenzaba la segunda mitad de su doble turno en el centro de salud. Estaba agotada, sus pies palpitaban, pero un pensamiento la mantenía en marcha: el terreno en las afueras de la ciudad. Era un pequeño lote, cubierto de hierba, pero para ella y su esposo, Dylan, era todo.
Llevaban cuatro años casados. Rhea era enfermera; Dylan, supervisor eléctrico en una empresa de servicios públicos. Sus vidas eran una rutina de trabajo duro, turnos agotadores y un sueño compartido. Cada día de pago, transferían meticulosamente un porcentaje de sus salarios a una cuenta de ahorros conjunta. Era su ritual. “Esto es para nosotros”, solían decirse, una promesa silenciosa contra las tentaciones de las cenas caras o las vacaciones que no tomaban.
Ese sueño era lo que hacía soportables los turnos de 16 horas, el arroz recalentado para la cena y los zapatos viejos que Rhea seguía usando mucho después de que empezaran a dolerle. Cada peso ahorrado era un ladrillo para su futuro hogar.
Una noche, todo ese futuro cuidadosamente construido comenzó a desmoronarse.
Dylan se estaba duchando después de un largo día. Su teléfono, olvidado en el sofá, vibró. Rhea, medio dormida mientras veía la televisión, lo miró. Una notificación bancaria iluminaba la pantalla: Transferencia de 60.000 pesos realizada con éxito.
Rhea frunció el ceño. 60.000 pesos. Eso era una suma enorme. No recordaba haber discutido ningún gasto tan grande. ¿Un pago del coche? No, ya estaba cubierto. ¿Quizás un error del banco?
Cuando Dylan salió del baño, secándose el pelo con una toalla, Rhea le preguntó con la mayor calma posible.
“Amor, ¿pagaste algo grande hoy? Vi una notificación de transferencia en tu teléfono”.
Dylan se congeló, solo por una fracción de segundo, pero Rhea lo vio. Él desvió la mirada y forzó una risa nerviosa. “Ah, eso. Sí, solo una vieja deuda que tenía que saldar. Algo pequeño, no te preocupes”.
Algo pequeño. 60.000 pesos no era “algo pequeño”. Era el equivalente a tres meses de sus ahorros más agresivos.
“¿Una deuda? ¿Con quién?”, preguntó Rhea, tratando de mantener su voz ligera.
“Solo… un viejo amigo de la universidad. Ya está resuelto”, dijo él, demasiado rápido. Se inclinó para besarla, pero ella sintió la tensión en sus hombros. “Estoy agotado. Me voy a la cama”.
Rhea se quedó en el sofá, el sonido de la televisión ahogado por el latido de su corazón. No fue solo el dinero. Fue la evasión. En cuatro años de matrimonio, nunca se habían ocultado cosas así.
Al día siguiente, Rhea no pudo concentrarse en el trabajo. La mentira de Dylan, tan torpe y obvia, se repetía en su mente. A la hora del almuerzo, le dijo a su supervisora que se sentía mal y pidió salir temprano. No fue al médico. Fue directamente al banco.
Con las manos temblando, le pidió al cajero un extracto impreso de su cuenta de ahorros conjunta.
“¿De los últimos seis meses, por favor?”, dijo, su voz apenas un susurro.
El cajero regresó y le entregó varias hojas de papel. Rhea se sentó en una de las sillas de espera, lejos de la fila. Y leyó.
El frío comenzó en sus pies y subió hasta paralizarle el pecho. No era una transferencia.
Eran siete.
Durante los últimos seis meses, como un reloj, se habían realizado grandes transferencias. 60.000. 40.000. 75.000. 30.000. Cantidades que Dylan había justificado como “horas extras” o “bonos de proyecto” que, según él, iban directamente a la cuenta. Pero no se quedaban allí.
Todas iban a la misma cuenta receptora. Una cuenta que Rhea reconoció al instante: estaba a nombre de los padres de Dylan.
Sumó los números, sus dedos temblando sobre el papel. El total era de casi 350.000 pesos.
Rhea sintió que el aire abandonaba sus pulmones. 350.000 pesos. Era casi la mitad del dinero que habían ahorrado para su terreno.
La primera emoción no fue la ira. Fue un dolor profundo y agudo. Un dolor de traición. Pensó en cada turno doble, cada “no podemos” que le había dicho a sus amigas, cada pequeño lujo que ella y Dylan habían sacrificado juntos. Solo que, aparentemente, él no estaba sacrificando nada. Estaba regalando su futuro compartido.
Condujo a casa en un silencio aturdido. El extracto bancario parecía quemarle en el bolso. ¿Cómo podía haberle hecho esto? ¿Y por qué? ¿Sus padres estaban en problemas? Si era así, ¿por qué mentirle? ¿Por qué tratarla como a una extraña en su propia vida?
Esa noche, cuando Dylan llegó a casa, la encontró sentada en la mesa del comedor. La televisión estaba apagada. Las luces de la cocina eran las únicas encendidas, proyectando sombras duras en la habitación.
“Oye”, dijo él, sintiendo la tensión. “¿Rhea? ¿Estás bien? Estás pálida”.
Rhea no dijo nada. Simplemente deslizó los extractos bancarios sobre la mesa.
Dylan miró los papeles. Vio las transacciones resaltadas. El color desapareció de su rostro. Se sentó pesadamente en la silla de enfrente.
“Rhea… puedo explicarlo”.
“Quiero la verdad, Dylan”, dijo ella, su voz peligrosamente tranquila.
Dylan bajó la cabeza. “Son mis padres. Están en problemas. Papá perdió su pensión en una mala inversión y mamá… mamá está enferma. Necesita medicamentos caros. No querían que nadie lo supiera”.
Rhea lo miró. ¿Su madre estaba enferma?
“¿Enferma? ¿Qué tiene tu madre? ¿Por qué no me lo dijiste?”, la voz de Rhea se quebró, la confusión y el dolor luchando contra la traición.
“No quería preocuparte”, susurró él, extendiendo la mano sobre la mesa. “Ya tienes suficiente con el hospital. Pensé que podría manejarlo yo solo. Recuperaría el dinero. Lo juro”.
Las lágrimas comenzaron a correr por el rostro de Rhea. Estaba desgarrada. La idea de que su suegra estuviera enferma la hacía sentir culpable por su ira. Pero la mentira… la mentira era tan profunda.
“Nos lo robaste, Dylan. Robaste ‘nuestro’ dinero”, sollozó.
“¡Lo sé! ¡Y lo siento!”, dijo él, levantándose para abrazarla. “Lo arreglaré. Haré más horas extras. Lo devolveré todo. Por favor… perdoname”.
Esa noche, lloraron juntos. Rhea, desesperada por creerle, desesperada por salvar su matrimonio, lo perdonó. Acordaron que no habría más secretos.
Pero los secretos rara vez viajan solos.
Las siguientes semanas fueron extrañas. Dylan se volvió el esposo perfecto. Era atento, cariñoso y, fiel a su palabra, empezó a trabajar lo que parecían ser horas interminables. “Supervisión de emergencia”, decía. “Proyecto de expansión”. Salía tarde por la noche y volvía agotado.
Rhea intentó creerle. Realmente lo hizo. Pero algo no encajaba.
Si su madre estaba tan enferma, ¿por qué Dylan nunca la visitaba en el hospital? Cuando Rhea se ofreció a ir, él siempre tenía una excusa. “Hoy no es un buen día”. “Está descansando”. “Los médicos no permiten visitas”.
Como enfermera, Rhea sabía que eso no tenía sentido. La duda, una vez plantada, comenzó a crecer, convirtiéndose en una maleza asfixiante.
La mentira sobre el dinero había sido expuesta. Pero Rhea comenzó a temer que esa mentira solo estuviera cubriendo una verdad mucho más oscura.
Una noche de viernes, Dylan la besó en la frente. “Tengo que ir a la planta. Otra revisión. No me esperes despierta”.
En el momento en que la puerta principal se cerró, Rhea tomó sus llaves. Su corazón latía con tanta fuerza que temía que él pudiera oírlo desde la calle. No sabía qué estaba haciendo, solo sabía que no podía vivir con la duda un segundo más.
Se subió a su coche y esperó en la oscuridad. Vio el coche de Dylan salir de su calle y lo siguió a una distancia segura.
Condujo, esperando que él tomara la autopista hacia la planta industrial.
No lo hizo.
Dylan condujo en dirección opuesta. Condujo hacia el centro, hacia el antiguo distrito comercial. Rhea lo siguió, la confusión creciendo con cada giro. Finalmente, Dylan redujo la velocidad y giró hacia un callejón oscuro, estacionando detrás de un edificio sin ventanas con una pesada puerta de acero. No era un hospital. No era la casa de sus padres.
Rhea aparcó al final de la calle, con las luces apagadas. Observó cómo Dylan miraba a su alrededor antes de entrar rápidamente por la puerta de acero.
¿Qué era este lugar?
Esperó diez minutos, su mente acelerada. ¿Drogas? ¿Una amante? La espera era insoportable. Salió de su coche y caminó por la acera oscura. El edificio estaba en silencio, excepto por un leve zumbido. Buscó una ventana, algo.
Encontró una, alta en la pared y cubierta de mugre. Se puso de puntillas, estirándose para ver el interior.
La habitación estaba llena de humo. Bajo una única lámpara verde colgante, había una mesa. Hombres estaban sentados alrededor, sus rostros tensos. Y allí, en el centro de todo, estaba Dylan.
Pero no estaba trabajando. Estaba jugando.
Observó, paralizada por el horror, cómo él empujaba una enorme pila de fichas al centro de la mesa. Era una sala de juego ilegal. Póker de altas apuestas.
Mientras miraba, un hombre mayor se acercó a Dylan por detrás y le puso una mano en el hombro. Le susurró algo al oído. Dylan asintió, luciendo desesperado. El hombre mayor era su padre.
Y entonces, todo encajó. La verdad la golpeó con la fuerza de un golpe físico.
La madre enferma era una mentira. La inversión fallida del padre era una mentira.
Dylan era un adicto al juego.
Los 350.000 pesos no habían sido para medicinas. Habían sido para cubrir deudas de juego. Y el dinero seguía saliendo.
Los padres no eran víctimas; eran cómplices. Estaban permitiendo su adicción, usando la cuenta de ahorros conjunta de su matrimonio como su cajero automático personal. El dinero se transfería a la cuenta de los padres, y ellos lo retiraban en efectivo para dárselo a Dylan, ocultando el rastro de papel a su esposa.
Rhea se apartó de la ventana, tropezando hacia atrás. Se apoyó contra la pared fría del callejón, sintiendo náuseas.
El dinero. El dinero era horrible. Los 350.000 pesos, su sueño, su casa, todo se había perdido en mesas de juego.
Pero había algo peor. Un secreto que, como ella misma admitiría más tarde, simplemente no podía aceptar.
La mentira sobre su madre enferma.
Él había usado la posibilidad de la muerte de su propia madre como un escudo para ocultar su vicio. Había manipulado su compasión, su culpa y su amor para engañarla. La traición del dinero palidecía en comparación con la crueldad de esa manipulación.
Se quedó en la oscuridad del callejón, el sonido de las fichas resonando débilmente desde el interior. El hombre con el que se había casado, el hombre con el que había soñado construir una casa, no existía. Era un extraño. Un mentiroso patológico y un adicto.
El dinero se había ido. El sueño estaba muerto. Y ahora, parada en ese callejón sucio, Rhea se dio cuenta de que su matrimonio también lo estaba.