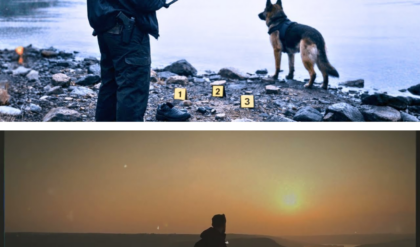El mensaje llegó a las 2:47 de la madrugada, rompiendo el silencio de la habitación como un vidrio que estalla sin previo aviso. Necesito verte. Es urgente. Es sobre aquella boda. Valeria sostuvo el teléfono con ambas manos, incapaz de parpadear. Durante siete años había aprendido a convivir con ese recuerdo como se convive con una cicatriz: sabía que estaba ahí, pero evitaba tocarla. Y ahora, de pronto, alguien había vuelto a presionarla justo en el centro.
Habían pasado siete años desde aquella tarde de junio en la que tocó el violín en la ceremonia más elegante de toda su carrera. Siete años desde que vio a Sebastián Maldonado, el hombre al que había amado en silencio desde la adolescencia, tomar la mano de una mujer frente al altar mientras ella interpretaba el Ave María de Schubert. Siete años desde que guardó su violín, cobró su cheque y se prometió no volver a preguntarse por qué, durante toda la ceremonia, los ojos de él parecían buscar algo que nunca encontró.
Respondió con dedos torpes, sintiendo cómo el corazón comenzaba a latirle en la garganta. ¿Qué pasó? ¿Estás bien?
Los tres puntos aparecieron y desaparecieron varias veces antes de que llegara la respuesta. Nunca me casé, Valeria. Necesito explicarte todo. Por favor.
El aire abandonó sus pulmones. Releyó el mensaje una y otra vez, como si las palabras pudieran cambiar si insistía lo suficiente. Nunca me casé. Pero ella había estado allí. Tocó en esa boda. Vio a los doscientos invitados, el vestido de diseñador, las flores que costaban más que seis meses de su renta. Escuchó los aplausos, los brindis, las felicitaciones. ¿Cómo podía decirle que nunca se casó?
Valeria se levantó de la cama y comenzó a caminar por su pequeño apartamento, incapaz de quedarse quieta. El violín descansaba en su estuche junto a la ventana, exactamente donde siempre lo dejaba. Había sido su refugio durante años, su forma de existir sin exponerse. A través de la música había acompañado la felicidad ajena, las promesas ajenas, los comienzos y finales de otras personas, mientras su propia vida avanzaba en silencio. Pero aquella boda nunca había sido una más, y lo sabía desde el primer acorde.
Todo había comenzado muchos años antes, cuando ambos eran apenas adolescentes. Valeria tenía catorce años cuando sus padres la inscribieron en clases de violín. No fue una decisión romántica ni artística; fue una necesidad. Querían mantenerla ocupada, lejos de malas compañías, lejos de problemas que no podían permitirse. El violín se convirtió en su compañero silencioso, en su manera de decir lo que no se atrevía a pronunciar.
Sebastián tenía quince y tocaba piano en la misma academia de música del barrio. No era difícil notarlo. Alto, de sonrisa fácil, con ese cabello oscuro siempre un poco desordenado que parecía no obedecer reglas. Pero lo que atrapó a Valeria no fue su apariencia, sino la forma en que tocaba. Una tarde de octubre, Valeria regresó al salón de prácticas porque había olvidado su partitura. La puerta estaba entreabierta. Dentro, Sebastián tocaba Claro de luna de Debussy, convencido de que estaba solo. Tenía los ojos cerrados, el cuerpo inclinado hacia el piano, como si cada nota naciera de algo más profundo que sus manos.
Valeria se quedó inmóvil detrás de la puerta, sin atreverse a respirar. Cuando la pieza terminó, vio cómo una lágrima rodaba por la mejilla de Sebastián. En ese instante comprendió que él sentía la música de la misma manera que ella. No como un adorno, sino como una extensión del alma. Nunca le dijo lo que sentía. Nunca se atrevió. Sus mundos eran distintos incluso compartiendo el mismo barrio. La familia de Sebastián tenía dinero, contactos, expectativas. La de Valeria apenas sobrevivía. Él asistía a colegios privados; ella, a la escuela pública. La música era su único punto de encuentro, y Valeria se convenció de que eso era suficiente.
Tocaron juntos en algunos recitales. Piano y violín. Antes de comenzar, Sebastián siempre le sonreía y preguntaba si estaba lista. Ese gesto simple se convirtió en uno de los recuerdos más guardados de su vida. Durante dos años, la música fue su refugio compartido. Luego, sin aviso, su familia se mudó. Sebastián desapareció sin despedirse. No hubo promesas ni explicaciones. Simplemente dejó de existir en su mundo.
Valeria intentó buscarlo años después, cuando por fin tuvo acceso a redes sociales. No encontró nada. Era como si se hubiera evaporado. La vida continuó, como siempre lo hace, incluso cuando uno se queda esperando algo que nunca llega. Se graduó, comenzó a tocar profesionalmente y convirtió el violín en su forma de ganarse la vida. Bodas, principalmente. Algunas fiestas privadas, eventos corporativos ocasionales. La gente rara vez la recordaba. Era la música de fondo, parte de la decoración. Y le gustaba así. Ser invisible le permitía observar sin involucrarse, sentir sin exponerse.
Hasta aquella llamada de la agencia, tres días antes de la boda. El violinista titular se había enfermado. Era una boda grande. La paga era el triple. Valeria aceptó sin preguntar. Llegó dos horas antes a la iglesia de San Francisco, una de las más elegantes de la ciudad. Flores por todas partes, coordinadores nerviosos, invitados de apellidos conocidos. Todo olía a dinero.
Afinaba su violín cuando lo vio entrar. El arco se le escapó por un segundo, produciendo una nota discordante que hizo girar algunas cabezas. Sebastián estaba allí. Nueve años después. Más alto, más maduro, vestido con un esmoquin impecable. Pero eran los mismos ojos. La misma sonrisa, aunque ahora parecía tensa, nerviosa. Era el novio.
Valeria tocó por pura memoria muscular. Sus dedos se movían solos mientras su mente luchaba por comprender. Sebastián Maldonado se casaba. Y ella tocaba en su boda. Él no la miró, o quizá la miró y fingió no reconocerla. Rodeado de padrinos, bromas nerviosas, palmadas en la espalda. Cuando la novia entró, Valeria interpretó el Ave María. Cada nota le atravesaba el pecho. Tocó sin fallar, profesional, mientras por dentro se despedía de algo que nunca había sido suyo.
Cobró. Guardó su violín. Se fue sin mirar atrás. Y se prometió no volver a pensar en ello.
Durante siete años cumplió esa promesa. Hasta el mensaje.
Se encontraron al amanecer en una cafetería casi vacía. Sebastián parecía cansado, como alguien que ha sostenido una mentira demasiado tiempo. No había rastro del novio elegante, solo un hombre cargando un peso invisible. Le contó la verdad sin dramatismos. La boda había sido un montaje. Su familia, obsesionada con las apariencias y los negocios, había organizado la ceremonia para cerrar una fusión millonaria. La mujer no era su esposa. Nunca lo fue. El matrimonio jamás se registró. El acuerdo se firmó. Ella se fue del país semanas después. La mentira quedó.
Sebastián confesó que ver a Valeria ese día, tocando, fue el momento en que entendió todo lo que había perdido. Pero no se sintió digno de buscarla. Prefirió desaparecer detrás de la mentira perfecta. Valeria escuchó sin interrumpir. No lloró. No gritó. Comprendió que durante siete años había usado ese recuerdo como una herida abierta, como prueba de que el amor no era para ella.
Cuando se despidieron, Valeria sintió algo que no esperaba: alivio. La mentira había durado siete años, pero ya no le pertenecía. Esa noche sacó su violín del estuche y tocó para ella misma, sin público, sin bodas, sin fantasmas. Por primera vez, la música no acompañaba la vida de otros. Acompañaba la suya.
Y entendió que, a veces, conocer la verdad no cambia el pasado, pero sí libera el futuro.