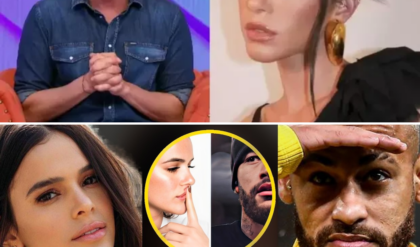Era una de esas noches en la Ciudad de México donde la lluvia no limpia, sino que ensucia. El agua caía mezclada con el hollín y el frío se metía hasta los huesos, calando más hondo que cualquier tristeza. Yo trabajaba el turno de noche en un supermercado de la colonia Doctores. No era el mejor trabajo, ni el más seguro, pero pagaba las cuentas y me permitía llevar algo de comida a casa, aunque fuera la que estaba a punto de caducar.
Mi nombre es Elena. Doña Elena para los vecinos. Y esta es la confesión de un crimen que cometí con gusto durante una década: el crimen de amar a quien nadie quería.
Recuerdo la primera noche como si fuera ayer. Estaba sacando las bolsas de basura hacia los contenedores traseros. El callejón estaba oscuro, solo iluminado por el parpadeo de una lámpara mercurial moribunda. Escuché un ruido. Un rasguño. Pensé que eran ratas; en esta ciudad hay millones. O peor, algún malviviente esperando para asaltarme. Apreté la bolsa de basura contra mi pecho como si fuera un escudo.
—¿Quién anda ahí? —pregunté, tratando de que mi voz no sonara a miedo, sino a autoridad.
Nadie respondió, pero vi tres pares de ojos brillando detrás de las cajas de cartón mojadas.
No eran ratas. No eran ladrones. Eran niñas. Tres pequeñas sombras temblando de frío.
La mayor, a quien luego conocería como Lia, se paró frente a las otras dos con los puños cerrados. Tendría unos quince años, pero sus ojos tenían la edad de una anciana cansada. Detrás de ella, aferradas a su suéter roto, estaban Rosa y Clarita. La más pequeña no tendría más de ocho años. Estaban sucias, con el cabello enmarañado y una delgadez que dolía ver. Se les marcaban los pómulos bajo la mugre.
Mi corazón se rompió en ese instante. No hubo ruido, pero sentí el crujido dentro de mi pecho.
—Tranquilas, mijitas —les dije, bajando la voz—. No les voy a hacer daño.
Lia no bajó la guardia. Me miraba como un lobo herido mira a un humano: con desconfianza absoluta.
Lentamente, saqué de mi bolsa mi propia cena. Un tupper con arroz rojo, frijoles refritos y dos tortillas que había guardado. Lo puse en el suelo, sobre el asfalto mojado, y di tres pasos atrás.
—Es comida. Está caliente —susurré.
Lia esperó un segundo, evaluando si era una trampa. Luego, con un movimiento rápido, tomó el tupper. No comió ella primero. Le dio el primer bocado a Clarita. Luego a Rosa. Y solo cuando vio que sus hermanas comían, se permitió probar un bocado.
Esa noche no dormí. Llegué a casa con mi esposo, Jorge, que en paz descanse. Él era un buen hombre, pero duro. La vida en México nos había hecho duros a ambos. “No te metas en problemas, Elena”, me decía siempre. “Ya tenemos suficiente con lo nuestro”. Por eso no le dije nada. Por eso decidí que este sería mi secreto.
Así comenzó mi doble vida.
Durante diez años, cada noche, mi rutina fue sagrada. Guardaba el pan que el supermercado iba a tirar, rescataba las frutas que tenían golpes pero que aún servían, y cocinaba un poco extra en casa para “llevarme al trabajo”. Todo iba para ellas.
Aprendí sus nombres. Aprendí sus miedos.
Lia era la protectora, la fuerza bruta y la inteligencia callejera. Rosa era la soñadora, siempre mirando al cielo, buscando estrellas entre el smog. Y Clarita… Clarita era la dulzura, la que a veces me abrazaba las piernas antes de correr de vuelta a las sombras.
Nunca supe exactamente de dónde venían ni por qué estaban solas. En la calle, el pasado no importa, solo importa sobrevivir hasta el amanecer. Lia nunca quiso hablar de sus padres, y yo nunca pregunté. El silencio era parte de nuestro pacto.
Les conseguí ropa en el tianguis. Cuando hacía mucho frío en enero, les llevé cobijas que dije en casa que se habían “perdido”. Descubrí que dormían en una bodega abandonada detrás de una iglesia vieja. Fui allí, arreglé como pude el techo con láminas viejas para que no se mojaran.
Ellas se convirtieron en mis hijas de la noche. Mis hijas secretas.
Hubo momentos difíciles. Una vez, Clarita enfermó de una fiebre terrible. Lia apareció en la puerta trasera del súper, llorando, algo que nunca hacía. “Se muere, Doña Elena, se quema”, me dijo. Arriesgué mi trabajo esa noche. Salí, compré medicina con el dinero de la luz, y pasé tres horas poniéndole paños húmedos en esa bodega helada hasta que la fiebre bajó.
Mi esposo murió sin saberlo. A veces me siento culpable por no haberle contado, pero tenía miedo de que me obligara a detenerme. O de que llamara al DIF y las separaran. Lia siempre me decía: “Si nos separan, nos morimos. Somos una sola persona”.
Y así pasaron los años. Ellas crecieron. Yo envejecí. Mis manos se llenaron de artritis y mi espalda empezó a encorvarse. Pero el amor que sentía por esas tres muchachas me mantenía de pie.
Entonces, llegó el día que más temía.
Llegué al contenedor con la bolsa de comida. Esperé. Nadie salió. “¿Lia? ¿Rosa?”, llamé en voz baja. Silencio. Solo el ruido del tráfico lejano.
Corrí a la bodega detrás de la iglesia. Mi corazón latía desbocado. Entré, iluminando con la linterna de mi celular. Estaba vacía. No había cobijas. No había ropa. No estaban ellas. Solo había algo escrito en la pared de ladrillo, con un pedazo de carbón:
“Gracias, Doña Elena. Usted fue nuestra madre cuando el mundo nos olvidó. Algún día la haremos sentir orgullosa. No nos busque, nosotras la encontraremos.”
Me dejé caer al suelo sucio y lloré. Lloré hasta quedarme sin lágrimas. Sentí que me habían arrancado una parte del cuerpo. ¿Se las habían llevado? ¿Les había pasado algo malo? En este país, cuando tres mujeres desaparecen, uno siempre piensa lo peor. Las noticias están llenas de horror.
Pasaron los días. Las semanas. Los meses. Nadie sabía nada. Nadie las había visto. Era como si nunca hubieran existido, como si hubieran sido fantasmas producto de mi imaginación solitaria.
El tiempo es cruel. Pasaron doce años. Doce años de silencio.
Me jubilé. Mi pensión era una miseria. La casa se me caía a pedazos. El techo tenía goteras, las paredes humedad. A veces, comía solo una vez al día para que el dinero alcanzara para las medicinas. La soledad era mi única compañera. A menudo me sentaba en el porche, mirando la calle vacía, preguntándome si mis niñas seguían vivas. Si comían. Si tenían frío.
“Viejas tontas esperanzas”, me decía a mí misma.
Hasta que llegó ayer.
Era una tarde soleada, extrañamente clara para la ciudad. Estaba barriendo las hojas secas de la entrada, con mis movimientos lentos y dolorosos. De repente, un motor potente rompió la tranquilidad de la calle. Levanté la vista. Una camioneta SUV negra, enorme, blindada, con vidrios polarizados, se detuvo justo frente a mi reja.
Sentí un frío en el estómago. En mi barrio, un coche así solo significa una cosa: problemas. Narcos, secuestradores, cobradores de deudas. Me aferré a la escoba, temblando. “Dios mío, protégeme”, recé.
El motor se apagó. La puerta del conductor se abrió. Bajó un chofer de traje. Dio la vuelta y abrió la puerta trasera.
Yo contuve la respiración.
Primero bajó una pierna con un zapato de tacón elegante. Luego, salió una mujer. Alta. Imponente. Vestía un traje sastre azul marino impecable. Su cabello estaba recogido en un chongo perfecto. Se quitó los lentes oscuros y me miró. Esos ojos. Esos ojos de lobo, ahora tranquilos, pero con la misma intensidad de fuego.
—¿Doña Elena? —preguntó. Su voz era firme, educada, pero le temblaba un poco al final.
Solté la escoba. Se cayó al suelo con un ruido seco. —¿Lia? —susurré, incrédula.
Ella sonrió. Y en esa sonrisa vi a la niña de quince años que protegía a sus hermanas detrás del contenedor de basura.
Detrás de ella bajaron otras dos mujeres. Rosa, con un vestido de flores elegante, y Clarita… mi pequeña Clarita, ahora una mujer hermosa con una bata blanca doblada en el brazo y un estetoscopio asomando en su bolso.
—No puede ser… —dije, llevándome las manos a la boca.
Lia caminó hacia mí. No le importó mi ropa vieja, ni mi delantal sucio. Abrió la reja y me abrazó. Me abrazó tan fuerte que sentí que mis huesos viejos se volvían a unir. Rosa y Clarita se unieron al abrazo. Lloramos las cuatro en medio de la calle, bajo el sol, sin importarnos que los vecinos estuvieran mirando tras las cortinas.
—Le dijimos que volveríamos —dijo Lia, limpiándome las lágrimas con un pañuelo de seda—. Le prometimos que nos encontraría.
Me contaron todo. Esa noche que desaparecieron, tuvieron que huir porque unos hombres las estaban acechando. Se fueron al norte. Trabajaron en lo que pudieron. Limpiaron pisos, lavaron platos, durmieron en albergues. Pero nunca olvidaron mi arroz, ni mis palabras. “Usted nos enseñó que valíamos algo”, me dijo Rosa.
Lia estudió derecho en las noches mientras trabajaba de día. Ahora es abogada penalista, defiende a mujeres que no tienen voz. Rosa abrió su propia cadena de panaderías. Y Clarita… Clarita es pediatra. “Para que ningún niño tenga fiebre y nadie tenga que curarlo con paños fríos en una bodega”, me dijo.
No podía creerlo. Mis niñas de la calle. Mis fantasmas. Eran mujeres de bien. Mujeres poderosas.
—Pero no vinimos solo a saludar, Doña Elena —dijo Lia, poniéndose seria, con esa cara de negocios que ahora tenía.
Sacó un sobre grueso y un juego de llaves plateadas.
—Sabemos que la casa se está cayendo. Sabemos que la pensión no alcanza. Hemos estado vigilándola desde hace meses, asegurándonos de que estuviera bien, pero queríamos venir cuando todo estuviera listo.
Me puso las llaves en la mano.
—Compramos la casa de al lado, la grande que estaba en venta —dijo Clarita sonriendo—. La mandamos arreglar. Tiene jardín, tiene calefacción, y tiene tres habitaciones para nosotras, para cuando vengamos a visitarla los fines de semana. Y esta cuenta… —señaló el sobre— es para que nunca más tenga que preocuparse por el precio de las medicinas ni de la comida.
Miré las llaves. Miré sus caras. —No puedo aceptar esto —dije, negando con la cabeza—. Es demasiado. Yo solo les di sobras…
Lia me tomó la cara con sus manos suaves. —Usted no nos dio sobras, Doña Elena. Usted nos dio vida. Nos dio esperanza. Cuando el mundo nos miraba como basura, usted nos miró como personas. Eso no se paga con dinero, pero queremos intentarlo. Usted nos alimentó el cuerpo, pero sobre todo, nos alimentó el alma. Ahora es nuestro turno de cuidarla a usted.
Esa noche, por primera vez en doce años, la casa no estuvo en silencio. Cenamos arroz con frijoles, por petición de ellas. Y mientras las veía reír y hablar, me di cuenta de que el amor es la única inversión que nunca falla. A veces tarda en volver, a veces vuelve de formas que no esperamos, pero siempre vuelve.
Soy Elena. Tengo 78 años. No tengo hijos de sangre, pero tengo tres hijas que la vida me regaló en un callejón oscuro. Y soy la mujer más rica del mundo.