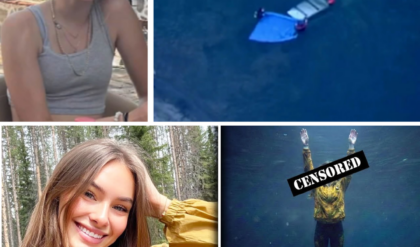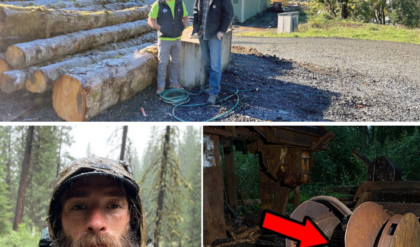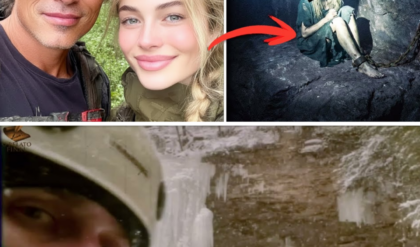El roce áspero de la cuerda de yute contra mis muñecas era lo único real en ese momento. Todo lo demás parecía una pesadilla borrosa y brillante. Estaba sentada en una silla dorada de respaldo alto en el centro del salón de baile más exclusivo de la ciudad, rodeada de doscientas personas vestidas de etiqueta que bebían champán y fingían no ver lo que estaba pasando.
Mis muñecas ardían. La cuerda estaba apretada, cortando la circulación, pero el dolor físico no era nada comparado con el frío que sentía en el alma. Estaba embarazada de ocho meses. Mi vientre, enorme y pesado, era lo único que intentaba proteger encogiéndome sobre mí misma.
Ricardo terminó de asegurar el nudo contra el respaldo.
—Ahí —dijo, dando un paso atrás y admirando su obra como si fuera un artista loco—. Así es como debes estar. Quieta. Callada. Como un mueble decorativo que no estorba.
Se giró hacia los invitados. Sus ojos brillaban con esa locura particular que da la mezcla de poder absoluto y demasiado whisky caro. Se ajustó la corbata de moño y alzó su copa hacia la multitud paralizada.
—¡Señoras y señores! —gritó, su voz resonando en las molduras de mármol—. Disculpen la pequeña escena teatral. Mi esposa, Elena, estaba un poco histérica. Insistía en irse a casa porque le dolía la espalda. ¿Pueden creerlo? En mi noche, en la noche en que celebro mi ascenso a presidente global. Así que he decidido ayudarla a quedarse. Una buena esposa debe apoyar a su marido hasta el final, ¿no es así?
Un silencio sepulcral inundó el salón. Luego, algunas risas nerviosas brotaron de los rincones. Eran sus socios, sus empleados, los amigos que dependían de sus migajas. Nadie dijo nada. Nadie se movió para ayudarme. Su cobardía era el oxígeno que alimentaba el fuego de mi esposo.
—Ricardo, por favor —susurré con la garganta seca—. Me estás lastimando. El bebé necesita moverse. Me falta el aire.
Él se giró bruscamente. Se inclinó hasta que su aliento a alcohol golpeó mi cara. Me dio una bofetada suave, pero humillante, en la mejilla.
—Shhh. Cállate. No arruines el ambiente. Si te mueves, aprieto más el nudo. Ahora sonríe. Los fotógrafos van a tomar la foto oficial y quiero que te veas feliz de ser la esposa del hombre del año.
Me quedé allí, atada como un animal de feria, sintiendo cómo las lágrimas calientes corrían por mi maquillaje arruinado. Sentí una patada de mi bebé. Una patada fuerte, asustada, como si él también quisiera escapar de ahí.
Perdóname, mi amor, pensé cerrando los ojos. Perdóname por elegir a este monstruo como tu padre.
Ricardo pensaba que yo era Elena, la chica huérfana que había rescatado de un pueblo olvidado en la sierra. Pensaba que yo no tenía a nadie. Él creía que mi padre estaba muerto. Él creía que mi familia no existía.
Pero mi padre no era un granjero pobre. Mi padre era Don Leonardo Valente. “El General”. El hombre que había construido los cimientos de este país y que se había alejado del mundo tras la muerte de mi madre. Un hombre al que incluso los presidentes temían.
De pronto, un zumbido grave y rítmico empezó a hacer vibrar los cristales de las ventanas panorámicas. No era un trueno. Era el motor de un helicóptero militar negro que aterrizaba en el jardín trasero.
—¿Qué demonios es eso? —rugió Ricardo—. ¡Seguridad! ¡Vayan a ver qué pasa!
Dos guardias corrieron hacia las puertas del jardín. Yo sentí un escalofrío recorrer mi columna. No era de miedo. Era de anticipación. Sabía quién era. Lo sentía en la sangre.
Las puertas dobles de cristal se abrieron de golpe. Entraron dos hombres vestidos de negro táctico con una precisión quirúrgica. Formaron un pasillo humano, firmes como estatuas de granito.
Y entonces entró él.
Don Leonardo Valente. Llevaba un abrigo largo de lana negra y se apoyaba en un bastón de ébano con empuñadura de plata. Tenía sesenta y cinco años. Su cabello era blanco como la nieve, pero sus ojos eran tan afilados y fríos como diamantes negros.
Los banqueros y políticos que conocían la historia real de la ciudad palidecieron al instante. Algunos dieron un paso atrás instintivamente. Pero Ricardo, cegado por su ego, no lo reconoció.
—¿Quién es usted, viejo? —espetó Ricardo, acercándose peligrosamente—. ¿Se equivocó de asilo? Salga de mi casa antes de que lo saque a patadas.
Leonardo ni siquiera lo miró. Sus ojos escanearon el salón hasta que se detuvieron en mí. Vio la silla. Vio las cuerdas. Vio mi vientre.
La temperatura del salón pareció descender diez grados. La mandíbula de mi padre se tensó. Los nudillos de su mano se pusieron blancos sobre el bastón. Caminó hacia mí. Sus pasos resonaban como sentencias de muerte.
—Le estoy hablando, anciano —gritó Ricardo poniendo una mano en el hombro de mi padre.
Fue el último error que cometería con esa mano.
Uno de los hombres de seguridad se movió tan rápido que fue un borrón. En un segundo, Ricardo estaba en el suelo con el brazo torcido en la espalda, gritando de dolor.
Mi padre llegó hasta mí. Su rostro de piedra se rompió en una expresión de dolor infinito.
—Hija mía —susurró con voz ronca.
Sacó una navaja pequeña y afilada. Con dos movimientos precisos, cortó las cuerdas. Mis brazos cayeron entumecidos. Mi padre me atrapó antes de que me deslizara de la silla. Me abrazó. Olía a tabaco fino y a seguridad absoluta.
—Papá, viniste —lloré en su hombro.
—Te dije que si algún día me necesitabas, vendría. Perdóname por haber tardado tanto. Perdóname por dejarte ir con este animal.
Ricardo, inmovilizado en el suelo, jadeaba.
—¿Papá? —balbuceó—. Ese viejo… ¿es tu padre? Me dijiste que era un granjero muerto. ¡Me mentiste!
Leonardo se giró lentamente hacia él. Me soltó con delicadeza, dejándome en manos de sus médicos personales que acababan de entrar.
—Soy un granjero —dijo Leonardo, y su voz retumbó en las paredes—. He cultivado muchas cosas en mi vida, muchacho. He cultivado tierras, poder y respeto. Y hoy… hoy voy a cultivar tu destrucción.
—¡Usted no sabe con quién se mete! —gritó Ricardo, intentando recuperar su arrogancia—. ¡Soy el presidente de la Cámara de Comercio! ¡Tengo amigos en el gobierno!
Leonardo soltó una risa seca y aterradora.
—Tú no eres dueño de nada.
Un abogado se acercó con documentos sellados.
—Ricardo Valenzuela —leyó el abogado con voz monótona—. Su empresa, Valenzuela Corp, ha operado con préstamos de alto riesgo otorgados por el Banco Valente.
Ricardo se puso blanco como el papel.
—El Banco Valente… es mi banco —dijo mi padre—. Compré tu deuda hace tres meses cuando mi hija me llamó llorando la primera vez. Compré tus hipotecas, tus pagarés, hasta el coche deportivo que presumes en la entrada. Técnicamente, Ricardo, estás parado en mi suelo, bebiendo mi champán y acabas de atar a mi hija, la única heredera de todo lo que crees poseer, a una silla como si fuera ganado.
Los invitados empezaron a retroceder, alejándose de Ricardo como si tuviera una enfermedad contagiosa.
—Esto… esto se puede arreglar —tartamudeó Ricardo sudando frío—. Suegro, fue un juego… un juego de roles que se salió de control. A Elena le gusta, ¿verdad, Elena? ¡Diles que estábamos jugando!
Me levanté con ayuda del médico. Me froté las muñecas moradas. Miré a ese hombre patético.
—No, Ricardo —dije, y mi voz sonó fuerte por primera vez en años—. No es un juego. Me ataste. Me humillaste. Me golpeaste.
—¡Estaba borracho! —gritó él—. ¡Piensa en nuestro hijo!
—¿Por el bebé? —interrumpió mi padre—. Vas a seguir respirando esta noche solo porque no quiero que mi nieto nazca con el trauma de que su abuelo tuvo que mancharse las manos en su presencia. Pero no saldrás ileso. Abogado, ejecute la cláusula cuatro.
—Sí, señor —el abogado miró a Ricardo—. Debido al incumplimiento de la cláusula de moralidad y a la insolvencia técnica, el banco procede al embargo inmediato de todos sus activos. Casa, cuentas bancarias, acciones… todo pasa a ser propiedad del fideicomiso de la señora Elena Valente.
—¡No pueden dejarme en la calle! —gritó Ricardo—. ¡Tengo derechos!
—Tus derechos terminaron cuando le pusiste una mano encima a una mujer embarazada —dijo mi padre con frialdad. Se giró hacia los invitados—. La fiesta ha terminado. Les sugiero que se vayan. Y les sugiero que olviden el nombre de Ricardo Valenzuela. Si alguien le da trabajo, si alguien le presta un centavo, lo consideraré una ofensa personal directa hacia mi familia. ¿Queda claro?
En dos minutos, el salón estaba vacío. Solo quedábamos nosotros y Ricardo, solo en medio de la pista de baile.
—Sáquenlo —ordenó mi padre.
—¡Espera! —grité.
Me acerqué a Ricardo. Me quité el anillo de matrimonio, esa joya vulgar que él había elegido para presumir. Se lo tiré a los pies. El metal rebotó con un sonido hueco sobre el mármol.
—Toma. Puedes venderlo. Quizás te alcance para un boleto de autobús lejos de aquí. Y una cosa más, Ricardo… mi hijo llevará mi apellido. Valente. Tú nunca exististe. Eres solo un mal recuerdo que voy a borrar.
Los guardias lo agarraron por los brazos. Lo arrastraron por el pasillo mientras él gritaba y suplicaba, hasta que lo lanzaron a la calle, bajo la lluvia, sin nada.
La puerta se cerró con un golpe definitivo. Mi padre me cubrió con su abrigo.
—Vámonos a casa, hija. A tu verdadera casa.
—Sí, papá. Vámonos.