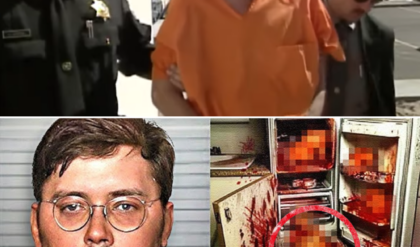La lluvia en Seattle no caía. Acusaba.
Azotaba los cristales del Tenedor Dorado, una cafetería de medio pelo que se esforzaba demasiado por ser un bistró elegante. Diluía las luces de neón en borrones grises y rojos furiosos. Dentro, el aire olía a café tostado, perfume caro, y el persistente aroma grasiento del tocino.
Magnolia limpiaba el mostrador con un trapo que había conocido días mejores. Sus pies le palpitaban. Eran apenas las 8:00 a.m., pero ya llevaba cuatro horas de pie. Se ajustó el gafete que colgaba torcido de su uniforme.
—¡Mesa Seis necesita más café!—La voz de Derek crujió como un látigo desde la ventanilla de la cocina.
Derek era un hombre que vestía su mediocridad como una armadura. Era bajito, calvo, y poseía un complejo de Napoleón que hacía miserable la vida de todos sus empleados.
—Enseguida, Derek—dijo Magnolia, su voz tranquila a pesar del agotamiento.
Agarró la cafetera, pero sus ojos se desviaron hacia el reservado de la esquina, cerca de la puerta de emergencia. El Reservado Cuatro. El peor asiento de la casa: siempre frío, siempre oscuro. Y allí, como cada mañana durante los últimos seis meses, estaba Magnus.
Magnus parecía un montón de ropa desechada. Llevaba un abrigo de lana pesada, de un color indeterminado y manchado. Su gorro de punto estaba calado hasta las orejas. Sus manos, nudosas y temblorosas, se aferraban a una taza de cerámica desportillada, como si fuera la única ancla que lo mantenía en la Tierra.
Magnolia pasó de largo la Mesa Seis y se dirigió al Reservado Cuatro.
—Buenos días, Magnus—susurró, sirviendo café humeante hasta el borde de su taza—. Hace frío ahí fuera.
El anciano levantó la mirada. Sus ojos eran de un sorprendente azul lechoso, enterrados bajo espesas cejas blancas.
—El viento… muerde hoy, Magnolia. Muerde hasta los huesos.
Su voz era como el roce de piedras.
Magnolia miró por encima del hombro. Derek estaba ocupado reprendiendo al cocinero. Rápidamente, metió la mano en el bolsillo del delantal y sacó un paquete envuelto en papel de aluminio. Lo deslizó por la mesa, escondiéndolo tras el dispensador de azúcar.
—Muffin de arándanos—murmuró—. Acaba de salir del horno. Cómelo rápido antes de que te vea.
La mano temblorosa de Magnus se estiró, tocando la muñeca de Magnolia por una fracción de segundo.
—Eres demasiado buena, niña. No deberías. Te meterás en problemas.
—Ya estoy en problemas—Magnolia sonrió con tristeza—. Come, Magnus.
Se apresuró a la Mesa Seis. Los clientes eran dos hombres de negocios con trajes que costaban más de lo que Magnolia ganaba en un año.
—Disculpe—dijo uno de ellos, arrugando la nariz mientras Magnolia le servía café. Señaló vagamente la esquina—. ¿La gerencia no tiene una política contra los vagabundos? Es nauseabundo tratar de comer huevos Benedict mientras se mira eso.
Señaló a Magnus, que intentaba comer el muffin con la mayor dignidad posible.
Magnolia sintió un rubor de calor subir por su cuello.
—Ese señor es un cliente de pago, señor.
—¿Señor?—El hombre de negocios se burló—. Es un riesgo sanitario. Si yo fuera el gerente…
—¿Hay algún problema aquí?—Derek apareció de la nada, con una falsa sonrisa aceitosa.
—Solo pregunto por qué este establecimiento sirve a los sintecho junto a la élite que paga—espetó el hombre.
Los ojos de Derek se clavaron en Magnus, luego en Magnolia. La sonrisa se desvaneció.
—Me disculpo, señor. No volverá a suceder. La escoria será tratada.
Derek agarró a Magnolia por el codo, su agarre era un moretón, y la arrastró hacia la cocina.
—Te lo advertí—siseó Derek, su cara a centímetros de la de ella—. Te vi darle ese muffin. ¡Sale de tu paga! Y ahora estás molestando al Sr. Henderson. ¿Sabes quién es? ¡Es de Vanguard Global! Son dueños de media manzana.
—Solo es un anciano, Derek. Tiene frío—suplicó Magnolia.
—Es un parásito—escupió Derek—. Y tú lo estás alimentando. Si está aquí mañana, no te molestes en fichar. Estás despedida. ¿Me oyes? Una queja más, una miga gratis más, y estás en la calle con él.
Magnolia se mordió el labio. No podía perder este trabajo. Su hermana, Mia, estaba en el hospital esperando un trasplante de riñón. Necesitaba cada turno, cada propina, cada centavo. Pero cuando miró de nuevo al Reservado Cuatro, vio a Magnus observándola. No había tocado el resto del muffin. Parecía más pequeño que nunca.
A la mañana siguiente, la tormenta arreció. Una ventisca helada convirtió las aceras en láminas de hielo negro. Magnolia entró 20 minutos antes, empapada.
—Llegaste tarde—gruñó Derek, revisando su reloj.
—Llegaste tarde espiritualmente. No tienes prisa—murmuró. Luego, su voz se hizo acerada—: Por cierto, el director regional viene la semana que viene. Quiero este lugar impecable. Sin basura, sin mugre, sin invitados no deseados.
Magnolia sintió que el estómago se le encogía. Rezó para que Magnus no viniera.
Pero a las 8:00 a.m. en punto, la campanilla sobre la puerta tintineó. Una ráfaga de viento helado esparció las servilletas del mostrador. Y allí estaba él.
Magnus se veía terrible. Su rostro estaba gris, sus labios ligeramente azules. Tosía un sonido húmedo que hacía girar cabezas. Cojeó hasta el Reservado Cuatro y se sentó pesadamente. No se molestó en contar sus monedas. Simplemente apoyó la cabeza sobre la mesa.
Magnolia se quedó helada. Vio a Derek de reojo, parado cerca de la caja registradora, vigilando como un halcón. Estaba esperando que ella lo echara. La estaba desafiando.
No lo hagas, Magnolia. Piensa en Mia. Piensa en las facturas del hospital.
Tomó la cafetera y sirvió a una joven pareja. Sirvió a un oficial de policía. Pasó por el Reservado Cuatro. Magnus tosió de nuevo, su cuerpo temblaba. Levantó la vista. Sus ojos se encontraron con los de ella. No había acusación en ellos, solo una profunda y tranquila aceptación.
Él lo sabía. Sabía que ella tenía miedo.
Comenzó a levantarse, sus brazos frágiles temblando, preparándose para regresar a la tormenta.
Magnolia se detuvo. Miró el granizo golpeando la ventana. Miró el abrigo delgado de Magnus. Si sale sin algo caliente, podría morir. La realización la golpeó con la fuerza de un golpe físico.
—Al diablo—susurró.
Dio media vuelta y marchó a la cocina.
—¿Qué haces?—preguntó Ben, el cocinero.
—Dame la sopa del día. La clam chowder. El tazón grande—ordenó Magnolia.
—Derek te va a matar.
—Que lo haga—dijo Magnolia, con la voz temblorosa.
Agarró el tazón humeante, una cesta de pan de masa madre fresco y un vaso grande de agua. Salió al comedor, ignorando el repentino jadeo de Derek. Puso la comida delante de Magnus.
—Come—dijo con firmeza—. Cortesía de la casa.
Magnus miró la sopa. Una sola lágrima se deslizó por su ojo derecho, abriéndose camino a través de la suciedad de su mejilla.
—Magnolia, no deberías…
—Dije, come, Magnus. No te vas hasta que estés caliente.
El silencio en el comedor era ensordecedor. El tintineo de los cubiertos cesó. El Sr. Henderson, de vuelta en la Mesa Seis, dejó caer el tenedor con un fuerte estruendo.
—Increíble—anunció Henderson en voz alta—. Derek, ¿es esto ahora un comedor social?
Derek se acercó, su rostro una máscara de furia púrpura. No miró a Magnus. Miró únicamente a Magnolia.
—¿Qué te dije?—preguntó Derek, su voz peligrosamente baja.
—Se está congelando, Derek. Ten corazón—dijo Magnolia, interponiéndose entre el gerente y el anciano.
—Tengo un negocio—gritó Derek, perdiendo la compostura—. ¡Fuera! Estás despedida. Coge tus cosas y lárgate.
—Déjalo terminar la sopa—dijo Magnolia, manteniendo su posición—. Luego me iré.
—No—se burló Derek. Se acercó y agarró el tazón de sopa.
—No—empezó Magnolia.
Pero Derek no solo tomó el tazón. Con un giro cruel de su muñeca, volcó la sopa caliente y cremosa en el cubo de basura junto a la mesa. El sonido del cuenco de cerámica pesado al golpear el revestimiento de plástico resonó en la habitación.
—¡Fuera!—Derek señaló la puerta—. Los dos.
Magnus se puso de pie. De repente, pareció más alto a pesar de su joroba. Se metió la mano en el bolsillo, no para sacar monedas, sino un pañuelo para limpiarse la boca.
—Está cometiendo un error—dijo Magnus. Su voz ya no era de piedras rozando. Era de acero. Frío, duro acero.
Derek soltó una carcajada.
—Un error. El error fue dejarte entrar aquí a apestar el lugar. ¡Vete!
Magnus miró a Magnolia.
—Lo siento, querida. Yo causé esto.
—Está bien, Magnus—Magnolia se secó los ojos, desatándose el delantal—. De todas formas, no quería trabajar para un monstruo.
—¿Monstruo?—Derek dio un paso adelante, levantando la mano.
La puerta principal de la cafetería no se abrió. Fue prácticamente lanzada fuera de sus bisagras.
El viento arremolinó el comedor, pero esta vez nadie se quejó del frío. Todas las miradas se fijaron en la entrada. Entraron cuatro hombres. Eran enormes. Vestían trajes tácticos negros a juego, con audífonos enrollados detrás de las orejas y gafas de sol oscuras. Se movieron con la precisión sincronizada de una unidad militar. No miraron la carta. Escanearon la sala, identificando amenazas.
Detrás de ellos caminó un quinto hombre. Llevaba un traje italiano hecho a medida, gris pizarra, de una sastrería perfecta. Llevaba un maletín de cuero que parecía más caro que el coche de Derek. Tenía el cabello plateado peinado hacia atrás y el rostro afilado y depredador de un hombre que cobra por segundo. Era Theodore P. Harrington, socio principal de Harrington, Wolf and Associates, uno de los bufetes de abogados más temidos de Nueva York y Londres.
El comedor cayó en un silencio atónito. Incluso el Sr. Henderson se veía nervioso. Derek tragó saliva, su ira instantáneamente reemplazada por una grasa especie de miedo.
—¿P-puedo ayudarles, caballeros?
Theodore ni siquiera miró a Derek. Pasó de largo, sus zapatos pulidos resonando en el linóleo. Caminó directamente al Reservado Cuatro. Magnolia agarró el brazo de Magnus, intentando instintivamente apartarlo.
—Magnus, tenemos que irnos. Creo que hay problemas.
El abogado se detuvo justo enfrente del anciano sucio y tembloroso. Entonces sucedió lo impensable. Theodore Harrington, un hombre que se daba la mano con senadores y directores ejecutivos, se dejó caer sobre una rodilla. Se inclinó.
—Señor—dijo Theodore, su voz clara y respetuosa—. Llevamos tres semanas buscándole. La junta está en pánico. Las acciones están fluctuando.
Los cuatro guardaespaldas se pusieron de espaldas al reservado, formando un muro protector alrededor de Magnus, mirando hacia los clientes atónitos y el gerente aterrorizado.
Magnus suspiró, un sonido largo y cansado. Se quitó el gorro, revelando una mata de espeso cabello blanco. Enderezó la espalda, la joroba desvaneciéndose como si hubiera sido un disfraz.
—Te lo dije, Theodore—dijo Magnus, su voz había cambiado por completo. Se había ido el graznido del mendigo. En su lugar, estaba el rico y autoritario barítono de un hombre acostumbrado a mandar en salas de juntas—. Necesitaba ver. Necesitaba saber.
—¿Saber qué, señor?—preguntó Theodore, aún arrodillado.
—Si quedaba algo que valiera la pena salvar.
Magnus hizo un gesto alrededor del comedor con una mano que de repente parecía menos frágil y más elegante.
—Levántate, Theodore. Estás arruinando tu traje.
El abogado se puso de pie y chasqueó los dedos. Uno de los guardaespaldas produjo instantáneamente un abrigo largo de cachemira, negro, elegante e increíblemente grueso. Theodore lo tomó y lo colocó suavemente sobre los hombros de Magnus, cubriendo los harapos manchados.
Derek dejó escapar un chillido.
—E-excúseme.
Magnus se giró lentamente. Miró a Derek. Por primera vez, Derek realmente miró el rostro del anciano. Bajo la mugre y la barba, vio ojos que eran agudos, inteligentes y que ahora ardían con una furia fría.
—¿Quién… quién es usted?—susurró Derek.
—¿No lo sabes?—preguntó Magnus suavemente. Se metió la mano en el bolsillo, el mismo bolsillo donde solía guardar sus monedas, y sacó una tarjeta negra. No era una tarjeta de crédito. Era una placa de identificación, de metal pesado, con letras doradas en relieve. La arrojó sobre la mesa.
Derek se acercó. Magnolia se acercó.
La tarjeta decía: Magnus Wellington, Fundador y Presidente. Wellington Holdings Group.
Magnolia jadeó. Wellington Holdings. Eran dueños de los rascacielos del centro. Eran dueños de las compañías farmacéuticas. Eran dueños del banco que le había negado un préstamo a Magnolia la semana anterior.
—Usted… es dueño del edificio—susurró Magnolia, recordando un rumor que nunca creyó.
—Soy dueño de la manzana, Magnolia—corrigió Magnus con gentileza—. Y soy dueño de la empresa matriz del grupo de franquicias que opera este restaurante.
Magnus dirigió su mirada de nuevo a Derek.
—Decidí ir de incógnito. Quería ver cómo se gestionaban mis propiedades de bajo nivel. Quería ver cómo la gente que yo empleo trataba a la gente pequeña.
Magnus dio un paso adelante. Derek dio un paso hacia atrás, aterrorizado, chocando con el mostrador.
—¿Y sabes lo que encontré, Derek?—preguntó Magnus—. Encontré crueldad. Encontré arrogancia. Encontré a un hombre que negaría a un ser humano congelado un tazón de sopa para ahorrar 45 centavos en costes de inventario.
—Señor, yo… yo no lo sabía—balbuceó Derek, el sudor le corría por la cara—. Yo solo seguía el protocolo. Estaba protegiendo la marca.
—Estabas destruyendo el alma de la marca—espetó Magnus. Se volvió hacia el abogado.
—Theodore.
—Sí, Sr. Wellington.
—¿Quién es el gerente de distrito de esta ubicación?
—Ese sería el Sr. Conway, señor.
—Llámalo. Dile que su contrato termina inmediatamente por falta de supervisión. Y luego—Magnus señaló con el dedo a Derek—Dile que despida a este hombre con causa: mala conducta grave, acoso público y crueldad.
—Considérelo hecho, señor—dijo Theodore.
—No, espere, no puede—gritó Derek—. Tengo una hipoteca.
—No tienes trabajo—dijo Magnus con desdén.
Luego, el multimillonario se volvió hacia Magnolia.
—Y tú.
Magnolia estaba temblando.
—Lo siento, Magnus… Sr. Wellington—balbuceó Magnolia—. Yo no sabía.
—Sé que no sabías—Magnus sonrió. Y era la sonrisa genuina que ella había visto cientos de veces—. Ese es exactamente el punto. Trataste a un mendigo como a un rey. Ahora es hora de que te traten como te mereces. Theodore—dijo Magnus—, ¿los papeles? ¿Los papeles del fondo fiduciario? ¿Los trajiste?
—Los traje, señor.
Theodore abrió el maletín de cuero sobre la sucia mesa. Sacó un grueso fajo de documentos encuadernados en terciopelo azul.
—¿Qué es eso?—preguntó Magnolia.
—Magnolia—dijo Magnus—. ¿Recuerdas hace tres semanas cuando hablamos de tu hermana, Mia?
Magnolia asintió.
—Esto es una transferencia de escritura—anunció Magnus, su voz resonando en todo el comedor—. A partir de esta mañana, el Tenedor Dorado ya no pertenece a Wellington Holdings. Te estoy regalando la propiedad de esta franquicia, totalmente pagada.
Las rodillas de Magnolia se doblaron. Uno de los guardaespaldas se acercó al instante para sostenerla.
—¿Qué? Eres la dueña del restaurante, Magnolia. Eres la jefa ahora.
—Pero… las facturas del hospital—sollozó—. No puedo dirigir un restaurante. Necesito estar con Mia.
—Lee la segunda página—dijo Magnus suavemente.
Theodore pasó la página.
—También hemos establecido un fideicomiso médico irrevocable a nombre de Mia. ¿Cuál es su apellido?
—Storm—susurró Magnolia.
—El Fideicomiso Médico Mia Storm—leyó Theodore—. Totalmente financiado. Un millón de dólares para cubrir todos los costes quirúrgicos, recuperación y cuidados futuros en el Ala de Especialidades de Mount Si. El helicóptero está en espera para transportarla allí esta tarde.
Magnolia no podía respirar.
—¿Por qué?—preguntó ella, ahogándose—. ¿Por qué haría esto?
Magnus se acercó y tomó sus manos, sus manos ásperas de camarera en las suyas suaves y cálidas.
—Porque, querida—susurró Magnus—, fuiste la única que me vio. Todos los demás vieron un abrigo. Tú viste a un hombre.
Se volvió hacia los guardaespaldas.
—Escorten a la Srta. Storm al coche. Vamos al hospital a buscar a su hermana.
—¡Espere!—gritó una voz desde atrás. Era el Sr. Henderson. Se había levantado, pálido—. Sr. Wellington, no tenía idea. Represento a Vanguard Global. Tenemos una fusión pendiente con su división de tecnología…
Magnus miró a Henderson con absoluto asco.
—La fusión se cancela, Henderson—dijo Magnus con frialdad—. Dígale a su director ejecutivo que no hago negocios con personas que se burlan del hambriento.
Mientras los guardaespaldas guiaban a una sollozante Magnolia fuera del restaurante, dejando a un Derek devastado y a un Henderson arruinado a su paso, Magnus se detuvo en la puerta. Miró el sucio reservado de la esquina.
—Theodore—dijo.
—¿Sí, señor?
—Mande broncear ese reservado y póngale una placa. “El Rincón del Rey”. Que sea un recordatorio.
—Sí, señor.
Salieron a la lluvia. Pero para Magnolia, la tormenta por fin había terminado.