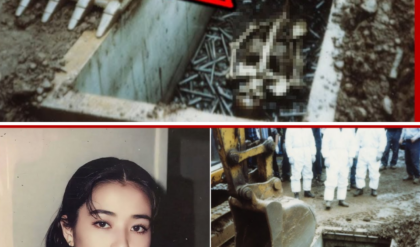PARTE I: LA ÚLTIMA SONRISA
(El Descenso)
El olor golpeó primero.
No era el aroma limpio de la resina de pino, ni la humedad de la tierra tras la lluvia. Era algo dulce. Nauseabundo. Primitivo. Cuando los guardabosques se asomaron al borde de aquel agujero en el desfiladero de Deadman’s Gulch, el mundo dejó de tener sentido. El cielo azul parecía una burla. Los pájaros cantaban, indiferentes. Pero abajo, en la oscuridad, yacía una abominación que desafiaba a Dios.
Uno de los rastreadores, un hombre que había cazado osos y recuperado cadáveres de suicidas en los rápidos, se dobló por la cintura y vomitó.
—No mires —dijo, con la voz quebrada—. Por el amor de Dios, no mires.
Pero todos miraron. Y lo que vieron cambiaría sus vidas para siempre. Dos cuerpos. O lo que quedaba de ellos. Unidos. Cosidos. Una grotesca escultura de carne y hueso creada por una mente que había olvidado hace mucho tiempo lo que significaba ser humano.
Veintiocho años antes, el horror no tenía rostro. Solo tenía el sol de julio.
Bellingham, Washington. Julio de 1995.
El verano en el noroeste del Pacífico es un engaño. Te seduce con días largos, brisas suaves y el aroma de los rododendros, ocultando que la naturaleza salvaje te observa desde las montañas, hambrienta.
Emily Thompson, diecinueve años, rizos de fuego y manos suaves, empacaba su mochila en el suelo de su habitación. —¿Llevas las pilas extra? —preguntó su madre, la señora Thompson, apoyada en el marco de la puerta. Su voz temblaba, apenas una fracción. Instinto materno. —Sí, mamá. —¿Y el mapa? —Jennifer tiene el mapa. Mamá, relájate. Es Hay Lake. Es una ruta turística, no el Everest.
Emily se levantó y abrazó a su madre. Olía a jabón de lavanda y a seguridad. La señora Thompson apretó a su hija un segundo más de lo necesario. —Llámame. Cada noche. Promételo. —Lo prometo.
Esa fue la última promesa que Emily pudo hacer.
Jennifer Riley esperaba fuera, apoyada en su viejo Jeep Cherokee rojo del 92. Jennifer era la calma frente a la tormenta de energía de Emily. Rubia, alta, estoica. —¿Lista para conquistar el mundo? —preguntó Jennifer, lanzando las llaves al aire. —Lista para escapar de él —respondió Emily, subiendo al asiento del copiloto.
El motor rugió. El polvo se levantó. Y mientras el Jeep se alejaba por la autopista 20, nadie vio la sombra que ya se cernía sobre ellas. Nadie vio que el destino no estaba escrito en las estrellas, sino en el filo de un bisturí oxidado.
Llegaron a Glacier a las nueve de la mañana. El aire era fresco, puro. Bob McKenzie, el dueño de la tienda local, las vio entrar. Recordaría sus risas. Recordaría cómo compraron agua y barritas energéticas. —Cuidado con las tormentas de la tarde —les advirtió Bob, limpiando el mostrador con un trapo gris—. La montaña cambia de humor rápido. —Nosotras somos más rápidas —bromeó Emily.
Bob las vio salir. Vio cómo el Jeep rojo desaparecía tras la curva. Y sintió un escalofrío que no tenía nada que ver con el viento.
El primer día fue perfecto. El bosque era una catedral de luz y sombra. Caminaron diez millas. El sudor, el esfuerzo, la libertad. A las ocho de la tarde, Emily cumplió su promesa. La cabina telefónica en la estación de guardabosques estaba aislada, una reliquia de metal en medio de la nada. —Mamá, estamos bien. Es hermoso. —¿Dónde acamparán? —Cerca del arroyo. Mañana cruzaremos el paso. Te quiero.
Click.
El silencio que siguió a ese click duraría tres años.
El 22 de julio, el cielo cambió. Las nubes se agruparon, pesadas y grises, como moretones en la piel del cielo. Emily y Jennifer caminaban hacia el paso de Hay Lake. —Tengo una sensación extraña —murmuró Jennifer, deteniéndose para ajustar su mochila. —Es el cansancio —dijo Emily, aunque ella también lo sentía. Ojos. Ojos clavados en su nuca.
Fue entonces cuando lo vieron. Un hombre. Estaba parado en una bifurcación del sendero, inmóvil. No parecía un excursionista. Llevaba ropa vieja, manchada de tierra y algo oscuro. Su barba era un matorral descuidado, pero sus ojos… sus ojos eran quirúrgicamente fríos. —Buenas tardes, señoritas —dijo. Su voz era suave, culta, discordante con su aspecto. —Hola —respondió Jennifer, dando un paso atrás instintivo. —Parecen cansadas. Conozco un atajo. Lleva al refugio en la mitad de tiempo.
Emily miró a Jennifer. Jennifer negó con la cabeza imperceptiblemente. —Gracias, pero seguiremos el mapa —dijo Emily, tratando de sonar firme.
El hombre sonrió. No fue una sonrisa amable. Fue una evaluación. Como un carnicero mirando un trozo de carne de primera. —El mapa está equivocado —dijo él, dando un paso adelante. En su mano derecha, oculta parcialmente por la manga, brilló algo metálico. Una jeringa.
El bosque, antes lleno de sonidos, se quedó en silencio. —Corran —susurró Jennifer.
Y entonces, el mundo se rompió.
PARTE II: EL SILENCIO QUIRÚRGICO
(La Búsqueda y El Hallazgo)
La esperanza es una cosa cruel. Te mantiene vivo solo para matarte lentamente.
Dave Harrison, ayudante del sheriff, miró a los padres de las chicas. Estaban sentados en la oficina, encogidos, como si el aire pesara toneladas. —Es pronto —dijo Harrison, sabiendo que mentía—. A veces se desvían.
Pero para la mañana del 23 de julio, la mentira ya no se sostenía. El equipo de búsqueda encontró el Jeep. Estaba allí, aparcado perfectamente. Y junto a él, las mochilas. Verde y azul. Estaban en el suelo, una al lado de la otra. No habían sido tiradas con prisa. Habían sido colocadas. Era un mensaje. —¿Dónde están? —gritó el padre de Emily, cayendo de rodillas frente a la mochila de su hija. Abrió la cremallera. La ropa doblada. La comida intacta.
El detective Michael Stevens llegó a la escena con el rostro de piedra. Veinticinco años de servicio le decían que esto no era una desaparición. Era una abducción. —No hay rastro de lucha —observó Stevens, iluminando el suelo con su linterna—. Quien hizo esto, las controló. Inmediatamente.
La búsqueda fue masiva. Helicópteros con cámaras térmicas rasgaron la noche. Perros de rastreo aullaron a la luna. Cientos de voluntarios gritaron los nombres de Emily y Jennifer hasta quedarse sin voz. Pero la montaña se las había tragado.
Semanas. Meses. Años. El caso se enfrió, pero el dolor de los padres ardía como un fósforo eterno. Stevens se jubiló, perseguido por los fantasmas de dos chicas que nunca encontró. —Están ahí fuera —le dijo a su sucesor, el detective Carroll, mientras guardaba sus cosas en una caja de cartón—. Y quien se las llevó, se está riendo de nosotros.
Octubre de 1998. Tres años después.
Jack Morrison solo quería cazar ciervos. Pero su perro, Buck, olía algo diferente. El labrador se detuvo al borde de una depresión en el terreno en Deadman’s Gulch. Ladró. Un ladrido agudo, de miedo. Morrison se acercó. Apartó las ramas podridas y el musgo. Y encendió su linterna.
La luz cayó al fondo del pozo. Dos rostros lo miraron desde la oscuridad. Piel apergaminada, cuencas vacías. Pero no estaban simplemente muertas. —Dios santo… —susurró Morrison, retrocediendo hasta chocar con un árbol.
La morgue del condado de Whatcom nunca había estado tan fría. El Dr. Richard Parker, el forense, se ajustó los guantes de látex. Había visto accidentes de coche, asesinatos de pandillas, sobredosis. Pero cuando retiraron la lona de los cuerpos recuperados, el silencio en la sala fue absoluto. El detective Carroll estaba presente. Tuvo que girar la cabeza.
—Informe preliminar —la voz del Dr. Parker era mecánica, un escudo contra el horror—. Víctimas femeninas. Momificación parcial debido al microclima del desfiladero. Parker tragó saliva. —Causa de la muerte: Deshidratación e hipotermia. Murieron lentamente. Carroll apretó los puños. —¿Y… la condición de los cuerpos?
Parker señaló con el bisturí, sin tocar la piel. —Esto no fue un asesinato impulsivo. Fue… un procedimiento. Las chicas habían sido operadas. En vida. Había suturas. Hilo médico tipo Vicryl. Puntos precisos, aunque toscos, realizados en condiciones de campo. La cabeza de Emily había sido unida quirúrgicamente a la parte posterior del torso de Jennifer. Una “siamesa” artificial, creada a través del dolor y la locura. —Había anestesia —dijo Parker, señalando las marcas de pinchazos—, pero no suficiente para dormir. Solo suficiente para inmovilizar. Sintieron… sintieron gran parte de esto.
Carroll miró los rostros congelados en una mueca eterna de agonía. —¿Quién haría esto? —preguntó. —No un asesino —respondió Parker, quitándose las gafas empañadas—. Un cirujano. Un cirujano que quería jugar a ser Dios con carne humana.
El perfil del FBI llegó dos días después: Varon, solitario, conocimientos médicos, historial de sadismo. Fetichista. La lista de sospechosos se redujo a un nombre.
Robert Kane.
PARTE III: EL DIARIO DE LA BESTIA
(La Cacería y La Redención)
Robert Kane no era un monstruo de cuento de hadas. Era peor. Era un hombre fracasado. Un ex paramédico de 59 años. Despedido por robo de medicamentos. Acusado de acoso sexual. Un hombre que vivía en una cabaña que olía a madera podrida y secretos.
El equipo SWAT rodeó la cabaña al amanecer. El detective Carroll dio la orden. —¡Policía! ¡Salga con las manos en alto! Silencio. Solo el viento moviendo las hojas muertas. Derribaron la puerta.
No hubo disparos. Robert Kane estaba sentado en su sillón, frente a una chimenea apagada. Su piel estaba gris, sus ojos vidriosos. Muerto. Infarto masivo. Hacía más de un año.
—Maldita sea —gruñó Carroll, pateando una silla. La justicia se les había escapado entre los dedos. La muerte había sido demasiado amable con Kane.
Pero la cabaña habló por él. Debajo de las tablas del suelo, encontraron el infierno. Frascos con formalina. Trozos de tejido. Y los cuadernos. Carroll abrió uno. La caligrafía era pequeña, ordenada, obsesiva.
23 de Julio de 1995. Experimento #7. Sujetos: Hembra A y Hembra B. Estado: Excelente. La fusión ha sido un éxito técnico. La conexión vascular es inestable, pero la estética es fascinante. Gritan mucho. He tenido que cortar las cuerdas vocales de la Sujeto A.
Carroll cerró el cuaderno. Sintió la bilis subir por su garganta. —Hay fotos —dijo uno de los oficiales desde el rincón. Su voz era un susurro aterrorizado. Escondidas en una caja de metal, las polaroids confirmaban la pesadilla. Emily y Jennifer. Atadas en esa misma cabaña. Vivas. Aterrorizadas. Y luego… transformadas.
El rompecabezas estaba completo. Kane las había interceptado. Las había drogado. Las había llevado a su “quirófano” en el bosque. Había pasado días con ellas. Días de tortura metódica disfrazada de ciencia. Y cuando se aburrió, o cuando el experimento “falló”, las llevó al pozo. Las tiró allí como basura. Aún vivas. Aún unidas.
La rueda de prensa fue un funeral sin cuerpo. La señora Thompson subió al estrado. Había envejecido diez años en tres. Sus ojos estaban secos; ya no quedaban lágrimas. —Durante tres años, soñé con que Emily entrara por la puerta —dijo, su voz resonando en la sala abarrotada de periodistas—. Soñé que se había perdido. Que tenía amnesia. Hizo una pausa, mirando directamente a las cámaras. —Ahora sé la verdad. Y la verdad es que el Diablo vive entre nosotros. No tiene cuernos ni cola. Tiene un botiquín de primeros auxilios y una sonrisa amable. Robert Kane está muerto, pero el mal que hizo… eso no muere.
La ciudad de Bellingham cambió. Se instalaron cámaras en los senderos. Se obligó a los excursionistas a llevar balizas GPS. Pero el miedo se quedó.
El desfiladero de Deadman’s Gulch fue cerrado. Nadie va allí. Los cazadores locales dicen que el bosque en esa zona está “incorrecto”. Que los pájaros no cantan. Que los árboles crecen torcidos. Y dicen que, en las noches de julio, cuando el viento sopla desde el norte, se puede oír algo. No es el viento. Es un sonido dual. Dos voces en una. Un sollozo que no proviene de una sola garganta.
El detective Carroll se retiró poco después. Nunca volvió a pisar una montaña. Visitaba el cementerio de Bayview cada año, el 28 de octubre. Frente a la tumba compartida de Emily y Jennifer. —Lo siento —susurraba al granito frío—. Lo siento tanto.
Esta historia no tiene un final feliz. No hay redención para Robert Kane, ni consuelo real para los padres. Solo queda una advertencia, escrita con sangre en la historia del noroeste. La línea entre el hombre y el monstruo es tan delgada como una incisión de bisturí. Y cuando te adentras en la soledad de la naturaleza, recuerda: no estás solo. Nunca estás realmente solo.
Y tú… ¿Crees que conoces a la persona que te sonríe en el sendero? Déjame tu opinión en los comentarios. Y si alguna vez ves un Jeep rojo abandonado en el bosque… no te detengas. Corre.