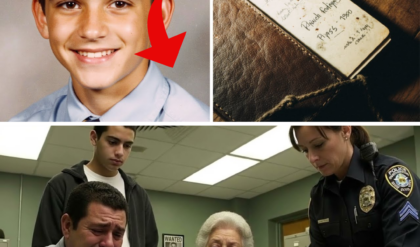Era una tarde gris en la capital, y una persistente llovizna caía sobre el asfalto. Frente al imponente edificio de cristal de “Santos Industrial Corporation”, un hombre de unos cincuenta años se detenía, con el rostro marcado por la ansiedad y la fatiga. Su nombre era Ernesto Ramos.
En su mano sostenía una vieja carpeta de cartón, con los bordes humedecidos por la lluvia. Contenía su currículum. Vestía un polo que alguna vez fue elegante y zapatos que, aunque visiblemente gastados por años de uso, estaban meticulosamente limpios. Era el atuendo de un hombre que se aferraba a su dignidad con las uñas.
Ernesto tenía 52 años. Durante casi treinta, había sido ingeniero mecánico jefe en una próspera fábrica de maquinaria en las afueras. Era un hombre que entendía el lenguaje del acero, que podía diagnosticar un motor con solo escucharlo. Pero hacía tres años, la fábrica cerró, víctima de la importación barata y la modernización implacable.
Desde entonces, la vida de Ernesto había sido una serie de puertas cerradas.
Había enviado su currículum a más de tres docenas de empresas. Las respuestas, cuando llegaban, eran siempre una variación de la misma melodía desalentadora: “Buscamos un perfil más joven”, “Necesitamos a alguien nativo en las nuevas plataformas de software”, “Su experiencia es impresionante, pero…”.
Ahora, con sus ahorros casi agotados y la matrícula universitaria de su hija menor pendiendo de un hilo, se encontraba frente al cartel luminoso de Santos Industrial: “Se busca: Ingeniero Mecánico con Experiencia”.
Armándose del poco orgullo que le quedaba, Ernesto empujó la pesada puerta de cristal y entró en el vestíbulo.
El interior era todo lo contrario a él: mármol frío, acero pulido y un silencio casi clínico. Detrás de un mostrador de recepción que parecía una escultura moderna, una joven recepcionista tecleaba furiosamente en su teléfono móvil, con una sonrisa desinteresada en el rostro.
Ernesto se aclaró la garganta. La joven levantó la vista, y su sonrisa se desvaneció al ver al hombre mayor, con su carpeta mojada. Su mirada lo recorrió de arriba abajo, y su expresión pasó de la indiferencia al fastidio.
—”¿Sí, señor? ¿En qué puedo ayudarle?”, dijo, con un tono cortante que dejaba claro que lo consideraba una interrupción.
—”Buenas tardes”, dijo Ernesto, con voz suave pero firme. “Vengo por el anuncio. El de ingeniero mecánico. Vi el cartel afuera”.
La recepcionista contuvo una risita.
—”Ah, sí. El puesto de ingeniero”. Lo miró de nuevo, esta vez con abierta condescendencia. “Señor, para ese puesto, el director busca a alguien… bueno, alguien joven, enérgico. Que domine las últimas herramientas de software. El ritmo aquí es muy rápido”.
Ernesto sintió la familiar punzada de humillación, pero la empujó hacia abajo.
—”Entiendo. Tengo más de treinta años de experiencia como ingeniero jefe. He trabajado con todo tipo de maquinaria. Aprendo rápido”, insistió, extendiendo la carpeta. “Si pudiera al menos entregar mi currículum…”
Ella ni siquiera miró la carpeta. Cruzó los brazos.
—”Mire, señor, para ser honesta, todas las solicitudes son en línea. Ya nadie usa papel”. Hizo un gesto hacia la carpeta mojada. “Además, el proceso de selección es muy estricto”.
—”Por favor, señorita”, suplicó él, odiando el tono de desesperación en su propia voz. “Solo pido una oportunidad. He estado tres años sin trabajo. Trabajaré gratis el primer mes si es necesario. Solo quiero demostrar que todavía soy capaz”.
Fue entonces cuando la recepcionista soltó la frase que lo rompería.
Soltó una risa corta y sarcástica. “Señor, en serio. Va a ser descalificado de todos modos. ¿Para qué vamos a perder el tiempo, usted y yo?”.
El silencio que siguió fue absoluto. Ernesto sintió como si le hubieran dado una bofetada. El calor subió por su cuello. Las palabras lo golpearon más fuerte que cualquiera de las docenas de rechazos anteriores. Esto no era burocracia; era crueldad.
Bajó lentamente la mano que sostenía la carpeta. Las palabras se atascaron en su garganta. No había nada que decir. Ella ya lo había juzgado y sentenciado: obsoleto, inútil, una pérdida de tiempo.
Asintió lentamente, sin mirarla a los ojos.
—”Entiendo. Gracias por su tiempo, señorita”.
Se dio la vuelta. Cada paso hacia la puerta de cristal se sentía como si caminara sobre plomo. Vio su reflejo en el cristal: un hombre de 52 años, derrotado, con una carpeta inútil en la mano, volviendo a la lluvia. Sintió que esta era la última puerta. Ya no le quedaban fuerzas para tocar otra.
La recepcionista volvió a su teléfono, sacudiendo la cabeza, pensando en el “viejo terco” que no entendía cómo funcionaba el mundo moderno.
Justo cuando Ernesto ponía la mano en el pomo de la puerta, sonó el ding del ascensor ejecutivo.
Las puertas se abrieron y salió un hombre de unos treinta y tantos años, impecablemente vestido con un traje caro. Parecía estresado, hablando por teléfono mientras caminaba a toda prisa.
—”¡No me importa, necesito esos informes en mi escritorio ahora!”, decía, sin mirar por dónde iba.
Pasó junto a la recepción y casi choca con Ernesto, que se hacía a un lado. El joven director levantó la vista, molesto por la interrupción.
Y entonces, se congeló.
Su rostro palideció. La llamada telefónica fue olvidada. El teléfono se resbaló de su mano y cayó al suelo de mármol con un golpe seco.
Sus ojos se abrieron de par en par, fijos en el hombre mayor. Sus labios empezaron a temblar.
—”¿Mang… Mang Ernesto?”, susurró, usando el antiguo término filipino de respeto, una palabra de su infancia.
Ernesto se detuvo, confundido. ¿Le hablaban a él? Se giró.
El joven director lo miraba como si hubiera visto un fantasma.
—”¡MAESTRO ERNESTO!”, gritó de repente, con la voz quebrada.
Antes de que Ernesto pudiera reaccionar, el joven director corrió los pocos metros que los separaban y lo abrazó con una fuerza desesperada. Lo abrazó tan fuerte que Ernesto casi pierde el equilibrio.
Y entonces, el joven director, el poderoso ejecutivo de Santos Industrial Corporation, rompió a llorar. Sollozó abiertamente en el hombro de Ernesto, aferrándose a su polo húmedo como un niño perdido.
—”Maestro… está aquí… Dios mío, está aquí… ¡No sabe cuánto lo he buscado!”, decía entre sollozos.
La recepcionista se había puesto de pie de un salto, con la boca abierta de horror e incredulidad. “¿Director… Director Santos? ¿Usted… lo conoce?”.
Javier Santos, el director, levantó la cabeza. Tenía el rostro bañado en lágrimas. Miró a Ernesto con una reverencia que rozaba la adoración.
—”¿Que si lo conozco?”, dijo Javier, con la voz ronca por la emoción. “Clara, este hombre… este hombre me salvó la vida”.
Javier se volvió hacia la recepcionista, que temblaba. No soltó a Ernesto.
“Hace quince años”, comenzó Javier, su voz resonando en el vestíbulo silencioso, “yo era un interno en la planta de Bulacan. Un niño estúpido y arrogante que creía saberlo todo. Cometí un error. Un error de cálculo terrible en una calibración. Hice que la prensa principal se atascara y casi la destruyo. Un error de medio millón de dólares”.
La recepcionista se llevó la mano a la boca.
“El gerente de la planta iba a despedirme y a asegurarse de que nunca más trabajara en ingeniería”, continuó Javier. “Pero este hombre, el ingeniero jefe, Mang Ernesto… él dio un paso al frente. Le dijo al gerente que el error había sido suyo. Que él había aprobado mi cálculo sin revisarlo. Asumió toda la culpa por mí”.
Ernesto miraba a Javier, recordando vagamente al joven flaco y aterrorizado. “Javier… eras solo un muchacho…”
“¡Usted tomó la suspensión de dos semanas sin sueldo por mí!”, gritó Javier, las lágrimas corriendo de nuevo. “Y cuando regresó, pasó todas las noches durante un mes conmigo, enseñándome. ‘Un error no te define, muchacho’, me dijo. ‘Lo que haces después, sí’. ¡Él construyó mi carrera desde sus propias ruinas!”.
Javier finalmente soltó a Ernesto, pero solo para agacharse y recoger la carpeta mojada del suelo. La tomó con ambas manos, como si fuera un objeto sagrado.
Miró la carpeta y luego a Clara. Su expresión se endureció como el acero.
—”¿Qué le dijiste a este hombre, Clara?”.
—”Yo… yo no sabía…”, tartamudeó ella, pálida como el mármol. “Él… él solo trajo un papel… le dije que el proceso era en línea…”
—”¿Le dijiste que era una pérdida de tiempo?”, preguntó Javier, su voz peligrosamente baja.
Clara no pudo responder.
Javier Santos abrió la carpeta manchada de lluvia y miró el currículum. Luego se volvió hacia Ernesto.
—”Maestro”, dijo suavemente, “veo que busca trabajo. Lo siento, pero este puesto de ingeniero ya está ocupado”.
El corazón de Ernesto se hundió, pero antes de que pudiera sentir la decepción, Javier sonrió entre lágrimas.
—”Acabo de despedir a nuestro Jefe de Operaciones esta mañana por incompetencia. El puesto es suyo. Si lo acepta”.
Ernesto se quedó boquiabierto. Las palabras no salían.
—”Pero… Javier… yo… estoy viejo. El software…”
—”Usted escribió el manual de la mayoría de las máquinas que usamos. El software se aprende”, dijo Javier. Puso un brazo firme alrededor del hombro de Ernesto y comenzó a guiarlo hacia el ascensor ejecutivo.
Se detuvo y miró por encima del hombro a Clara.
—”Clara, cancele todas mis reuniones de la tarde. Pida dos cafés en mi oficina. El mejor que tengamos. Y haga el favor de recoger mi teléfono del suelo”.
Ella asintió, temblando.
—”Y Clara”, añadió Javier, justo antes de que se cerraran las puertas del ascensor. “La próxima vez que vea a un hombre con zapatos viejos sosteniendo un currículum, tráigalo directamente a mí. La experiencia no siempre viene con un traje nuevo o un archivo PDF. A veces viene cubierta de lluvia”.
Las puertas se cerraron, dejando a la recepcionista sola en el vestíbulo silencioso, mientras Ernesto Ramos, de 52 años, ascendía por fin de vuelta al lugar al que pertenecía.