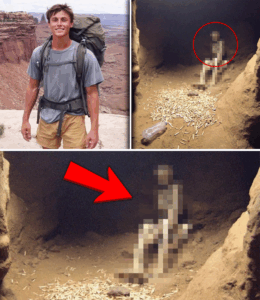
El desierto de Utah no es un paisaje; es un planeta alienígena. Es una vasta extensión de piedra roja y cielo azul cobalto, un laberinto de cañones tan profundos que la luz del sol solo toca el fondo durante unos minutos al día, si es que llega. Es un lugar de una belleza que te rompe el corazón y de una indiferencia que te hiela los huesos. Atrae a los aventureros, a los solitarios y a los que buscan ponerse a prueba contra algo más grande que ellos mismos.
En octubre de 2024, Mateo Vargas, un ingeniero de 27 años de Denver, se sintió atraído por esa inmensidad. No era un novato. Era un senderista meticuloso, un hombre que entendía el peso de cada gramo en su mochila, que estudiaba la topografía y que respetaba el poder repentino y violento del desierto. Iba solo, pero para él, la soledad no era un riesgo; era el objetivo.
Planeó un viaje de tres días a un sistema de cañones ranura poco conocido al oeste de Canyonlands, un lugar llamado “La Cicatriz del Eco”. Era un nombre apropiado, ya que el único sonido allí era el viento y, eventualmente, el eco de una tragedia.
Lo que le sucedió a Mateo en ese cañón no fue un misterio de monstruos o juego sucio. Fue algo más primitivo: una historia de supervivencia, mala suerte y una lucha aterradora contra la oscuridad total. Su desaparición fue un misterio durante tres meses. Pero fue la escena de su descubrimiento, en una cueva alta, la que contó la historia más horrible de todas. Una historia contada no con palabras, sino con cientos de cerillas quemadas.
La mañana del 12 de octubre, Mateo aparcó su Jeep Wrangler en el polvoriento comienzo del sendero. El cielo estaba despejado, de un azul doloroso. Envió un último mensaje de texto a su hermano mayor, Leo. “Entrando en la cicatriz. El tiempo es perfecto. Te veo el domingo por la noche”.
Leo respondió: “Ten cuidado. No hagas nada estúpido”.
Mateo se adentró en la ranura. Las paredes de arenisca se elevaron a su alrededor, de cientos de metros de altura, estrechándose hasta que el cielo era solo una cinta azul brillante muy por encima. El primer día fue perfecto. Caminó quince millas, acampó bajo un saliente y sintió esa paz que solo el desierto profundo puede ofrecer.
El segundo día, el mundo se acabó.
Lo que Mateo no sabía, y no podía saber, era que a cincuenta millas al norte, en las montañas, una tormenta de verano anómala estaba descargando pulgadas de lluvia en la roca desnuda. Toda esa agua tenía que ir a alguna parte. Y fue, canalizada hacia el sistema de cañones donde Mateo estaba caminando.
El sonido llegó primero. Un rugido bajo y distante, como un tren de carga. Mateo, un experto, supo inmediatamente lo que era. Pánico. Una inundación repentina.
No hay escapatoria en un cañón ranura. Es un pasillo sin puertas.
El agua no fue un arroyo creciente; fue un muro. Un muro de cuatro metros de lodo marrón, rocas y troncos de árboles que se precipitó por el cañón a la velocidad de un coche. Mateo no tuvo tiempo de pensar. Solo pudo reaccionar. Vio una fisura en la pared, una chimenea de roca, y comenzó a escalar frenéticamente, con la mochila todavía puesta.
Estaba a solo seis metros del suelo cuando el agua lo golpeó. La fuerza fue inimaginable. Le arrancó la mochila de la espalda, pero él se aferró a la roca. El agua le golpeó la pierna, aplastándola contra la pared del cañón. Escuchó un chasquido sordo y un dolor blanco y cegador lo atravesó.
Gritó, pero el rugido del agua se tragó su voz.
 Durante una hora, se aferró a la roca, con la pierna rota colgando inútilmente, mientras el torrente marrón rugía debajo de él. Vio cómo su equipo de supervivencia —su tienda, su saco de dormir, su comida, su agua— desaparecía en el lodo.
Durante una hora, se aferró a la roca, con la pierna rota colgando inútilmente, mientras el torrente marrón rugía debajo de él. Vio cómo su equipo de supervivencia —su tienda, su saco de dormir, su comida, su agua— desaparecía en el lodo.
Luego, tan rápido como llegó, el agua comenzó a bajar. En veinte minutos, el cañón volvió a estar en silencio, excepto por el goteo del agua. El suelo era ahora un lodazal irreconocible. Y él estaba atrapado, herido, a seis metros de altura.
Mientras tanto, el domingo por la noche llegó y pasó. Leo Vargas miró su teléfono. Sin mensaje. El lunes por la mañana, llamó al Sheriff del Condado de Emery.
La búsqueda comenzó esa tarde. Encontraron el Jeep de Mateo. El Sheriff Jim Brody, un hombre que había pasado su vida en este terreno, dirigió la operación. “El chico es inteligente”, dijo Brody a su equipo. “Es un senderista experimentado. Probablemente solo se retrasó”.
Pero cuando sus equipos entraron al cañón, vieron la evidencia de la inundación. El optimismo se evaporó.
“Esto ya no es un rescate”, dijo Brody en voz baja. “Es una recuperación”.
Buscaron durante dos semanas. Trajeron helicópteros, pero no podían ver nada en las profundidades de la ranura. Trajeron equipos K-9, pero el lodo y el agua estancada habían borrado cualquier rastro de olor. Los equipos de rescate descendieron en rápel por las paredes, buscando en cada saliente, en cada grieta.
No encontraron nada. Ni la mochila. Ni un cuerpo. Nada.
El 1 de noviembre, la búsqueda de Mateo Vargas fue suspendida. Se presumió que había sido arrastrado por la inundación, su cuerpo enterrado bajo toneladas de lodo y escombros en algún lugar del río Colorado, a millas de distancia. Su familia celebró un funeral sin cuerpo. El desierto se había quedado con él.
La historia de Mateo fue una lucha que comenzó después de que el agua se retirara. Le llevó, según estimó más tarde el forense, casi seis horas bajar de la pared con una pierna rota. Fue una agonía. Se derrumbó en el lodo, temblando de frío y dolor.
Sabía que estaba muerto si se quedaba allí. La hipotermia lo mataría antes que la deshidratación.
Miró a su alrededor. No tenía equipo. Pero entonces vio algo que la inundación había perdonado. A unos cincuenta metros de distancia, enganchada en un montón de troncos, estaba su mochila. Magullada, empapada, pero allí.
Le llevó dos horas arrastrarse esos cincuenta metros. Cada movimiento era una tortura.
Cuando la alcanzó, hizo un inventario. Era un milagro. Su saco de dormir estaba dentro de una bolsa seca, por lo que estaba húmedo pero no empapado. Su botiquín de primeros auxilios estaba allí. Una bolsa de frutos secos. Sus dos botellas de agua estaban allí, pero una estaba rota. La otra estaba medio llena.
Y, lo más importante, su encendedor y una caja de cerillas impermeables.
Sabía que no podía quedarse en el fondo del cañón. Otra inundación podría llegar, y los equipos de rescate nunca lo verían. Miró hacia arriba. A unos veinte metros de altura, en la pared del cañón, había una pequeña cueva, apenas un hueco. Probablemente una antigua vivienda de los Anasazi.
 Le llevó todo el día siguiente escalar hasta ella. Usó su cuerda de escalada de emergencia, que milagrosamente seguía atada a su mochila. Se arrastró, usando su pierna buena y sus brazos, gritando de dolor, pero impulsado por la pura supervivencia.
Le llevó todo el día siguiente escalar hasta ella. Usó su cuerda de escalada de emergencia, que milagrosamente seguía atada a su mochila. Se arrastró, usando su pierna buena y sus brazos, gritando de dolor, pero impulsado por la pura supervivencia.
Cuando finalmente se metió en la pequeña cueva, se derrumbó. Estaba a salvo del fondo del cañón.
Hizo lo que pudo. Usó sus bastones de senderismo y cinta adhesiva de primeros auxilios para entablillar su pierna rota. Se metió en su saco de dormir húmedo. Comió un puñado de frutos secos. Bebió un sorbo de agua.
Y luego, esperó.
Los días se convirtieron en una tortura borrosa. El dolor de su pierna era constante. Pero el hambre y la sed eran peores.
El tercer día en la cueva, escuchó algo. El sonido rítmico de un helicóptero. ¡Estaban aquí!
Se arrastró hasta la boca de la cueva. El helicóptero estaba alto, barriendo el borde del cañón. No estaba mirando hacia abajo, no tan profundo.
Mateo gritó. Agitó su saco de dormir de color naranja brillante. Pero era una pequeña mancha de color en un mar de piedra roja. El helicóptero pasó, dio la vuelta y se fue.
Su corazón se rompió.
Comió su última ración de frutos secos el cuarto día. Terminó su agua el quinto.
Ahora, solo tenía el dolor, el frío y la oscuridad.
Cuando el sol se ponía, la cueva se sumía en una oscuridad tan absoluta que era física. Era un peso que lo presionaba. No podía ver su propia mano frente a su cara. El único sonido era su propia respiración entrecortada y el viento distante en el borde del cañón.
La locura comenzó a filtrarse. El aislamiento era peor que el hambre.
El sexto día, sus manos temblorosas buscaron en su mochila. Encontró su encendedor. Hizo clic. Una pequeña llama cobró vida.
Duró solo un segundo, pero en ese segundo, vio las paredes de la cueva. Vio sus propias rodillas. Vio que era real.
El encendedor se quedó sin combustible después de unas horas de clics intermitentes.
Ahora estaba solo con la caja de cerillas.
Al principio, las usó para un propósito. Intentó hacer fuego. Recogió hierbas secas que crecían en la cornisa de la cueva, pero estaban demasiado húmedas. Intentó quemar un trozo de su mapa de papel. Pero no había combustible real. La madera que la inundación había dejado estaba empapada y a veinte metros más abajo. No podía hacer un fuego para calentarse, y no podía hacer un fuego de señal lo suficientemente grande como para que alguien lo viera.
Así que las cerillas se convirtieron en algo más.
Se convirtieron en sus compañeras.
Cuando el terror de la oscuridad se volvía demasiado, cuando sentía que las paredes se cerraban, cuando el silencio se volvía ensordecedor, encendía una cerilla.
Fssst…
La pequeña cabeza de fósforo estallaba en una llama brillante. Duraba diez, quizás quince segundos.
En esos quince segundos, no estaba en una tumba oscura. Estaba vivo. Podía ver el vapor de su aliento. Podía ver el color de su saco de dormir. Podía ver.
Comenzó a hacerlo como un ritual. Una cerilla cada hora. Luego una cada media hora. Eran su reloj. Eran su sol.
Pasaron los días. Hacía tiempo que había dejado de oír los helicópteros. Hacía tiempo que había perdido la esperanza de ser rescatado. Su pierna palpitaba. El hambre era una garra fría en su estómago. La deshidratación hacía que sus pensamientos fueran confusos.
Pero tenía sus cerillas.
Ya no se trataba de supervivencia. Se trataba de cordura.
Encendía una. La veía arder hasta que quemaba sus dedos. La dejaba caer al suelo de piedra. Inmediatamente, encendía otra.
Fssst…
Luz. Calor. Realidad.
Fssst…
Dejó de dormir. Solo se sentaba en la oscuridad, con la caja de cerillas en la mano, esperando el valor para encender la siguiente.
En enero de 2025, tres meses después de la desaparición de Mateo, dos geólogos aficionados que buscaban formaciones rocosas raras estaban explorando La Cicatriz del Eco. El cañón estaba seco y frío. Habían oído hablar del excursionista desaparecido, pero asumieron que se había ido hacía mucho tiempo.
Mientras uno de ellos, Ben, escaneaba las paredes del cañón con binoculares en busca de vetas de cuarzo, se detuvo.
“Oye, Hank”, dijo. “¿Ves eso? Allí arriba. En esa alcoba”.
Hank miró. “Veo una mancha de color. Naranja”.
Se acercaron. La cueva estaba alta, inaccesible. Pero la mancha naranja era inconfundible. Era equipo de senderismo.
Llamaron al Sheriff Brody.
El equipo de recuperación tuvo que montar un sistema de cuerdas para llegar a la cueva. Brody fue el primero en subir.
La escena lo golpeó como un golpe físico.
Mateo Vargas estaba allí, acurrucado en su saco de dormir naranja. Estaba demacrado, su cuerpo un esqueleto cubierto de piel. Su pierna estaba en la tablilla improvisada.
Pero fue el suelo de la cueva lo que hizo que Brody se detuviera.
Estaba cubierto. El área alrededor del saco de dormir estaba completamente rodeada por un mar de pequeñas cerillas quemadas. No docenas. Cientos. Posiblemente miles. Había pequeñas pilas de ellas. Había un montón carbonizado donde había intentado quemar su mapa. Había una caja de cerillas vacía en su mano derecha, y otra vacía a su lado.
Había usado todas las cerillas que tenía.
Brody reconstruyó la historia en silencio. El intento fallido de hacer fuego. El intento fallido de ser visto. Y luego, el largo y lento descenso.
“No estaba tratando de calentarse, no al final”, dijo Brody más tarde a la prensa, su voz áspera. “Estaba luchando contra la oscuridad”.
La autopsia confirmó lo que Brody sospechaba. Mateo Vargas no murió por la pierna rota. Murió de hambre y deshidratación. El forense estimó que había sobrevivido en esa cueva durante casi dos semanas.
Dos semanas de soledad total, con solo una pierna rota y la oscuridad absoluta por compañía.
Sus últimos días los pasó en un ritual febril, encendiendo una cerilla tras otra, creando pequeñas explosiones de luz, no para salvar su vida, sino para iluminar su muerte.
El desierto de Utah es un lugar de belleza, pero también es un lugar que exige un precio. La historia de Mateo Vargas no es una historia de un monstruo o un misterio sin resolver. Es un testimonio aterrador y desgarrador del espíritu humano. Un hombre que se arrastró, se entablilló la pierna y luchó contra una inundación, solo para ser derrotado por el silencio y la oscuridad.
Y en su tumba de piedra, dejó un monumento de su lucha: un círculo de cerillas quemadas, cada una representando un último y desesperado segundo de luz.





