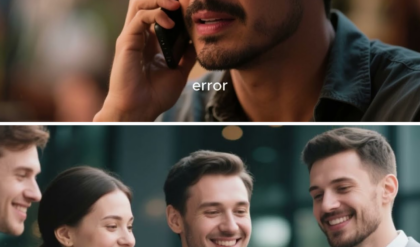Nunca imaginé que aceptar un trabajo tan absurdo cambiaría mi manera de entender el amor, la verdad y la familia. Aquella tarde, cuando Valeria me entregó doscientos dólares en billetes arrugados en el estacionamiento de un estudio fotográfico, yo solo pensaba en sobrevivir una semana más. Tenía veinticuatro años, tres empleos mal pagados, una renta atrasada y una vida que se sentía estancada en una constante sensación de fracaso silencioso.
No sabía su apellido. Apenas sabía su nombre. Pero su mirada tenía algo que no se podía fingir: urgencia. No era la urgencia de alguien caprichoso, sino la de alguien acorralado por el tiempo.
—Solo necesito que finjas ser mi novio por un par de horas —me dijo—. Son fotos. Nada más.
Acepté sin pensarlo. No por ambición, sino por cansancio. Cansancio de decir siempre que no, cansancio de ser honesto cuando la honestidad no me daba de comer.
Cuarenta minutos después, estaba posando junto a ella en un jardín artificial montado dentro del estudio. Flores blancas falsas, luces cálidas colgando como si prometieran una felicidad que nadie allí sentía realmente. El fotógrafo hablaba de conexión, de amor verdadero, de miradas sinceras. Valeria me corregía en voz baja: sonreír más, acercarme más, tocarla como si la conociera desde siempre.
Ella era hermosa, eso era innegable. Pero su belleza no era lo que más llamaba la atención, sino la tensión constante en su cuerpo, la manera en que sus dedos se crispaban cuando nadie miraba, la ansiedad con la que revisaba su teléfono entre toma y toma.
—Actúa como si realmente me amaras —me susurró una vez.
Yo no respondí. Me limité a seguir el juego. Para eso me estaban pagando.
Pero la mentira comenzó a pesar más de lo esperado cuando su teléfono vibró de nuevo y su rostro perdió el color. No fue una vibración cualquiera. Fue una que le arrancó el aire del pecho.
—Mi abuela viene para acá —dijo—. Y eso es malo. Muy malo.
En pocos minutos, la verdad salió a la superficie como una herida abierta. Valeria llevaba seis meses fingiendo que tenía una relación perfecta. Seis meses enviando fotos falsas, inventando anécdotas, construyendo una vida que no existía para una sola persona.
Su abuela estaba muriendo.
Cáncer terminal. Pocos meses de vida. Y un último deseo: ver a su nieta feliz, acompañada, amada. Valeria no había soportado la idea de romperle el corazón con la verdad. Así que eligió la mentira. Una mentira cuidadosamente construida para regalarle tranquilidad a alguien que ya no tenía tiempo.
—Solo hoy —me suplicó—. Solo finge un poco más.
Yo debería haberme ido. Debería haber tomado el dinero y salir corriendo antes de que aquello se volviera un problema emocional que no me correspondía. Pero cuando vi a la abuela entrar al estudio, entendí que ya era demasiado tarde.
Lucía no parecía una mujer derrotada por la enfermedad. Caminaba despacio, apoyada en un bastón elegante, pero su sonrisa era amplia, luminosa, viva. Sus ojos observaban el mundo con una mezcla de ternura y lucidez que solo tienen quienes saben que el tiempo es limitado.
Me tomó las manos con naturalidad, como si yo ya fuera parte de la familia. Me miró largo, como evaluando algo más profundo que mi apariencia.
—Así que tú eres el hombre que cuida a mi niña —dijo.
Sentí vergüenza. No por mentirle, sino por darme cuenta de que esa mentira significaba todo para ella.
Desde ese día, el acuerdo cambió sin que nadie lo dijera en voz alta. Ya no eran solo fotos. Empecé a acompañar a Valeria a visitar a su abuela. Escuché historias de una vida larga, de amores que sobrevivieron a guerras, pobreza y pérdidas. Historias contadas con calma, como quien no necesita impresionar a nadie.
Lucía hablaba mucho de la importancia de no dejar asuntos pendientes. De decir lo que uno siente antes de que sea demasiado tarde. Y cada vez que lo hacía, Valeria bajaba la mirada.
La enfermedad avanzaba. Hospitales, tratamientos, noches largas. Yo seguía allí, aunque nadie me lo pedía. Nadie me pagaba ya. Simplemente no podía desaparecer.
Empecé a notar cómo Valeria se apoyaba en mí sin darse cuenta. Cómo mi presencia dejaba de ser un acto para convertirse en refugio. Y eso me aterraba más que cualquier mentira inicial.
Una noche, Lucía me pidió que me acercara a su cama. Me miró con una calma que atravesaba la piel.
—No importa cómo empezó todo —me dijo—. Importa cómo decides quedarte.
Aquellas palabras se quedaron conmigo.
Lucía murió pocos días después, tranquila, sosteniendo la mano de su nieta.
Y con ella murió también la mentira… o eso creímos.
Porque cuando alguien finge el amor el tiempo suficiente, corre el riesgo de encontrar algo real donde no lo esperaba.
El funeral fue sencillo, tal como Lucía lo había pedido. Nada de flores exageradas ni discursos largos. Solo unas cuantas personas cercanas, un ataúd claro y una música suave que sonaba más a despedida agradecida que a tragedia. Valeria no lloró durante la ceremonia. Se mantuvo firme, con la espalda recta, como si sostenerse erguida fuera la última promesa que le hacía a su abuela.
Yo permanecí a su lado en silencio. Nadie me presentó oficialmente, pero nadie me cuestionó tampoco. Todos asumieron lo evidente: yo era “el novio”. El hombre que la acompañaba, el apoyo, el futuro. Y por primera vez desde que comenzó toda esta mentira, sentí el peso real de ese título.
Después del entierro, volvimos al pequeño departamento de Lucía. El lugar olía a té de manzanilla y muebles antiguos. Todo estaba exactamente como ella lo había dejado, como si fuera a regresar en cualquier momento. Valeria se quitó los zapatos en la entrada y se sentó en el sofá sin decir una palabra.
Pasaron varios minutos así. El silencio no era incómodo, era denso.
—Ya terminó —dijo finalmente, sin mirarme—. Ya no tienes que fingir más.
Sus palabras no tenían dureza, solo cansancio. Yo asentí lentamente, aunque algo dentro de mí se resistía a aceptarlo.
—Lo sé —respondí—. Solo… quería asegurarme de que estuvieras bien.
Valeria soltó una risa breve, casi amarga.
—No lo estoy —admitió—. Pero supongo que nunca lo iba a estar.
Esa noche me fui. No hubo despedidas dramáticas ni promesas. Simplemente tomé mi chaqueta, dejé las llaves del departamento sobre la mesa y salí. Pensé que eso era lo correcto. Pensé que así debía terminar una mentira.
Pero los días siguientes fueron más difíciles de lo que esperaba.
Volví a mi rutina: trabajos temporales, turnos largos, noches solitarias. Sin embargo, algo había cambiado. Cada vez que sonreía por compromiso, recordaba la sonrisa genuina de Lucía. Cada vez que pensaba en el dinero, recordaba lo poco que importaba cuando alguien se estaba yendo para siempre.
Valeria no llamó. Yo tampoco.
Pasaron dos semanas.
Una noche, mientras cerraba el café donde trabajaba, vi su nombre en la pantalla de mi teléfono. Mi corazón reaccionó antes que mi mente.
—¿Podemos hablar? —escribió.
Nos encontramos en el mismo estudio fotográfico donde todo había comenzado. El lugar estaba vacío, sin flores, sin luces. Solo paredes blancas y recuerdos incómodos.
Valeria se veía diferente. Más delgada, más real. Ya no llevaba esa sonrisa ensayada.
—Tengo que decirte algo que debí decir desde el principio —empezó—. No solo te mentí a ti. Me mentí a mí misma.
Respiró hondo.
—Mi abuela sabía —continuó—. No todo, pero sabía que algo no encajaba. Me dijo una vez que el amor no se sostiene solo con historias bonitas. Que se sostiene con presencia.
Me miró por primera vez a los ojos.
—Y tú estuviste presente.
No supe qué decir.
—Después de que te fuiste —dijo—, encontré una carta que me dejó. Para mí. Y otra… para ti.
Sacó un sobre amarillento de su bolso y me lo entregó. Mi nombre estaba escrito con una letra temblorosa pero firme.
La abrí con cuidado.
“Si estás leyendo esto”, decía, “significa que decidiste quedarte hasta el final. Eso dice más de ti que cualquier verdad incómoda. No importa cómo empezó esta historia. Importa que mi nieta volvió a sonreír de verdad. Si decides irte, lo entenderé. Pero si decides quedarte, hazlo sin fingir.”
Sentí un nudo en la garganta.
—No sé amar a medias —dije finalmente—. Y no quiero ser parte de otra mentira.
Valeria asintió, con lágrimas silenciosas cayendo por sus mejillas.
—Yo tampoco —susurró—. Por eso necesitaba decírtelo. No quiero que sigamos si no es real.
Nos quedamos allí, frente a frente, sin tocararnos. Por primera vez desde que nos conocimos, no había un guion, ni un acuerdo, ni dinero de por medio.
—Entonces hagámoslo bien —dije—. Desde cero.
No fue inmediato. No fue perfecto. Hubo días incómodos, silencios largos, miedos. Pero también hubo risas genuinas, conversaciones honestas, momentos pequeños que no necesitaban ser fotografiados.
Meses después, volvimos al departamento de Lucía para vaciarlo. En una caja, encontramos una foto vieja: Valeria niña, Lucía joven… y detrás, escrita a mano, una frase simple:
“El amor verdadero no llega como lo imaginas. Llega cuando dejas de fingir.”
Valeria me tomó la mano.
Esta vez, no actuamos.
Y por primera vez en mi vida, entendí que algunas mentiras no nacen del engaño, sino del miedo a perder. Y que, a veces, el amor verdadero aparece disfrazado de algo temporal… solo para quedarse.