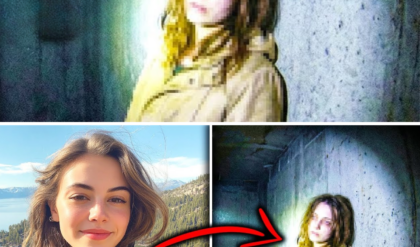Miguel Fernández salió de su pequeño piso de Guadalajara antes de que el sol terminara de levantarse. Cerró la puerta con cuidado, girando la llave despacio para no hacer ruido, como si el mundo entero pudiera romperse si despertaba a alguien demasiado pronto. En el pasillo todavía flotaba el olor del café barato que había preparado minutos antes y el eco de la risa dormida de su hija Lucía, de ocho años, que había murmurado algo entre sueños cuando él la besó en la frente.
Aquel beso era su combustible. Todo lo que hacía, cada decisión, cada sacrificio, giraba alrededor de ella.
Miguel llevaba seis meses sin trabajo. Seis meses contando monedas, apagando luces, aprendiendo a estirar un paquete de arroz para que durara tres días. Seis meses escuchando a su hija decir “no pasa nada, papá” con una madurez que no correspondía a su edad. La empresa de transportes donde trabajaba había cerrado de un día para otro, y con ella se había llevado su estabilidad, su orgullo y la ilusión de una vida tranquila.
Por eso aquella entrevista en Madrid no era solo una entrevista. Era la diferencia entre seguir sobreviviendo o empezar a vivir.
El puesto en Navarro Tech, una empresa tecnológica en expansión, prometía un salario fijo, seguro médico y horarios humanos. Miguel había pasado noches enteras estudiando la web de la empresa, leyendo entrevistas de su directora general, memorizando cifras y valores corporativos. Sabía que no podía permitirse fallar.
Lucía lo había mirado esa mañana con ojos atentos mientras se abrochaba la camisa azul, la única decente que le quedaba.
—¿Es hoy lo importante, papá? —preguntó, sentada en la mesa de la cocina con su vaso de leche.
—Sí —respondió Miguel, forzando una sonrisa—. Muy importante.
—Entonces va a salir bien —dijo ella, como si fuera una ley natural—. Porque tú siempre ayudas a la gente.
Miguel no respondió. Solo la abrazó con fuerza.
Salió a las nueve en punto. La entrevista era a las diez y media. Tomó la carretera comarcal en lugar de la autopista; el peaje era un lujo que ya no podía permitirse. Condujo en silencio, con la radio apagada, repasando mentalmente respuestas posibles, intentando no pensar en la nevera medio vacía ni en el aviso del casero pegado en la puerta.
Fue entonces cuando lo vio.
Un BMW azul oscuro detenido en el arcén, con el capó levantado. El coche brillaba bajo el sol de julio como un animal herido que no entendía qué le había pasado. A su lado, una mujer rubia vestida de blanco se llevaba la mano a la frente, claramente desesperada. No había casas cerca, ni talleres, ni sombra suficiente.
Miguel miró el reloj.
Veintidós minutos.
Apretó el volante y siguió conduciendo.
Cada metro que avanzaba, una batalla se libraba dentro de él. “No puedes parar”, se decía. “Esta vez no. Lucía depende de ti. No conoces a esa mujer. Ya habrá alguien más.” Pero otra voz, más antigua, más profunda, se abría paso entre el miedo.
La voz de su abuelo Manuel, un campesino de Castilla que había criado a Miguel cuando su padre murió demasiado pronto. “Un hombre vale por lo que hace cuando nadie lo ve”, le decía mientras le enseñaba a arreglar una rueda o a compartir el pan con el vecino.
Miguel frenó bruscamente.
El Seat Ibiza se detuvo con un chirrido cansado. Miguel apoyó la frente en el volante unos segundos, como si necesitara pedir permiso a su propio corazón. Luego suspiró, apagó el motor y salió.
La mujer lo miró con una mezcla de sorpresa y alivio cuando se acercó.
—Gracias… —dijo de inmediato—. No hay cobertura y llevo aquí más de veinte minutos.
Miguel asintió, sin presentarse. Levantó la vista al motor, consciente de que su camisa ya no volvería a ser la misma. No era mecánico, pero había aprendido lo suficiente para no sentirse inútil. Revisó cables, tocó con cuidado, escuchó.
—Pruebe a arrancar —dijo.
El motor rugió unos segundos y volvió a morir.
Miguel negó con la cabeza.
—Necesita una grúa. Intentaré llamar.
Subió unos metros por el terraplén hasta encontrar señal. Llamó, insistió, explicó la ubicación. Prometieron enviar ayuda, aunque tardarían. Cuando volvió, la mujer lo miraba como si fuera un salvavidas.
—No sé cómo agradecerle esto —dijo—. Todo el mundo pasa y no se detiene.
Miguel miró el reloj otra vez.
Ya no llegaría.
—No es nada —respondió—. A cualquiera le puede pasar.
Se quedaron en silencio, sentados en la sombra escasa del coche. El sol avanzaba. La grúa apareció al fin, levantando polvo. Miguel se despidió con un gesto rápido y volvió a su coche sin mirar atrás. No quería pensar en lo que había perdido.
Llegó a Madrid con la camisa manchada de grasa y el alma encogida. Entró al edificio de Navarro Tech con la sensación de estar entrando tarde a su propia vida. En recepción le informaron con cortesía que la directora general había tenido un imprevisto esa mañana y que las entrevistas se reprogramarían.
Miguel salió a la calle sin saber si aquello era una bendición o una burla del destino. Se sentó en un banco, dejó caer la cabeza entre las manos y respiró hondo. Pensó en Lucía. En cómo explicarle que todavía no.
Dos días después, el teléfono sonó.
—¿Miguel Fernández? —preguntó una voz femenina—. Le llamamos de Navarro Tech. Queremos que venga mañana.
Miguel no hizo preguntas.
Al día siguiente, cruzó las puertas de la empresa con el corazón acelerado. Lo condujeron a una sala amplia, luminosa. Cuando la puerta se abrió, el tiempo se detuvo.
Era ella.
La mujer del BMW.
Esta vez vestía con un traje oscuro impecable. Su postura era firme, su mirada segura. Sonrió al verlo.
—Miguel —dijo—. Qué alegría volver a verlo.
Se presentó como Elena Navarro, directora general de la empresa.
Miguel sintió que el suelo se movía bajo sus pies.
Elena contó lo sucedido en la carretera delante del comité. Dijo que aquel hombre no sabía quién era ella, no tenía nada que ganar, y aun así eligió ayudar. Luego lo miró fijamente.
—En esta empresa buscamos talento —dijo—, pero sobre todo buscamos personas.
La entrevista fue distinta a cualquier otra. Miguel habló de su experiencia, de su hija, de su vida sin adornos. No prometió ser perfecto, solo ser honesto.
Cuando terminó, Elena se levantó y le ofreció la mano.
—El puesto es suyo.
Miguel no pudo hablar. Solo asintió, con los ojos llenos de lágrimas.
Esa noche, cuando abrazó a Lucía y le contó que todo iba a cambiar, entendió algo que su abuelo siempre supo: el destino observa en silencio, y a veces decide actuar justo cuando elegimos hacer lo correcto, incluso cuando cuesta todo.
Y por primera vez en mucho tiempo, Miguel durmió sin miedo al mañana.