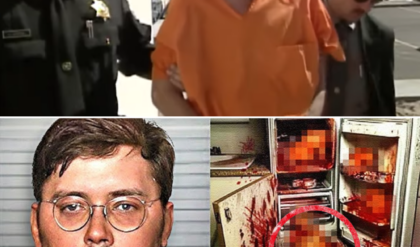El día que regalé mi apartamento por amor ciego comenzó como tantos otros en Barcelona, con una luz dorada que entraba por los ventanales y hacía que todo pareciera posible. Marzo siempre había sido mi mes favorito. El aire aún fresco, las calles llenas de vida, la sensación de que el año apenas empezaba y todavía se podía corregir cualquier error. Si hubiera sabido lo que estaba a punto de perder, habría prestado más atención a esa luz, como si pudiera guardarla para los días oscuros que vendrían después.
Yo trabajaba en mi estudio de arquitectura, un despacho pequeño que había levantado con esfuerzo, noches sin dormir y una fe obstinada en mi talento. No tenía grandes inversores ni apellidos influyentes, solo pasión y disciplina. Aquella tarde estaba especialmente feliz: después de meses de presentaciones y revisiones interminables, por fin había conseguido el proyecto de un hotel boutique en Sitges. Era el tipo de encargo que podía cambiar mi carrera.
Decidí llegar temprano a casa para sorprender a Ricardo. Compré una botella de Rioja, enrollé con cuidado los planos y subí las escaleras del edificio con una sonrisa que me nacía del pecho. Pensaba en cómo se lo contaría, en su abrazo, en esa complicidad que creía que todavía nos unía después de siete años de matrimonio.
Pero al abrir la puerta, algo no encajó.
El salón estaba en silencio, demasiado ordenado, demasiado frío. Sobre el sofá de terciopelo azul —ese que habíamos elegido juntos en una tienda de Gràcia cuando aún hablábamos de “nuestro futuro”— había una pila de documentos perfectamente alineados. No eran facturas ni papeles del banco. Reconocí al instante el membrete: García & Asociados, uno de los bufetes de abogados más agresivos de Barcelona en casos de divorcio.
Sentí un vacío en el estómago.
—Ricardo —llamé, dejando los planos sobre la mesa.
Apareció desde la cocina con una copa de whisky en la mano. No mostró sorpresa al verme. No sonrió. Su expresión era neutra, calculada, como si hubiera ensayado ese momento frente al espejo.
—Sofía, tenemos que hablar —dijo.
—¿Qué es esto? —pregunté, señalando los papeles, aunque una parte de mí ya sabía la respuesta.
—Documentos de divorcio. Quiero que los firmes cuanto antes. He sido generoso con los términos.
La palabra generoso me golpeó con una ironía cruel.
—¿Divorcio? —repetí—. ¿Estás hablando en serio?
—Completamente. Nuestro matrimonio no funciona desde hace años. Es mejor terminarlo de forma civilizada.
Me senté sin sentir las piernas.
—¿Y qué pasa con la casa? —pregunté.
Ricardo bebió un sorbo de whisky antes de responder.
—El apartamento está a mi nombre. Tú te quedarás con tu estudio y algunos muebles personales. Creo que es justo.
La sangre me zumbaba en los oídos.
—Ese apartamento lo compré yo —dije lentamente—. Con la herencia de mi abuela. Antes de casarnos. Te lo puse a tu nombre porque confiaba en ti. Porque te amaba.
Sonrió. No con culpa, sino con una frialdad que nunca antes le había visto.
—Exactamente. Está a mi nombre. Y según la ley española, es mío. Has tenido suerte de que no pida compensación económica por los años que te he soportado.
Soportado.
Las lágrimas comenzaron a correr por mis mejillas.
—Yo dejé mi carrera en pausa para apoyarte —dije—. Creí en tu empresa cuando nadie más lo hacía. Te di todo.
—Y yo te di estabilidad —respondió—. Pero ya no eres lo que necesito.
En ese momento escuché pasos en la escalera que llevaba al segundo piso. Mi corazón se encogió antes incluso de verla. Mónica apareció envuelta en una bata de seda japonesa color marfil. La reconocí de inmediato. Era la que Ricardo me había regalado en nuestro quinto aniversario, diciéndome que era “algo especial, como tú”.
—Cariño, ¿ya se lo dijiste? —preguntó ella con una dulzura ensayada.
El mundo se detuvo.
—¿Desde cuándo? —logré preguntar.
—Dos años —respondió Ricardo sin vacilar—. Mónica me entiende. No vive obsesionada con planos y proyectos. Me hace sentir vivo.
Mónica se acercó a él y entrelazó su brazo con el suyo, marcando territorio.
—No te preocupes, Sofía —dijo con una sonrisa cruel—. Cuidaremos bien del apartamento. De hecho, pensamos hacer una reforma completa. Ese estilo minimalista tuyo es tan aburrido. Queremos algo más moderno, más… Instagram friendly.
No pude responder. No pude moverme. Sentía una mezcla de rabia, humillación y una tristeza tan profunda que dolía físicamente.
—Tienes hasta el viernes para recoger tus cosas —añadió Ricardo—. Después cambiaré las cerraduras. Y por favor, no hagas una escena. Sería tan vulgar.
Salí de allí con solo mi bolso. Ni siquiera me llevé la botella de vino. Conduje sin rumbo, llorando, hasta la casa de mi madre en Sant Gervasi. Un apartamento modesto de dos habitaciones donde vivía desde que mi padre murió hacía diez años.
Esperaba que mi madre, Elvira, explotara. Que gritara, que maldijera a Ricardo, que llorara conmigo. Pero cuando terminé de contarle todo, ella cerró el periódico que estaba leyendo y sonrió. No una sonrisa amarga, sino una tranquila, casi serena.
—A veces —dijo— perderlo todo es la única forma de empezar de verdad.
No entendí sus palabras en ese momento.
Los días siguientes fueron una pesadilla. Recogí mis cosas bajo la mirada vigilante de Mónica. Fotos, libros, recuerdos… todo parecía pertenecer a otra vida. Firmé los papeles del divorcio con las manos temblorosas. Perdí el apartamento que había comprado con amor ciego. Perdí a mi esposo. Perdí la imagen de la vida que creía tener.
Pero algo empezó a cambiar.
Me concentré en mi trabajo como nunca antes. El proyecto del hotel boutique fue un éxito. Llegaron nuevos clientes. Mi nombre comenzó a sonar en círculos profesionales importantes. Mientras tanto, la empresa de Ricardo empezó a tambalearse. Malas decisiones, socios descontentos, inversiones fallidas.
Meses después, supe por terceros que Mónica no era solo su amante. Había desviado dinero de la empresa, falsificado documentos. Cuando todo salió a la luz, Ricardo se quedó solo. Perdió el negocio. Perdió el apartamento. Perdió la imagen de hombre exitoso que tanto le importaba.
Yo, en cambio, había recuperado algo que no sabía que había perdido: a mí misma.
El día que regalé mi apartamento por amor ciego creí que había cometido el mayor error de mi vida. Hoy sé que fue el inicio de mi libertad. Porque no perdí un hogar. Perdí una mentira. Y aprender a vivir sin ella fue, al final, la mejor arquitectura que he construido jamás.