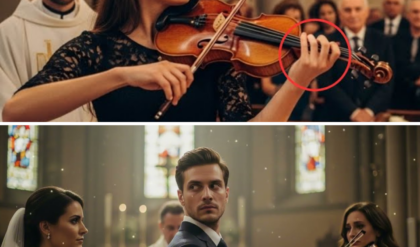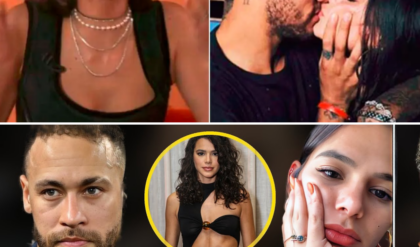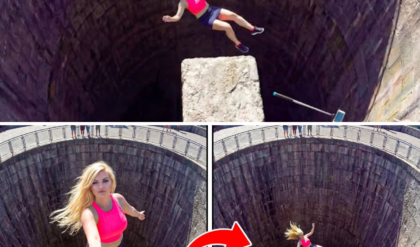Elena Martínez jamás pensó que la Navidad podría doler tanto. Para la mayoría de la gente, diciembre era sinónimo de luces, música alegre y promesas de nuevos comienzos. Para ella, en cambio, se había convertido en un recordatorio cruel de todo lo que la vida le había quitado en apenas seis meses. Seis meses atrás tenía un trabajo estable en una fábrica textil, un apartamento pequeño pero lleno de risas infantiles y una rutina agotadora, sí, pero segura. Hoy, a sus treinta y dos años, era una madre soltera con dos hijos, un empleo precario y una habitación de tres por tres metros que apenas podía llamar hogar.
La noche del 15 de diciembre de 2024, Elena estaba sentada en la única silla del cuarto, doblando con cuidado un pedazo de papel de cuaderno. Sus manos temblaban, pero no por miedo. Era rabia. Una rabia profunda y silenciosa, dirigida contra una vida que parecía haberse ensañado con ella sin darle oportunidad de defenderse. Había perdido el trabajo cuando la fábrica cerró sin previo aviso. Luego vinieron los meses de buscar empleo sin éxito, las cuentas acumuladas, el aviso de desalojo y, finalmente, la humillación de tener que aceptar una habitación en una pensión vieja del centro.
El cuarto olía a humedad y a un ambientador barato que apenas lograba disimularlo. En un rincón, sobre un colchón gastado apoyado directamente en el suelo, Mateo, su hijo de ocho años, dibujaba en el reverso de unos volantes publicitarios que Elena había recogido de la calle. Había dejado de pedir juguetes hacía tiempo, como si hubiera entendido demasiado pronto que ya no podían permitirse ese lujo. Sofía, de cinco años, jugaba en silencio con una muñeca sin un brazo, moviéndola con cuidado como si temiera romperla aún más.
—Mamá… —la voz pequeña de Sofía rompió el silencio— ¿va a venir Santa este año?
Elena cerró los ojos durante un segundo. Cada pregunta de sus hijos era una herida nueva que se sumaba a las anteriores. ¿Cómo explicarle a una niña que la magia también tiene precio? ¿Cómo decirle que Santa Claus parecía visitar solo a quienes podían pagarle la entrada? Tragó saliva y sonrió, una sonrisa que le dolió en el pecho.
—Claro que sí, mi amor —dijo—. Santa nunca se olvida de los niños buenos.
Era una mentira, pero era una mentira necesaria. A veces, pensó Elena, las madres tenían que mentir para que sus hijos pudieran dormir en paz.
Afuera, la ciudad brillaba como nunca. Desde la ventana del cuarto piso, Elena podía ver las luces navideñas decorando cada esquina. Los centros comerciales estaban llenos de gente cargando bolsas con regalos envueltos en papel brillante. Familias enteras se tomaban fotos frente a árboles gigantes que costaban más que tres meses de su antiguo salario. Todo parecía diseñado para recordarles a quienes no tenían nada que estaban fuera de la celebración.
—En la escuela todos hablan de sus árboles de Navidad —dijo Mateo sin levantar la vista del dibujo—. Yo les dije que el nuestro iba a ser el más especial de todos.
Elena sintió que el aire le faltaba. Árbol de Navidad. Ni siquiera tenían suficiente dinero para comer tres veces al día. Esa mañana ella había desayunado solo café negro para que los niños pudieran comer pan con un poco de mermelada. Su estómago rugía, pero había aprendido a ignorarlo.
Se levantó y se acercó a la ventana. Fue entonces cuando lo vio.
En una esquina del parque central, medio oculto entre unos arbustos descuidados, había un pino pequeño. No medía más de metro y medio. Estaba torcido, con ramas disparejas y agujas secas. Claramente había sido descartado, abandonado por alguien que podía darse el lujo de comprar uno más grande, más verde, más perfecto.
El corazón de Elena empezó a latir con fuerza. Era una idea absurda. Desesperada. Tal vez incluso ilegal. Pero también era la única oportunidad que veía para darles a sus hijos algo parecido a una Navidad normal.
Esperó hasta las once de la noche. Mateo y Sofía dormían acurrucados bajo la única cobija gruesa que tenían, compartiendo el calor de sus pequeños cuerpos. Elena se puso su chaqueta más oscura, la que tenía un agujero en el codo que había intentado remendar sin éxito, y salió del edificio con pasos silenciosos.
La ciudad estaba sorprendentemente tranquila. Solo algunos trabajadores nocturnos y uno que otro trasnochador caminaban rápido para protegerse del frío. Elena mantuvo la cabeza gacha, el corazón golpeándole el pecho como si estuviera cometiendo un crimen imperdonable. Cuando llegó al parque, el árbol seguía allí, solo, inclinado como si también estuviera cansado.
Miró a su alrededor. No había policías, ni cámaras visibles, ni testigos. Solo ella y su desesperación. Se acercó, tomó el tronco con ambas manos y tiró. Las raíces cedieron con facilidad, como si el árbol hubiera estado esperando que alguien lo rescatara. Elena lo cargó con una fuerza que no sabía que tenía y corrió de regreso a la pensión, escondiéndolo bajo la chaqueta lo mejor que pudo.
Cuando cerró la puerta del cuarto, estaba empapada en sudor pese al frío. Había cruzado una línea invisible. Había robado un árbol de Navidad. Pero al mirar los rostros dormidos de sus hijos, supo que volvería a hacerlo mil veces si fuera necesario.
A la mañana siguiente, Sofía fue la primera en despertar.
—¡Mamá! ¡Tenemos árbol! —gritó con una alegría que Elena no escuchaba desde hacía meses.
Mateo abrió los ojos y se incorporó lentamente. Allí, en la esquina del cuarto, estaba el pino torcido, plantado en un balde de pintura viejo que Elena había encontrado en el sótano del edificio.
—Les dije que tendríamos un árbol especial —dijo Elena, forzando una sonrisa.
Pero el árbol estaba desnudo. No había luces, ni esferas, ni estrellas. Nada que lo hiciera parecer realmente navideño.
—¿Y los adornos? —preguntó Sofía tocando las ramas con cuidado.
Elena sintió un nudo en la garganta. No tenía ni un centavo para decoraciones. La renta estaba atrasada y la dueña de la pensión ya había amenazado con echarlos a la calle. Pero entonces recordó algo.
Dos semanas atrás había conseguido un trabajo de limpieza. Cuatro horas diarias limpiando oficinas por un salario miserable. Cada noche veía cómo se tiraban montones de papel perfectamente usable a los contenedores de reciclaje.
—Vamos a hacer algo mejor que comprar adornos —dijo Elena de pronto—. Vamos a crearlos nosotros.
Los ojos de los niños se iluminaron.
Esa noche, después de su turno, Elena llenó su mochila con hojas de papel rescatadas de la basura: blancas, amarillas, algunas de colores con impresiones fallidas. En el cuarto, enseñó a sus hijos a hacer cadenetas, estrellas dobladas y copos de nieve. Sus manos, agrietadas por los productos de limpieza, se movían con una delicadeza sorprendente.
Mateo dibujó esferas con renos, muñecos de nieve y un Santa Claus sonriente. Sofía recortó figuras torcidas que, según ella, eran ángeles. Elena colgó cada una como si fuera una obra de arte invaluable.
Trabajaron durante tres noches seguidas. Elena apenas dormía. Su cuerpo funcionaba a base de café barato y amor feroz. Poco a poco, el árbol comenzó a transformarse. No era bonito según los estándares de las revistas, pero estaba lleno de color, esfuerzo y esperanza.
El 24 de diciembre, el pino estaba completamente decorado. Torcido, humilde, hecho de papel reciclado y amor desesperado. Era suyo.
—Es el árbol más bonito del mundo —susurró Sofía antes de dormir.
Esa noche, mientras abrazaba a sus hijos, Elena comprendió algo fundamental: habían perdido casi todo, pero no lo esencial. Aquel árbol torcido no les devolvió el dinero ni la seguridad, pero salvó su Navidad. Y, por primera vez en mucho tiempo, eso fue suficiente.