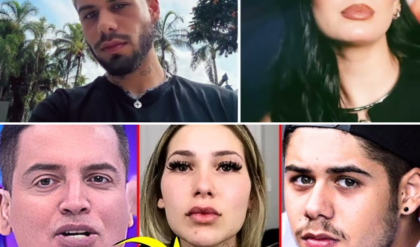El 23 de diciembre amaneció en Dubái con un cielo limpio y un sol que parecía pulir de oro cada superficie que tocaba. Desde el piso 80 del Burj Khalifa, Rashid Al Maktum observaba la ciudad como quien mira una maqueta perfecta: ordenada, brillante, eficiente. Abajo, el tráfico fluía como una corriente controlada; las fuentes danzaban frente a los hoteles de lujo; las grúas seguían levantando sueños de acero y cristal. Todo funcionaba. Todo crecía. Todo ganaba dinero.
Menos él.
Rashid llevaba más de una hora de pie frente al ventanal sin moverse. Sobre su escritorio de ébano reposaban los informes financieros del último trimestre: otro récord histórico. Las cifras eran tan altas que habían dejado de provocarle cualquier emoción. Había heredado un imperio, sí, pero también lo había expandido con una disciplina feroz. Bienes raíces, puertos, tecnología, energías limpias. Su nombre estaba asociado al progreso, a la visión, al éxito. En los medios lo llamaban “el jeque del futuro”.
Y sin embargo, cada noche regresaba a un ático silencioso, sin risas, sin preguntas, sin nadie que lo esperara.
—Señor —dijo Amira, su asistente personal, entrando con la precisión de siempre—. La gala benéfica en el Atlantis comienza a las ocho. La prensa ya confirmó asistencia. Su discurso está listo y…
Rashid levantó una mano para detenerla.
—Cancélala.
Amira parpadeó. En diez años trabajando a su lado, nunca había escuchado esa palabra asociada a un evento de ese nivel.
—¿Perdón, señor?
—La gala. Cancélala. Envía la donación. El doble de lo previsto. Pero yo no iré.
—Señor, esto es… —Amira dudó—. Es la gala más importante del año. Los otros jeques, los inversionistas, incluso…
—No me importa —respondió Rashid, esta vez con una voz cansada, no autoritaria—. Diles que surgió una emergencia familiar.
Amira asintió lentamente y salió, todavía desconcertada. Rashid volvió la vista a la ciudad. Las luces navideñas comenzaban a encenderse. Dubái había adoptado la Navidad como un espectáculo más: árboles gigantes, mercados temáticos, villancicos internacionales. Todo impecable. Todo artificial.
Esa noche, Rashid no pudo dormir. Dio vueltas en la cama enorme, revisó su teléfono sin interés, dejó que los recuerdos lo alcanzaran. Hacía años que no sentía verdadera expectativa por nada. Ni siquiera por la Navidad, que para él se había convertido en una sucesión de compromisos sociales y donaciones automáticas.
Cerca de la medianoche, tomó una decisión impulsiva. Se vistió con ropa sencilla, dejó a los guardaespaldas y bajó al estacionamiento. Eligió uno de sus coches menos llamativos, aunque seguía siendo un Mercedes negro. Condujo sin rumbo fijo, alejándose de los distritos turísticos, cruzando barrios que no aparecían en las revistas.
Fue entonces cuando lo vio.
Un edificio pequeño, de dos plantas, con las paredes descoloridas por el sol y la arena. Un letrero sencillo colgaba sobre la puerta: Hogar Infantil La Esperanza. A través de las ventanas, Rashid distinguió sombras moviéndose, risas infantiles, voces adultas. Aquella escena cotidiana le resultó extrañamente poderosa.
Estacionó a una cuadra y caminó hacia el edificio. Una mujer intentaba colgar una guirnalda rota en la entrada, subiendo y bajando de una silla inestable.
—¿Puedo ayudarla? —preguntó Rashid.
La mujer se giró, sorprendida. Tenía unos cincuenta años, el rostro marcado por arrugas profundas que no parecían de edad, sino de preocupación constante.
—Oh, gracias —respondió—. Pero está rota. Es la tercera Navidad que intentamos usarla. Soy Fátima, la directora del orfanato.
Rashid sostuvo la guirnalda mientras ella ajustaba un nudo improvisado.
—¿Cuántos niños viven aquí? —preguntó.
—Treinta y dos —respondió Fátima—. Todos huérfanos o abandonados. Hacemos lo que podemos con lo que recibimos.
No hubo quejas en su voz. Solo hechos.
Rashid miró alrededor. El edificio era humilde, pero limpio. No había lujo, pero sí cuidado.
—¿Y qué planes tienen para Navidad? —preguntó.
Fátima sonrió con cierta tristeza.
—El día 25 haremos una pequeña celebración. Tenemos algunos regalos donados. Nada extraordinario, pero intentamos que los niños se sientan especiales.
Algo se encendió dentro de Rashid. Una idea descabellada, impropia de alguien como él.
—¿Aceptarían un voluntario? —dijo—. Alguien que ayude con los regalos. Incluso podría vestirse de Santa Claus.
Fátima lo observó con curiosidad y luego rió suavemente.
—Siempre necesitamos ayuda. ¿Es usted actor o solo alguien que necesita recordar qué es la Navidad?
Rashid sonrió, sorprendido por la honestidad de la pregunta.
—Lo segundo —respondió.
Los días siguientes fueron un torbellino secreto. Rashid activó recursos, pero sin nombres ni logotipos. Usó intermediarios, empresas fantasma, órdenes discretas. No quería que aquello se convirtiera en publicidad. Por primera vez, no deseaba reconocimiento.
Llamó varias veces al orfanato con excusas para saber más sobre los niños. Tomó notas como si se tratara de un proyecto vital.
—Laila, seis años, ama los dinosaurios —le dijo una cuidadora.
—Omar, diez, quiere ser científico —comentó otra—. Siempre pregunta cómo funcionan las cosas.
Rashid escuchaba, anotaba, imaginaba. Elegía regalos con cuidado: juguetes educativos, libros, ropa nueva, cosas simples pero significativas. Pasó horas en ello, involucrado como nunca antes en nada que no fuera un negocio.
La mañana del 25 de diciembre, Rashid se despertó antes del amanecer. En su vestidor, entre trajes italianos de miles de dólares, colgaba un traje de Santa Claus hecho a medida. Al ponérselo, se miró al espejo y apenas se reconoció. No por el disfraz, sino por la expresión en su rostro: nervios, expectativa, una emoción infantil que creía perdida.
Llegó al orfanato con cajas y bolsas, sin escolta. Fátima lo recibió con una sonrisa cómplice. Los niños se asomaban desde el pasillo, curiosos.
Cuando Rashid apareció vestido de Santa, el lugar estalló en gritos de alegría. Los niños no veían a un jeque ni a un empresario. Veían magia.
Rashid repartió regalos, se sentó en el suelo, escuchó historias. Una niña le mostró un dibujo; un niño le explicó cómo funcionaba un juguete científico; otro simplemente se sentó a su lado, apoyando la cabeza en su pierna. Cada gesto lo atravesaba como una revelación.
Por primera vez en años, el tiempo dejó de importar.
Cuando la celebración terminó, Fátima se acercó.
—Gracias —le dijo—. No sabe lo que esto significa para ellos.
Rashid negó con la cabeza.
—Gracias a ustedes —respondió—. Me han dado más de lo que traje.
Se fue sin dejar su nombre. Sin fotos. Sin discursos.
Esa noche, Rashid regresó a su ático. La ciudad seguía brillando, pero algo había cambiado. El vacío ya no estaba. No del todo.
Había cancelado una gala millonaria y aparecido en un orfanato. Y en ese acto silencioso, había encontrado el sentido que ningún imperio le había dado.
Y supo, con certeza, que aquella no sería la última vez.