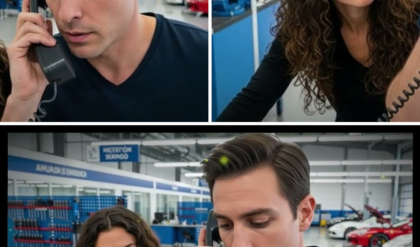El aire de finales de verano en Hermosillo, Sonora, es una entidad propia, un abrazo seco y pesado que se adhiere a la piel. El polvo de la carretera flota en el viento, dándole a la ciudad una presencia terrenal y vigilante. Al final de la calle Sinaloa, una vía estrecha con fachadas de colores pastel y macetas de geranios, se encontraba la casa de la familia Mitchell. Los vecinos, con sus persianas entreabiertas, siempre estaban listos para observar el próximo drama. Pero lo que ocurrió la tarde del 17 de octubre no fue un drama, fue una tragedia que paralizó a toda una ciudad.
La puesta de sol pintaba el horizonte con tonos anaranjados y violetas. El zumbido rítmico de los insectos era la banda sonora de las noches del desierto, y el dulce aroma de los jazmines flotaba en el aire. Entre las risas de los niños que resonaban en la calle, la de Hannah Mitchell, de 7 años, era la más despreocupada. Descalza, perseguía una pelota roja en el jardín. “No te vayas muy lejos, Hannah”, llamó su madre, Margaret, desde la ventana de la cocina. El sonido de las ollas y el olor a carne asada llenaban la casa. En el interior, una foto de familia perfectamente centrada sobre una mesa de madera mostraba a David y Margaret con sus dos hijas: Hannah y la pequeña Abigail, de dos años.
La casa de los Mitchell, una construcción de los años 80, chirriaba bajo el peso de su propia historia. Las baldosas de cerámica crujían con cada paso y el olor a cal y tierra húmeda se impregnaba en las paredes. Para los de fuera era encantadora, para los Mitchells, era su hogar. Pero bajo su cálido resplandor y sus muebles pulidos, la casa albergaba una inquietud silenciosa, un secreto que se negaba a ser enterrado.
Esa noche, una tormenta se gestaba en el Golfo de California. Sus vientos aún no habían llegado a Hermosillo, pero la tensión en el aire era palpable, pesada como la pausa antes de una confesión. Las farolas se encendieron una a una, emitiendo un zumbido débil, proyectando sombras alargadas sobre la acera. Hannah se detuvo en el borde del jardín, su pequeña mano rozando la reja, sus ojos fijos en algo más allá. No se suponía que debía salir del jardín, la regla era clara. Pero las reglas se doblan fácilmente en manos de un niño con una curiosidad desbordante. Un movimiento captó su atención: una figura más abajo en la calle, indistinta en la creciente oscuridad. Apretó la pelota contra su pecho, y en esa única vacilación, un paso adelante, luego otro, el mundo seguro de la familia Mitchell comenzó a fracturarse.
La calle se hizo más tranquila a medida que anochecía. Los otros niños fueron llamados a casa, uno por uno. Pronto, Hannah fue la única niña fuera, su pequeña figura iluminada solo por el tenue resplandor anaranjado de una única farola. El coro de los insectos se hizo más lento, reemplazado por el croar ocasional de una rana distante y el crujido constante de una mecedora en algún lugar de la cuadra. Margaret se secó las manos en un paño de cocina y volvió a mirar por la ventana. Vio la silueta de su hija en el borde del jardín, inmóvil, mirando hacia la calle. “Hannah”, la llamó, su voz más aguda esta vez. La niña se volvió por un momento, asintiendo rápidamente, pero no volvió a cruzar la cerca. En cambio, Hannah se agachó para recoger su pelota, que había rodado justo más allá de la reja. Abrió el pestillo, el clic metálico rompiendo la quietud. Sus pies descalzos tocaron el frío cemento de la acera.
Esa sombra se movió de nuevo, lenta, sin prisas. Quienquiera que fuera, no la saludó. La curiosidad de Hannah se profundizó. Apretó la pelota contra su cadera, su otra mano rozando el pequeño colgante de mariposa plateada que llevaba en el cuello, el que su madre le había regalado para su séptimo cumpleaños. Se había convertido en su talismán, la cosa que tocaba cuando estaba nerviosa o insegura. La voz de Margaret se elevó una vez más desde la casa, con un toque de impaciencia. “Hannah Grace Mitchell, no me hagas salir”. Pero Hannah no respondió. Los insectos se habían callado, como si el mundo mismo contuviera la respiración. Dio un paso más en la acera, con los ojos fijos en la figura distante, y luego el sonido de la sartén dentro, el silbido de la lluvia que empezaba a caer sobre el pavimento caliente, el portazo de un coche en algún lugar cercano, y el silencio. Cuando Margaret salió unos momentos después, el jardín estaba vacío. La pelota yacía abandonada cerca de la reja. El terror de la familia Mitchell había comenzado.
Trece años después, Hermosillo había cambiado, aunque el corazón de la ciudad seguía siendo atemporal. Nuevos autos se alineaban en las estrechas calles empedradas, pero las viejas construcciones de adobe y ladrillo seguían en pie como guardianes de secretos. Para la mayoría de los residentes, la desaparición de Hannah Mitchell se había convertido en una tragedia susurrada a medias, archivada junto con otras leyendas urbanas del norte. Pero para la familia Mitchell, el tiempo no había aliviado la herida. Margaret todavía mantenía la habitación de Hannah intacta, un santuario de juguetes descoloridos y vestidos doblados. David, su padre, había aprendido a vivir con el dolor, aunque una dureza se había asentado en sus ojos. Abigail, ahora de 15 años, creció a la sombra de una hermana que apenas recordaba, pero de la que nunca pudo escapar.
Y entonces, una tarde tranquila de principios de otoño, una joven apareció al final de la calle Sinaloa. Era alta ahora, esbelta, su cabello más oscuro que en las fotos de los carteles de desaparecidos. Su ropa era sencilla, jeans gastados, un suéter gris descolorido. Pero era su collar lo que congeló el mundo. Un pequeño colgante de mariposa plateada, opaco por el tiempo, descansaba sobre su pecho. Se detuvo frente a la casa de los Mitchell, su respiración se entrecortó como si la casa misma tuviera el peso suficiente para aplastarla. La luz del porche zumbaba, iluminando la pintura desconchada y la misma mecedora que una vez crujía bajo el peso de su padre. Hannah extendió la mano, sus dedos temblando, y tocó la barandilla de madera como para demostrar que era real.
Dentro, Margaret estaba poniendo la mesa. Era una tarde ordinaria hasta que escuchó los escalones del porche. Se quedó paralizada, con un plato en las manos. Lentamente se volvió, sus ojos se encontraron con la sombra proyectada a través de la puerta con mosquitero. Una voz, ronca e insegura, apenas un susurro: “Mamá”. El plato se estrelló contra el suelo. La puerta se abrió. Durante un largo momento, Margaret simplemente se quedó allí, sin aliento, con las manos temblando, como si su cuerpo se negara a creer lo que sus ojos veían. Susurró el nombre de nuevo, casi con miedo de decirlo demasiado alto por si rompía el hechizo. “Hannah”. Los ojos de la joven se llenaron al instante. Eran los mismos ojos que Margaret había besado de buenas noches hace años, aunque ahora eran mayores, sombreados por el agotamiento y los años que ningún niño debería haber vivido. Lentamente, casi dolorosamente, Margaret acortó la distancia, sus dedos rozaron el colgante de mariposa antes de ahuecar el rostro de su hija. “Regresaste”, Margaret se atragantó, su voz se rompió bajo el peso de la incredulidad.
Dentro de la casa, Abigail miró desde el pasillo, con el teléfono en una mano. Tenía solo vagos recuerdos de su hermana, destellos de risas en el patio trasero. Pero las historias habían dado forma a su infancia. Ver a Hannah allí, de carne y hueso, se sintió como entrar en una de esas historias. Sin embargo, en lugar de alegría, un nudo de confusión se le revolvió en el estómago. David entró al último. Su expresión se endureció al instante, su cuerpo rígido, su mandíbula apretada. Donde Margaret veía un milagro, David veía un misterio. Sus ojos se detuvieron en el colgante, luego en el rostro de Hannah, buscando pruebas, un defecto, cualquier cosa que confirmara o negara lo que su corazón se negaba a aceptar. “Dices que eres Hannah”, dijo rotundamente, con la voz baja y cortante. “Entonces, dime, ¿cómo se llamaba tu primer perro?”. Hannah vaciló, sus labios se separaron, buscando en los recovecos de una memoria borrosa por el tiempo. Finalmente, en voz baja, respondió: “Scout. Solía dormir a los pies de mi cama”. Margaret se quedó sin aliento, las lágrimas brotaron libremente, pero David no se movió. Él solo la estudió con ojos tan afilados como un cristal roto.
En la cena, el silencio pesaba. La radio estaba apagada, los platos fríos, pero los tres Mitchell se sentaron en la mesa con Hannah en el centro. Ella comía con cautela, sus manos temblaban con cada movimiento del tenedor. Su suéter se resbaló ligeramente del hombro, revelando débiles cicatrices a lo largo de su brazo. Abigail lo notó, pero no dijo nada, aunque la imagen se grabó en su mente. Entre bocados, Hannah hablaba con moderación. Su voz era tranquila, pero marcada por pausas como si sopesara cada palabra. No dio detalles, solo fragmentos. Dijo que había estado lejos, que se había quedado con personas que no la dejaban ir. No explicó cómo escapó. Y luego miró alrededor de la habitación, su mirada recorriendo las fotos familiares en la pared, el reloj que hacía un tic-tac demasiado fuerte, el familiar crujido del suelo bajo su silla. Durante 13 años había soñado con esta casa, esta mesa, estos rostros, y ahora que finalmente estaba aquí, se sentía a la vez como en casa e insoportablemente extraña, como una invitada en una vida a la que una vez perteneció.
Cuando el silencio se alargó demasiado, Hannah susurró casi para sí misma: “Solía pensar en este momento todas las noches, pero nunca pensé que dolería tanto”. La habitación se quedó en silencio. Afuera, un trueno rodó sobre Hermosillo, las primeras gotas de lluvia golpeaban suavemente el cristal de la ventana, como si la propia ciudad estuviera escuchando. Y en lo profundo, detrás de la expresión estoica de David, un solo pensamiento se negaba a desaparecer. ‘Si realmente es Hannah, ¿por qué siento que esconde algo?’
Los días posteriores al regreso de Hannah se desarrollaron como escenas de un sueño, familiares pero inquietantes. La noticia se extendió rápidamente por Hermosillo. Los vecinos pasaban por la casa con cacerolas y miradas de asombro, sus voces llenas de incredulidad. Pero detrás de los cálidos abrazos y las sonrisas forzadas, comenzaron a surgir extraños detalles. La segunda noche en casa, Hannah deambuló por el pasillo como si estuviera cartografiando la casa en su mente. Se detuvo en la puerta de su antigua habitación. Margaret la había dejado intacta todos esos años, las cortinas rosas, los animales de peluche ordenados en la cama. Hannah se quedó en el umbral durante mucho tiempo, en silencio, sus dedos rozando el lomo de una copia descolorida de “La Telaraña de Carlota”. “Se siente más pequeño de lo que lo recuerdo”, murmuró. Margaret sonrió entre lágrimas. “Eso es porque has crecido, cariño”. Pero David, observando desde la sala de estar, notó algo extraño. Hannah había buscado directamente el libro con la pequeña rasgadura en la cubierta, algo que siempre había hecho de niña, alegando que era su “libro de la suerte”. El gesto debería haberlo convencido de que era realmente su hija. En cambio, lo inquietó. Trece años fuera, y sin embargo, recordaba el lugar exacto de la rasgadura.
Más tarde esa semana, Abigail entró en la habitación de Hannah en silencio. Encontró a su hermana sentada con las piernas cruzadas en la cama, trazando con los dedos el colgante de mariposa plateada. Abigail notó cómo Hannah siempre parecía tocarlo cuando estaba nerviosa, como si la anclara. “¿Te acuerdas de mí?”, preguntó Abigail suavemente. Hannah sonrió débilmente. “Solías llevar una manta amarilla a todas partes. La arrastrabas por toda la casa y mamá decía que estaba demasiado sucia, pero te negabas a soltarla”. Abigail se quedó helada. No le había contado a nadie sobre esa manta en años. Era cierto, pero ¿cómo podía Hannah recordar algo de cuando Abigail era solo una niña, apenas hablaba?
Más susurros surgieron fuera de la casa. Un tendero local juró que había visto a Hannah meses antes en un pequeño pueblo de la sierra, pero cuando se le preguntó, ella negó con la cabeza firmemente. “No, nunca estuve allí”. Un vecino mencionó las cicatrices en sus brazos y preguntó en voz baja: “¿Alguien la estaba lastimando?”. Hannah solo bajó la mirada, negándose a responder.
Y luego, una mañana, David entró en la cocina temprano. Hannah estaba sentada sola en la mesa, mirando por la ventana a la calle. Al principio no lo notó. Él observó cómo sus labios se movían, apenas en voz baja, como si recitara algo. Cuando se acercó, se dio cuenta de que no era una oración. Ella susurraba nombres. Nombres que él no reconocía. “¿Con quién hablas?”, preguntó. Hannah se sobresaltó, su mano se aferró al colgante. “Con nadie”, dijo rápidamente, poniéndose de pie para salir de la habitación. Pero David escuchó el susurro de una última palabra antes de que ella desapareciera por el pasillo. “Ramírez”.
El nombre lo heló. Javier Ramírez. El vecino que había vivido dos casas más allá la noche en que Hannah se desvaneció. El susurro del nombre de Javier Ramírez se aferró a David como el humo. Ramírez había sido su vecino durante años, un hombre solitario que mantenía la luz del porche apagada y las ventanas cerradas. Se había mudado poco después de la desaparición de Hannah, afirmando que necesitaba un nuevo comienzo. Escuchar a Hannah pronunciar su nombre después de 13 años de silencio fue como reabrir una vieja herida que nunca había sanado. David no se lo dijo a Margaret de inmediato. Quería observar, escuchar, para atrapar a Hannah de nuevo, y lo hizo. En la cena una noche, Margaret le preguntó a Hannah qué recordaba de la noche en que se desvaneció. La pregunta colgó en el aire como una cuchilla. Hannah bajó el tenedor lentamente, sus ojos se dirigieron a su padre antes de responder. “Recuerdo que empezó a llover. Recuerdo que se me cayó la pelota y… y luego alguien gritó mi nombre”. Su voz se quebró, sus dedos se tensaron alrededor del colgante. “¿Recuerdas quién fue?”, presionó Margaret suavemente. Hannah dudó. Durante un largo momento, miró la mesa como si las palabras estuvieran grabadas en la madera. Finalmente, sacudió la cabeza. “No, solo una voz”. Pero David notó algo diferente. La forma en que sus nudillos se pusieron blancos, el temblor en su voz. Había visto a mentirosos antes. Sabía cuando alguien estaba ocultando algo.
Fuera de la casa, la ciudad de Hermosillo se agitó con rumores. Los viejos archivos del caso resurgieron. Los reporteros volvieron a visitar la historia. Un periódico local publicó un artículo con el titular: “La niña que regresó. ¿Qué le pasó realmente a Hannah Mitchell?”. Algunos residentes dieron la bienvenida a su regreso como un milagro. Otros murmuraron dudas. ¿Era realmente Hannah? ¿Había estado ausente todo el tiempo?
Una mañana, Abigail escuchó a sus compañeros de clase susurrar en la escuela: “¿Y si no es la verdadera hermana? ¿Y si es una chica que finge serlo?”. Las palabras le quemaron. Defendió a Hannah, pero ni siquiera ella pudo silenciar la pregunta en su propia mente. Luego vino el incidente con la fotografía. Mientras limpiaba el ático, Margaret encontró una vieja caja de zapatos llena de fotos familiares. La llevó abajo, poniéndola frente a Hannah con una sonrisa esperanzada. “¿Recuerdas estas?”. Hannah las hojeó con cuidado. Había una de ella y Abigail con disfraces de Halloween, una de Scout el perro en el patio trasero, una de David asando a la parrilla en el porche. Ella sonrió débilmente a cada una, sus ojos vidriosos. Pero cuando llegó a una foto de Javier Ramírez de pie junto a los Mitchell en una barbacoa del vecindario, su reacción cambió. Su mano se congeló, flotando sobre la imagen. Un músculo en su mandíbula se tensó. Margaret se dio cuenta. “Te acuerdas del Sr. Ramírez, ¿verdad? Vivía a dos casas de distancia”. Hannah dejó caer la foto de nuevo en la caja demasiado rápido. “No quiero hablar de él”, dijo bruscamente, su voz de repente fría. La habitación se quedó en silencio. Margaret parpadeó confundida. Los ojos de David se estrecharon. Abigail, observando de cerca, se dio cuenta de que nunca había visto a su hermana reaccionar así antes.
Esa noche, David no pudo dormir. Salió en silencio a la sala de estar, solo para encontrar a Hannah allí de nuevo, sentada en la oscuridad. No estaba llorando. No estaba inquieta. Estaba escribiendo en el reverso de un viejo sobre usando un bolígrafo que debió encontrar en el cajón. David se acercó. Vio palabras garabateadas apresuradamente en líneas desiguales. “Llave sótano. Ramírez. No olvides”. Antes de que pudiera hablar, Hannah dobló el papel, lo metió en su bolsillo y se giró hacia él. Su rostro estaba pálido, sus ojos hundidos, pero no dijo nada. Simplemente pasó junto a él, el leve olor a lluvia y polvo aferrándose a su suéter, y desapareció por el pasillo. David se quedó allí congelado, la imagen del sobre grabada en su mente. Por primera vez, se preguntó no solo qué le había pasado a Hannah, sino qué verdad estaba a punto de traer a su casa.
El detective Manuel Gómez llegó sin una sirena, como un invitado que conocía demasiado bien la casa. Se paró en el porche de los Mitchell con su sombrero en la mano, un hombre desgastado por los años, con ojos que arrastraban décadas de casos que nunca terminaron como debían. Había trabajado el expediente de Hannah hasta que las páginas se deshilacharon, las fotografías se arrugaron, las declaraciones de los testigos se volvieron amarillas, un mapa de la calle Sinaloa salpicado de alfileres rojos. Hermosillo lo conocía como un hombre firme, reservado e implacable. Pocos sabían que una vez había tenido una hija que nunca pasó de la infancia. No hablaba de ello, pero el dolor le había enseñado la forma del silencio.
Dentro, el aire olía a café recién hecho y a limpiador de limón. Gómez colocó el viejo archivador del caso sobre la mesa, sus anillos de metal chillando como si protestaran por ser abiertos de nuevo. Hannah se sentó frente a él, los hombros rectos y cuadrados, el colgante descansando contra el hueco de su garganta. Margaret se quedó cerca, con las manos juntas para evitar que le temblaran. David se apoyó en el umbral, con los brazos cruzados, en guardia. Gómez preguntó por los mismos detalles que había preguntado 13 años antes. La voz, el clima, el sonido de un coche, el olor a lluvia, sabiendo que la memoria es menos una fotografía que una acuarela, que se desvanece cada vez que se toca. “¿Qué recuerdas después de la reja?”, preguntó suavemente. Los ojos de Hannah se desviaron hacia la ventana donde los robles se movían como una sola criatura lenta. “Hormigón mojado bajo mis pies, el silbido de la lluvia en la calle, un olor a sótano como a lejía y cajas viejas”, dijo, tragando saliva. “Y pasos sobre mí. Lentos, cuidadosos”. Margaret la alcanzó. David no se movió.
Gómez asintió, luego se volvió hacia David. “¿Solía guardar llaves de repuesto para los vecinos en ese entonces?”. “A veces”, dijo David con cautela. “La gente me las dejaba si se iban de viaje. ¿Por qué?”. Gómez deslizó una foto por la mesa desde el viejo archivador. Javier Ramírez, a dos casas de distancia, con la cara medio vuelta de la cámara en una barbacoa del vecindario, con un plato de papel en la mano y una sonrisa que no le llegaba a los ojos. “Cuando Ramírez se mudó, no dejó ninguna dirección, ni alquiler de almacenamiento, nada. Es extraño, pero no ilegal”. Margaret sacudió la cabeza. “Javier siempre fue amable con nosotros. Traía tamales después de la iglesia, arreglaba la luz de nuestro porche. Le encantaban los niños”. La mandíbula de David se apretó. “Siempre estaba observando”, murmuró. Gómez cerró el archivador. “Tendré que volver a interrogar a la gente de la cuadra. Hannah, te pediré que me guíes por el vecindario al anochecer. A veces la iluminación y los sonidos despiertan recuerdos”. Hannah asintió, aunque el color se le había ido de la cara. “Puedo intentarlo”.
Esa tarde, Gómez caminó con Hannah y David por Sinaloa, los zapatos sobre el ladrillo, el sonido distante de una bocina de auto en la calle principal. Un perro ladró, luego se quedó en silencio al pasar. En la antigua casa de Ramírez, el porche se hundía ligeramente, la pintura de la barandilla se desprendía en largas tiras rizadas. Un cartel de “Se vende” se inclinaba torcido en el jardín. Descolorido por el sol. El número de contacto apenas legible. Hannah se detuvo. Sus dedos encontraron el colgante. “Ese olor”, murmuró. “Se puede oler desde aquí cuando llueve”. David la miró. “¿Lejía?”. Ella asintió una vez. Gómez se acercó a la puerta lateral. Cuando miró por el estrecho pasillo, vio una puerta de tormenta a nivel del suelo. Acceso al sótano oxidado alrededor de las bisagras. El candado ya no estaba, pero un rectángulo de metal más oscuro marcaba dónde había estado. Alguien lo había quitado recientemente, o hace mucho tiempo. Era imposible saberlo. “Sótano”, dijo Gómez en voz baja, casi para sí mismo.
Esa noche, Margaret le llevó una cazuela a la Sra. Irene Castillo, que había vivido frente a los Ramírez durante 30 años y coleccionaba hechos de la misma manera que algunas personas coleccionaban conchas marinas. Irene bajó la voz tan pronto como llegaron al porche. “Nunca me fié de él”, dijo Irene, mirando las viejas ventanas de los Ramírez. “Después de que tu chica desapareciera, empezó a irse a trabajar más temprano, a horas extrañas. A veces regresaba a casa con esos contenedores de almacenamiento de plástico, los azules. Se lo dije a Manuel en ese entonces”. Ella asintió hacia la calle donde el sedán de Gómez estaba parado. “Él lo anotó, pero no había nada que pudiera hacer al respecto”. La mano de Margaret se apretó alrededor de la cazuela. “¿Crees que él…?”. “Creo que la gente es más complicada que sus sonrisas”, dijo Irene. “Y a veces una buena acción es solo una cortina”.
De vuelta en la casa de los Mitchell, Abigail buscaba en Internet en un viejo portátil mientras la lluvia que golpeaba la ventana convertía la habitación en un metrónomo. Encontró un hilo en un tablón de anuncios local, “Vecinos de Sonora”, una reliquia de los primeros días de Internet, todavía utilizada por jubilados e insomnes. Una usuaria, “Sinaloa Sparrow”, había publicado: “Venta de garaje en cajas de Ramírez marcadas con ‘H’ y ‘A’. Raro, ¿verdad?”. La fecha coincidía con el verano después de que Hannah desapareciera. El corazón de Abigail latía con fuerza. “Mamá”, llamó. “¿Alguna vez vendimos algo con letras en las cajas, como ‘H’ de Hannah?”. Margaret miró la pantalla. “No”. La voz de David la interrumpió desde el umbral. “La gente etiqueta las cajas todo el tiempo. No significa nada”. Pero su frente se arrugó de la manera en que siempre lo hacía cuando algo no le cuadraba.
Más tarde, cerca de la medianoche, David abrió su vieja caja de herramientas en el cobertizo. Había sido un hombre meticuloso una vez. Etiquetas en frascos de tornillos, cinta métrica cuidadosamente enrollada, trapo de aceite doblado en tercios. El tiempo había aflojado ese orden, pero él todavía sabía dónde estaban las cosas. En el cajón inferior, debajo de una maraña de cables, encontró un sobre sujeto con un clip a una tarjeta de índice. Tenía escrito “JR” en su propia letra. Dentro, una llave de bronce estaba pegada a la tarjeta, del tipo que se consigue en una ferretería cuando pides que te hagan una copia. En la cinta, había garabateado una palabra que había olvidado que alguna vez escribió. “Sótano”. La miró hasta que su mano se adormeció. Cuando David regresó a la casa, la llave en la palma de su mano se sentía más pesada que el metal. Se paró en el umbral de la cocina, observando a Hannah enjuagar un vaso en el fregadero, sus hombros pequeños debajo de su suéter. Imaginó los lentos pasos sobre su cabeza, el zumbido del refrigerador, el olor a lejía y cajas viejas. Imaginó la cerradura. Esta llave encajaría. “Gómez”, dijo en voz baja en el buzón de voz del detective. “Encontré algo”. Hannah se giró al oír su voz. David acurrucó los dedos alrededor de la llave antes de que ella pudiera verla. “Voy a dar una vuelta”, dijo. Ella asintió lentamente. “Ten cuidado”, susurró, apenas audible. La forma en que lo dijo lo hizo detenerse. Sonaba menos como una bendición y más como una advertencia.
Esperaron a la luz del día y al permiso del agente de bienes raíces, aunque Gómez podría haber forzado una orden si hubiera tenido algo más que viejas sospechas y una llave. La propiedad de Ramírez había estado vacía desde la primavera. Los impuestos impagos y la pintura desprendida mantenían alejados a los compradores. A las 9:12 a.m., el agente abrió la cerradura y se hizo a un lado con el aire asustadizo de alguien que no quería que su nombre saliera en ninguna historia que pudiera surgir de esto. Gómez asintió a David. “Vamos a mantenerlo limpio. Abrimos, observamos, nos vamos. Hannah no entra. Margaret y Abigail se quedan en casa. No contaminamos nada que podamos necesitar más tarde”. David sostuvo la llave de bronce. Hizo clic en la cerradura del sótano con una precisión practicada que le revolvió el estómago. La puerta se abrió con un gemido hacia un chorro de aire fresco y rancio. Las motas de polvo nadaban en un rayo de luz mientras bajaban por los estrechos escalones. Cada escalón crujía, una queja cansada. El sótano olía exactamente como Hannah había dicho, a lejía, cartón y algo metálico, como viejas monedas de un centavo.
El suelo de cemento, un banco de trabajo forrado con frascos de albañil que contenían tornillos y arandelas, un tablero de clavijas de herramientas con los contornos de donde una vez colgaron las llaves. Una mesa plegable contra la pared del fondo con un reproductor de VHS apilado en una caja con la etiqueta “joya 12” en letra de imprenta. Otra caja decía “vecindario” en letra temblorosa. Un pequeño calentador de espacio, una silla. Gómez se puso un par de guantes de nitrilo de su bolsillo, el hábito de un hombre que nunca dejó de ser policía, incluso después de la jubilación, y levantó la tapa de la caja. Cintas de VHS lo miraron como ladrillos negros. Algunas estaban etiquetadas por fecha, otras por evento. Una cerca de la parte superior simplemente decía “Porche de Sinaloa”.
“¿Vigilancia vecinal?”, preguntó David, con la voz baja. “O interés”, dijo Gómez sin comprometerse. Dejó la cinta a un lado. Se movieron con cuidado, sus ojos tomando fotos que sus teléfonos no podían. David abrió un pequeño cajón de metal y encontró un rollo de cinta adhesiva a medio usar, un paquete de baterías, un pequeño dije de plata sin cadena. A primera vista, parecía chatarra. En la segunda, parecía el ala de una mariposa. La sostuvo. Gómez la examinó, con el ceño fruncido. “No es el mismo estilo”, dijo, reconociendo las diferencias con el colgante de Hannah a estas alturas. “Aún así, déjalo ahí. Hacemos fotos. No nos guardamos nada”. En un estante cerca de las escaleras, David encontró una página arrancada de un periódico local con el cartel de “desaparecida” de Hannah a medio arrancar. La sonrisa de segundo grado de ella estaba arrugada. Sintió que el suelo se inclinaba debajo de él. Gómez cargó la cinta “Porche de Sinaloa” en el reproductor. Un pequeño televisor en la mesa cobró vida, la pantalla se movió antes de estabilizarse en un granulado blanco y negro. El ángulo de la cámara estaba fijo, alto, apuntando hacia la calle. La casa de los Mitchell era visible a dos casas de distancia. La luz del porche era un halo brumoso. Hora: 07:36 p.m.
La noche en que Hannah desapareció, la respiración de David se hizo superficial. “No puedo”. “Puedes”, dijo Gómez con serenidad. “Mira la pantalla”. La lluvia comenzó como un ligero brillo, luego se espesó. Una pequeña forma apareció en el borde del jardín de los Mitchell. Hannah, una silueta de niña bajo la farola, la cabeza girada hacia la cámara por un solo fotograma, como si la sintiera. Abrió la reja. La pelota roja rodó, solo un borrón gris en la filmación, y ella pisó la acera. Luego otra figura entró en el encuadre desde la derecha, no Ramírez. Esta persona era más baja, con los hombros más estrechos, vestida con un impermeable con capucha y una bufanda estampada que flotaba como una cinta en el viento. La figura se detuvo, se giró ligeramente hacia Hannah, y aunque no había audio, David pudo ver la boca formar su nombre. “Hannah”. Gómez se acercó, entrecerrando los ojos. La cámara intentó resolver detalles que no tenía. La bufanda se levantó de nuevo, un estampado floral, fondo oscuro con flores blancas de magnolia. David se sintió entumecido. “Esa es la bufanda de Margaret”, dijo, con la voz tan delgada como el papel. Gómez no apartó la mirada de la pantalla. “Muchas mujeres tienen bufandas”, respondió. “Pero incluso mientras lo decía, la incertidumbre tiraba de su boca. ¿Tienes fotos de Margaret usando esa exactamente?”. David tragó. “Unas cuantas”. Gómez presionó “pausa”. El fotograma se sacudió, las líneas se extendieron por la imagen. El rostro de la figura permaneció sombreado por la capucha, girado lo suficiente como para ocultarlo. Sin embargo, el lenguaje corporal, suave, persuasivo, con la mano baja como lo haces con los niños que tienen miedo a la oscuridad, se sentía desgarradoramente familiar. Gómez sacó la cinta y la deslizó con cuidado en una bolsa de pruebas. Miró alrededor de la…