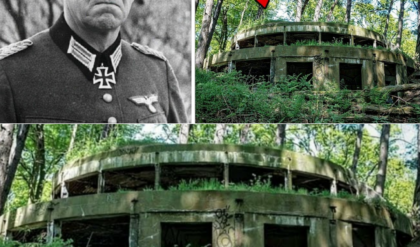El bosque siempre había sido un límite natural para la comunidad. Un borde oscuro y ondulante donde los árboles se inclinaban unos sobre otros como si compartieran secretos que ningún ser humano debía escuchar. Para muchos era simplemente un lugar al que no se entraba. Para otros pocos era un recordatorio de que la naturaleza guarda memoria y no olvida lo que el hombre entierra. Pero para Mateo, el protagonista involuntario de esta historia, el bosque era el último fragmento de silencio que le quedaba en la vida.
Corría cada mañana antes de que el sol rompiera el horizonte porque solo entonces podía respirar sin sentir el peso de una ciudad adormilada encima de los hombros. El movimiento le daba claridad y el sendero de tierra que bordeaba el bosque era el único lugar donde podía escuchar los latidos de su propio corazón sin que se confundieran con el ruido de todo lo que evitaba pensar. Hasta que un día aquel silencio se rompió.
Comenzó como un rumor leve. Una vibración corta y seca bajo sus pies, como si algo hubiese golpeado el suelo desde dentro. Mateo se detuvo sin entender qué había sentido exactamente. Miró alrededor pero no vio nada fuera de lugar. Sin embargo el sonido se repitió con la precisión de un metrónomo invisible. No era un animal ni el crujido natural de las raíces. Era un patrón. Tres golpes breves, una pausa, dos más después. El tipo de ritmo que una mente humana podría producir bajo el pánico o la desesperación.
El corazón de Mateo aceleró con una mezcla de miedo y curiosidad. Dio un paso hacia la línea de árboles y entonces los vio. Tallados en la corteza, como si las manos que los habían grabado hubiesen temblado, había una serie de símbolos profundos. Parecían letras pero no pertenecían a ningún idioma que conociera. Eran líneas repetidas una y otra vez, exactamente doscientas diecisiete veces según se descubriría después. Pero en ese momento solo parecían una advertencia hecha a toda prisa por alguien que sabía que no le quedaba tiempo.
Trató de tocar uno de los símbolos pero al hacerlo notó que la corteza a su alrededor había sido arrancada recientemente. Todavía había savia fresca. Eso significaba que la marca era nueva. Muy nueva. Y sin embargo nadie había visto a nadie entrar al bosque en días. Los golpeos bajo tierra cesaron de repente, dejando el aire cargado de un silencio que era casi más inquietante que el ruido inicial. Mateo retrocedió un paso sin entender por qué sus manos temblaban. No sabía explicar con palabras la sensación exacta que lo atravesaba, pero era la certeza profunda de que aquello que había escuchado no había terminado.
Lo que siguió durante las horas siguientes fue una confusión que no supo procesar. Primero informó a las autoridades locales. Después intentó explicarle a su hermana lo que había oído. Pero cada vez que lo contaba parecía perder algo esencial en la traducción. Nadie entendía el peso emocional que él sí había percibido en aquellos golpes. Parecía la súplica de alguien que había agotado todas sus fuerzas. Y nadie parecía querer tomárselo en serio.
Cuando agentes y voluntarios entraron al bosque encontraron exactamente lo que él había visto. Los símbolos tallados. La savia reciente. El olor húmedo de la tierra recién removida. Pero no encontraron señales de vida ni de lucha. Y por eso descartaron el incidente como la histeria exagerada de un corredor matutino que había malinterpretado sonidos naturales. Sin embargo Mateo sabía que no estaba equivocado. Había algo más profundo. Algo enterrado bajo ese suelo que todavía respiraba muy débilmente.
Esa noche no logró conciliar el sueño. Cerraba los ojos y volvía a escuchar los tres golpes y la pausa insistente. Intentaba recordar si aquel ritmo se parecía a algo conocido. Un código tal vez. Un mensaje estructurado. En algún momento de la madrugada, mientras el resto de la ciudad dormía, recordó las señales de emergencia usadas en espeleología. Tres golpes equivalían a un pedido de auxilio. Dos golpes eran una respuesta básica de reconocimiento. Lo que él había oído no era un sonido natural. Era un mensaje humano transmitido desde debajo de la tierra.
La idea lo estremeció con una mezcla de horror y determinación. Al amanecer volvió al bosque sin avisar a nadie. Tenía la intuición de que algo estaba a punto de cambiar. Cuando llegó a los árboles marcados notó que algunos símbolos parecían más profundos que antes, como si alguien hubiese continuado tallándolos durante la noche. Pero eso era imposible. El bosque había permanecido bajo vigilancia. O al menos eso le habían dicho.
Se agachó junto a las raíces y posó la mano sobre el suelo frío. Al principio no sintió nada. Pero después llegó la vibración. Leve, irregular, casi imperceptible. Como si los golpes ahora fueran demasiado débiles para atravesar la tierra endurecida. Mateo sintió un nudo en la garganta. Sea quien fuera lo que estuviera abajo, ya no tenía fuerza para pedir ayuda. Y entonces tomó la decisión que sellaría su destino. Empezó a cavar.
No tenía herramientas. Solo las manos. Pero su necesidad de entender era tan grande que apenas sintió dolor cuando las piedras le cortaron los dedos. La tierra estaba pesada, compacta, como si hubiera sido movida hace poco. Cada palada improvisada aumentaba la tensión en sus hombros pero también fortalecía la certeza de que no podía detenerse. No hasta saber quién había enviado el mensaje. O por qué.
Tras una hora encontró algo duro bajo la capa de humedad. Una superficie de madera vieja. Una trampilla. Las bisagras estaban oxidadas pero no del todo. Las marcas en los bordes parecían recientes. Como si alguien la hubiese cerrado desde fuera hacía muy poco. Mateo se quedó completamente quieto mientras su respiración se volvía un espejo irregular del pánico que trataba de controlar.
Supo en ese instante que la verdad no debía haber salido a la luz. Lo sintió como una advertencia silenciosa que provenía del propio bosque. Pero también supo que ya era demasiado tarde para retroceder. Con un esfuerzo desesperado abrió la trampilla y un aire frío y áspero emergió desde la oscuridad. Era un aliento que no pertenecía a nada vivo.
Lo que vio al asomarse lo dejó sin palabras. Y sin vuelta atrás.
La oscuridad bajo la trampilla no era un simple vacío. Era una presencia. Un peso que parecía adherirse a la piel apenas uno se acercaba demasiado. Mateo se inclinó sin saber si lo que veía era real o un efecto de su respiración acelerada. Al principio creyó que era un túnel natural, quizá una antigua madriguera ampliada por el paso del tiempo. Pero cuando sus ojos se acostumbraron a la penumbra distinguió algo inquietante. Las paredes no eran de tierra sino de madera. Paneles unidos entre sí formando un pasadizo estrecho que descendía con una inclinación irregular, como si hubiese sido construido deprisa por manos que temían el amanecer.
El aire que subía desde allí tenía un olor extraño, mezcla de humedad vieja y algo más difícil de describir, una fragancia tenue que recordaba al papel quemado y a hojas olvidadas en sótanos inaccesibles. Mateo dudó un instante. Un solo instante. El suficiente para entender que aquel no era un lugar abandonado por accidente. Era una obra humana diseñada para ocultar algo que no debía encontrarse. Y sin embargo bajó.
La madera crujió bajo sus pasos como si lamentara su interferencia. Cada sonido se repetía en un eco sordo que no parecía ajustarse a la estructura angosta del túnel, como si al fondo hubiera un espacio más amplio esperando ser descubierto. Mateo avanzó con una mano apoyada en la pared y la otra extendida hacia adelante, sintiendo la oscuridad como una materia espesa que no quería dejarlo pasar. No sabía cuánto había caminado cuando un nuevo sonido comenzó a abrirse camino entre sus pensamientos. Un goteo lento, rítmico, insistente. No provenía del techo sino de más abajo. Un goteo que parecía marcar el tiempo con precisión, como un reloj que no había fallado en años.
El túnel finalmente se ensanchó en una cámara baja donde apenas podía permanecer erguido. Allí encontró la primera señal de que no estaba solo. Alguien había dejado una linterna tirada cerca de una esquina. Era una linterna moderna, sin rastros de óxido ni desgaste, aunque estaba completamente descargada. A su lado había un cuaderno pequeño cubierto de polvo. Mateo lo tomó con un cuidado casi reverente y lo abrió esperando encontrar una explicación. Pero casi todas las páginas estaban arrancadas. Solo quedaba una, escrita con una letra nerviosa.
Decía algo tan simple como devastador.
“Lo escucho desde hace días. No sé si quiere salir o si quiere que me quede. Pero ya no distingo su voz de la mía.”
Mateo sintió un escalofrío recorrer su espalda. Había algo profundamente humano en esas palabras. Y profundamente roto. Trató de imaginar a la persona que las había escrito y por qué había dejado su cuaderno abandonado allí, en un espacio donde ninguna persona sensata entraría voluntariamente. La cámara no ofrecía más pistas. El goteo continuaba marcando un compás extraño que resonaba en las costillas de Mateo como si quisiera sincronizar su respiración con la del lugar.
En la pared opuesta encontró otra marca. No eran símbolos como los del árbol sino rasguños. Rasguños profundos hechos con uñas o quizá con algún objeto improvisado. Eran cortes paralelos, sin sentido aparente, repetidos cientos de veces hasta que la madera cedió en varios puntos. La desesperación que había detrás de esos trazos era tan intensa que Mateo tuvo que apartar la mirada. Sentía que, si se concentraba demasiado, podría escuchar el sonido exacto de cómo habían sido hechos.
No sabía cuánto tiempo llevaba allí dentro cuando un nuevo golpe resonó bajo sus pies. No era el mismo ritmo que había escuchado la mañana anterior, pero tampoco era un ruido aleatorio. Tres golpes. Dos pausas cortas. Un golpe más. Mateo se congeló. Esa secuencia no la conocía pero estaba seguro de que no era un fenómeno natural. Se agachó y apoyó la palma sobre el suelo de madera. La vibración era leve pero constante, como si algo intentara comunicarse con él a través de un lenguaje que no había sido creado para humanos.
De pronto sintió un impulso extraño. No era una voz. No era un pensamiento propio. Era una certeza que brotaba desde el suelo mismo. Una invitación. Un llamado. Una advertencia. No era capaz de diferenciarlo. Pero sí sabía que debía seguir avanzando.
Encontró una pequeña compuerta al fondo de la cámara. Estaba parcialmente cubierta por una tabla rota que indicaba que alguien había intentado sellarla. La madera tenía marcas de martillo y los bordes parecían quemados. Mateo empujó con fuerza y logró abrirla. Lo que había del otro lado era un pasadizo aún más estrecho que el anterior, pero esta vez las paredes no eran de madera sino de piedra. Una piedra vieja y húmeda que parecía respirar. Cada gota que caía desde el techo se deslizaba lentamente como si siguiera un camino marcado hace décadas.
El silencio allí dentro era distinto. Ya no había eco. Ya no había vibración en las tablas. Solo una quietud abrumadora que parecía juzgar sus pasos. Mateo avanzó con cautela mientras el aire se volvía más pesado. Había algo en ese pasillo que lo hacía sentir observado desde una distancia que no lograba ubicar. Varias veces giró la cabeza creyendo ver una sombra moverse detrás de él, pero cada vez que lo hacía solo encontraba la oscuridad compacta de un espacio donde la luz no sobrevivía.
Tras varios minutos llegó a una sala amplia excavada en la roca misma. Era un espacio circular, perfectamente simétrico, como si hubiese sido diseñado por manos expertas. En el centro había una mesa de piedra y sobre ella un objeto que Mateo no reconoció de inmediato. Era un cilindro metálico cubierto de tierra seca. No tenía marcas visibles ni mecanismos. Pero cuando lo tocó sintió un pulso leve, casi imperceptible. Como un corazón diminuto latiendo dentro de la estructura.
Fue entonces cuando escuchó el primer susurro.
Era tan suave que creyó haberlo imaginado. Pero luego se repitió. No provenía de ningún rincón en particular. Era como si se generara dentro de la sala misma, viajando sin dirección, penetrando sus oídos con un timbre que no era humano. Una frase sin idioma, una vibración fonética que no se correspondía con ningún sonido natural. Mateo retrocedió un paso, pero el susurro lo siguió, deslizándose como un hilo de aire que quería aferrarse a su conciencia.
La sensación era tan invasiva que Mateo sintió que su mente empezaba a llenarse de pensamientos que no le pertenecían. Imágenes difusas, sombras agazapadas, manos que intentaban salir desde debajo de la tierra. El cilindro emitió un nuevo pulso, más fuerte esta vez, y el susurro cambió. Ahora parecía un lamento.
Mateo comprendió entonces que aquel objeto no era una simple reliquia olvidada. Era un registro. Una trampa. Un recipiente. Un testigo silencioso de algo que había sucedido allí mucho antes de que él naciera. Y al tocarlo había despertado una memoria que no quería permanecer enterrada.
Fue en ese instante cuando escuchó pasos detrás de él.
Lentos. Arrastrados. Humanos.
O algo que había aprendido a imitarlos demasiado bien.