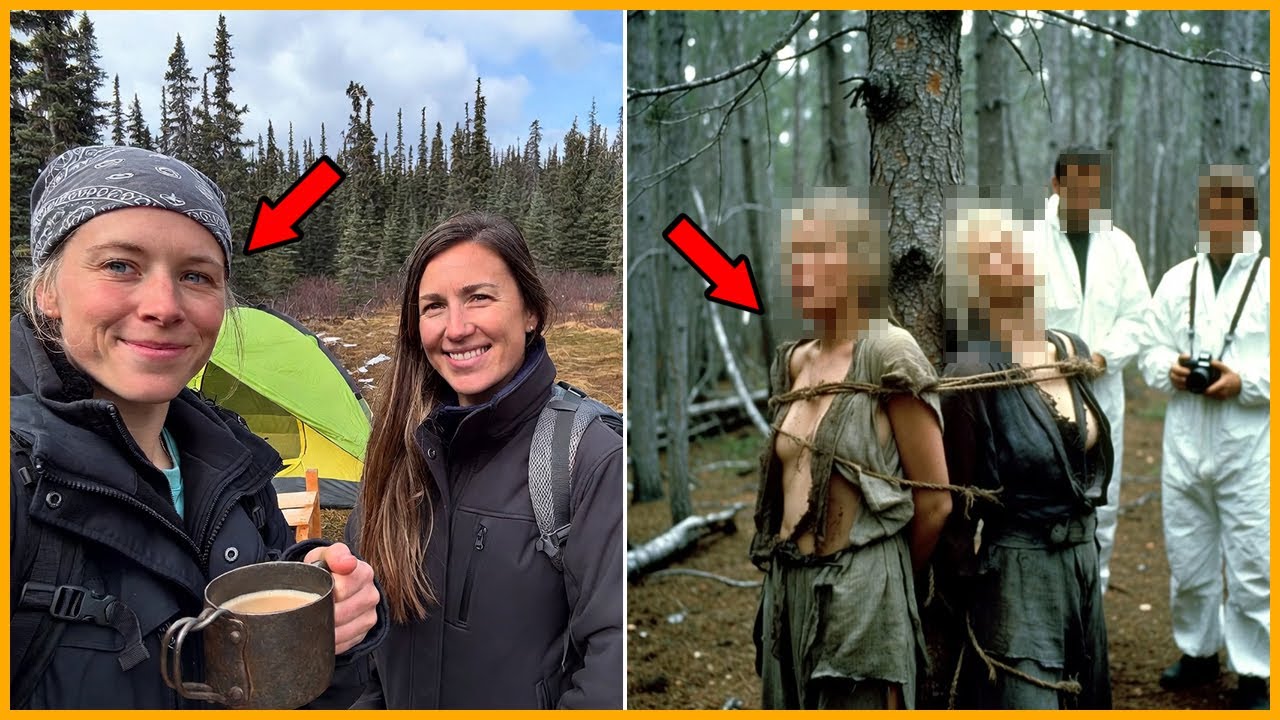
México es un país de fosas clandestinas y madres que escarban la tierra con las uñas. Pero en la Sierra, la tierra no esconde a los muertos; los exhibe.
El olor no era a pino ni a café de altura, aromas típicos de la región de Xicotepec. El olor era dulzón, penetrante y zumbaba. Era el sonido de mil moscas negras festejando bajo el sol de mediodía que lograba atravesar la espesa niebla del bosque.
Doña Elena detuvo su marcha. Sus botas de hule, manchadas de barro seco, se clavaron en la hojarasca húmeda. Llevaba una varilla de metal en la mano, la herramienta sagrada de las “Madres Buscadoras”. Se clavaba en la tierra, se sacaba, se olía la punta. Así buscaban a sus hijos.
Pero esta vez, no necesitó la varilla.
—¿Lo hueles, muchacho? —preguntó sin voltear, su voz ronca por años de gritar nombres en marchas de protesta.
Detrás de ella, Mateo, un joven fotoperiodista de nota roja de la Ciudad de México, se ajustó el pañuelo sobre la nariz. La cámara le pesaba en el cuello. —Huele a animal muerto, Doña Elena. Algún perro o un tlacuache. Vámonos, la zona está caliente. Dicen que Los Zetas andan cerca.
Elena no se movió. Su instinto de madre, afilado por tres meses de insomnio, le decía que el horror estaba adelante. No abajo. Arriba.
Caminó hacia un claro donde un antiguo ahuehuete, un árbol viejo como el tiempo, extendía sus ramas retorcidas como dedos artríticos hacia el cielo gris.
Mateo preparó su cámara, esperando encontrar casquillos o ropa. Pero cuando levantó la lente, el obturador se quedó a medio camino. Se le heló la sangre en las venas.
—¡Virgen Santísima! —El grito de Elena rompió el silencio del bosque y resonó en los cañones.
Ahí estaban.
Dos figuras. Atadas al tronco masivo con alambre de púas oxidado. De espaldas a la corteza. Mirando al vacío con cuencas que ya no tenían ojos.
No eran cuerpos recientes. Eran advertencias. La humedad de la selva había hecho su trabajo, pero la piel curtida y oscurecida se aferraba a los huesos. El cabello negro y lacio de una, y el cabello teñido de rubio de la otra, caían sobre sus hombros desnudos, moviéndose suavemente con la brisa húmeda.
Mateo vomitó. El sonido fue patético, húmedo, pero nadie lo juzgó. Elena, en cambio, se acercó. Sus piernas temblaban, pero no se detuvo hasta estar frente a ellas.
—Míralas, Mateo —susurró con una furia que quemaba más que el llanto—. Mira sus pies.
En las raíces del ahuehuete, sobre el musgo verde fosforescente, descansaban dos pares de tenis Converse. Limpios. Blancos. Con las agujetas atadas en moños perfectos. Estaban alineados con una precisión militar, una simetría enfermiza que contrastaba con el caos de la carne podrida.
La selva calló. Ni los grillos se atrevieron a cantar. México acababa de escupir otro secreto.
Tres meses antes: La promesa del Pueblo Mágico.
Sofía Méndez y Camila Torres no eran narcotraficantes. No “andaban en malos pasos”. Eran estudiantes de Arquitectura de la UNAM. Tenían 23 años, risas ruidosas y una cuenta de Instagram llena de atardeceres.
Llegaron al pueblo buscando descanso tras los exámenes finales. —Esto es el paraíso, güey —le dijo Camila a Sofía mientras grababa una historia desde el balcón de la cabaña rentada. La niebla cubría el valle como un manto de algodón.
Sofía sonrió a la cámara, brindando con una cerveza. —Desconexión total. Sin señal, sin estrés, sin la ciudad.
—Solo prométeme que no saldremos de noche —dijo Sofía, bajando el teléfono—. Mi papá dice que la carretera es peligrosa.
—Ay, relájate. Estamos en un Pueblo Mágico, no en Sinaloa. Aquí solo hay artesanos y café.
Esa frase, “Aquí no pasa nada”, es el epitafio más común en México.
El sábado 15 de octubre fueron a la plaza central. Comieron esquites. Compraron artesanías. La última vez que se les vio fue a las 11:30 PM, saliendo de un bar local llamado “El Venado”.
El mesero, un chico nervioso que no quería dar su nombre, dijo después: —Se subieron a una camioneta. Blanca. Vidrios polarizados. No parecía que las obligaran, pero… se veían raras. Como idas.
El último mensaje de Sofía a su madre, enviado a las 11:45 PM, fue un solo emoji: 📍 (Ubicación). Pero la ubicación no cargó. Solo quedó el icono rojo, flotando en un mapa gris, señalando la nada.
La Búsqueda: Burocracia y Silencio.
Cuando no regresaron el domingo, el terror no fue explosivo. Fue una gotera ácida.
La madre de Sofía, Doña Elena, llegó al Ministerio Público del pueblo el lunes a primera hora. Se encontró con el Fiscal Ramírez, un hombre con manchas de mole en la camisa y una mirada de aburrimiento crónico.
—Señora, seguro se fueron con el novio. Son muchachas jóvenes, les gusta la fiesta. Espere 72 horas —dijo Ramírez, moviendo papeles sin mirarla.
—¡Mi hija no se fue con ningún novio! —gritó Elena, golpeando el escritorio de metal—. ¡Mi hija estudia, mi hija responde el teléfono! ¡Búsquenlas!
No las buscaron. En México, si no tienes dinero o apellidos políticos, la justicia es una tortuga coja.
Elena no esperó. Llamó a los colectivos. Llamó a la prensa. Vendió su coche para pagar gasolina y copias de los carteles de “SE BUSCA”. “¿Las has visto? Ayúdanas a que vuelvan a casa.”
Las pegó en postes de luz, en casetas de cobro, en baños de gasolineras. Durante semanas, la Sierra se tragó sus gritos.
—Aquí la gente ve, pero no habla —le dijo un anciano vendedor de elotes en la carretera—. El bosque tiene dueños, señora. Y no son del gobierno.
Pero Elena sabía que no era un secuestro normal. No pidieron rescate. Los cárteles piden dinero o usan a las chicas. No las desaparecen en el aire sin dejar rastro. Había algo más oscuro. Algo personal.
El Hallazgo: La Autopsia del Horror.
De vuelta al claro del ahuehuete. Tres meses después.
La cinta amarilla de PROHIBIDO EL PASO ondeaba con el viento. Los peritos de la Fiscalía General, vestidos con trajes blancos Tyvek, parecían astronautas en un planeta hostil.
El Fiscal Ramírez estaba ahí, sudando la gota gorda, obligado por la presión mediática que Mateo y su periódico habían generado.
—¿Causa de muerte? —preguntó Ramírez, tapándose la nariz con un pañuelo perfumado.
La doctora forense, una mujer joven llamada Laura, se quitó los guantes con rabia. —Esto no fue un ajuste de cuentas, Fiscal. Esto fue tortura recreativa.
El informe preliminar era una pesadilla escrita en papel oficial. Murieron por deshidratación y fallo orgánico. Pero eso fue el final. Antes, hubo semanas de infierno. Tenían marcas de ligaduras en muñecas y tobillos que sugerían que estuvieron atadas y luego soltadas. Una y otra vez.
—Les dio agua —dijo Laura, señalando una botella vacía cerca del árbol—. Las mantuvo vivas lo suficiente para verlas marchitarse.
Pero lo peor no eran las marcas físicas. Era la puesta en escena. Las chicas no tenían signos de abuso sexual convencional. —El agresor no quería sexo —explicó Laura, su voz temblando—. Quería posesión. Las limpió. Las peinó antes de atarlas al árbol. Les lavó los pies antes de poner los tenis ahí. Es un ritual de pureza retorcido.
Mateo, tomando fotos desde lejos, notó algo que los policías ignoraban. En la corteza del árbol, justo encima de las cabezas de las chicas, había algo tallado. No eran las siglas de un cártel (CJNG, ZVE). Era un dibujo infantil. Una casita. Con una puerta y dos ventanas.
Los Sospechosos: Monstruos y Hombres.
La investigación se centró en los sospechosos habituales, pero nada encajaba.
Primero, “El Tuerto”, jefe de plaza local. —Mire, Fiscal —dijo El Tuerto cuando lo interrogaron (extraoficialmente, en una bodega)—. Nosotros matamos por negocio. Si debemos, cobramos. Si nos traicionan, quebramos. Pero no hacemos esas porquerías de muñecas y zapatitos. Eso es de locos. Busquen a un loco, no a un narco.
Tenía razón. El crimen organizado en México es brutal, pero pragmático. Esto era teatro.
Luego, Don Jacinto, el curandero del pueblo. Vivía en una choza llena de hierbas y veladoras. La gente decía que hablaba con el Diablo. Encontraron ropa de mujer en su casa. Pero era ropa vieja, de su esposa muerta hace veinte años. Jacinto era un anciano senil que apenas podía caminar, mucho menos cargar dos cuerpos hasta lo profundo del bosque.
El caso se enfrió. Elena regresó a la Ciudad de México con dos ataúdes cerrados. Mateo escribió el artículo de su vida. Ganó un premio de periodismo. Pero el premio le sabía a ceniza.
El Final: La Sombra en la Ventana.
Seis meses después del hallazgo. Día de Muertos.
El pueblo en la Sierra estaba cubierto de cempasúchil. El naranja de las flores brillaba contra la niebla gris. En la plaza, las familias montaban altares.
Un hombre caminaba entre los puestos. Un hombre normal. Era el profesor de literatura de la preparatoria local. Rogelio. Cuarenta años. Soltero. Amable. Siempre saludaba a los vecinos. Rogelio compró un pan de muerto y un chocolate caliente.
Caminó hacia su casa, una cabaña de madera en las afueras, cerca del sendero que lleva al bosque. Entró, cerró la puerta con tres cerrojos y bajó al sótano.
No había nadie allí. Ya no. El cuarto estaba limpio. Olía a cloro y a lavanda. En una estantería, perfectamente iluminada por una luz tenue, había una colección. No de cuerpos. De recuerdos.
Una credencial de estudiante de la UNAM con la foto de Sofía. Un llavero de Torre Eiffel que pertenecía a Camila. Y un par de calcetines de colores.
Rogelio se sentó en su sillón, tomó la credencial y la acarició con el pulgar. Recordó cómo las vio en la plaza ese día. Tan vivas. Tan ruidosas. Tan… desordenadas. Él odiaba el desorden. El mundo era un caos. México era un caos. Pero él… él podía crear orden. Podía detener el tiempo. Podía hacerlas perfectas, estáticas, eternas. Como muñecas.
Encendió la televisión. Las noticias hablaban de otro tiroteo en el norte. Más ruido. Rogelio sonrió, apagó la tele y puso un disco de música clásica. Se ajustó las gafas. Mañana era domingo. Llegarían nuevos turistas. Nuevas piezas para su colección.
En la Ciudad de México, Elena puso la foto de su hija en el altar. El humo del copal subía hacia el techo. —No voy a parar, hija —le prometió a la foto—. Aunque se me acabe la vida.
A 300 kilómetros de ahí, en la oscuridad de la Sierra, el ahuehuete seguía en pie. El alambre de púas ya no estaba, pero las marcas en la corteza quedarán para siempre. La casita tallada. Y el silencio. Ese silencio mexicano que pesa más que el plomo, porque está lleno de gritos que nadie quiere escuchar.





